
Nota de transcripción

p. 1
Dramas de Víctor Hugo
p. 2
ES PROPIEDAD
p. 3
DRAMAS
DE
Víctor Hugo
Hernani — El Rey se divierte — Los Burgraves
VERSIÓN CASTELLANA POR
Cecilio Navarro
ILUSTRACIÓN DE
M. O. Delgado y F. Gómez Soler
Grabados de GÓMEZ POLO
BARCELONA
BIBLIOTECA «ARTE Y LETRAS»
Daniel Cortezo y C.ª — Ausias-March, 95
1884
p. 4

Establecimiento tipográfico-editorial de Daniel Cortezo y C.ª

Víctor Hugo
p. 5
Drama en 5 actos, con un prólogo de su autor
p. 7


El autor de este drama escribía, hace algunas semanas, á propósito de la prematura muerte de un poeta:
«En estos momentos de lucha y tormenta literaria ¿á quién hemos de compadecer, á los que mueren ó á los que combaten? Triste es sin duda ver á un poeta de veinte años que se va, una lira que se rompe, un porvenir que se desvanece; pero ¿no es algo también el reposo? Á los hombres sobre cuya cabeza se acumulan sin cesar calumnias, injurias, odios, celos, malos manejos, sordas intrigas, bajas traiciones; hombres leales á los que se hace una guerra desleal; hombres de abnegación que sólo querrían dotar al país de una libertad más, la libertad del arte, la libertad de la inteligencia; hombres laboriosos que persiguen pacíficamente su obra de conciencia, víctimas, por una parte, de viles maquinaciones de censura y policía, y por otra, de la ingratitud hasta de los mismos para quienes trabajan, ¿no les es permitido volver á vecesp. 8 la cabeza con envidia hacia los que han caído detrás de ellos y duermen en el sepulcro? Invideo, decía Lutero en el cementerio de Worms, invideo quia quiescunt.
»Sin embargo ¿qué importa? ¡Jóvenes, valor! Por rudo que se nos quiera hacer el presente, el porvenir será bello. El romanticismo tantas veces mal definido, no es en suma, y esta es su definición real, mirándolo sólo por su aspecto militante, sino la libertad en literatura. La mayoría de los hombres pensadores empieza á comprenderlo así, y muy en breve, porque la obra está ya muy adelantada, muy en breve la libertad literaria será tan popular como la libertad política. La libertad en el arte, la libertad en la sociedad, he aquí el doble objeto á que deben aspirar igualmente los espíritus consecuentes y lógicos; he aquí la doble bandera que reune, á excepción de muy pocos ingenios (que se iluminarán también) toda la juventud tan fuerte y paciente hoy; después con la juventud, y á su frente, lo más selecto de la generación que nos ha precedido, todos esos sabios ancianos, que después del primer momento de desconfianza y de examen, han reconocido que lo que hacen sus hijos es consecuencia de lo que ellos mismos hicieron, y que la libertad literaria es hija de la libertad política. Este principio es el del siglo y prevalecerá á buen seguro. Los ultras de todo género, clásicos ó monárquicos, se prestarán en vano mutuo auxilio para reconstruir con todas sus piezas el antiguo régimen, sociedad y literatura: cada progreso del país, cada desenvolvimiento de las inteligencias, cada paso de la libertad dará en tierra con su obra. Y, en definitiva, sus esfuerzos de reacción habrán sido útiles. En revolución todo movimiento hace adelantar. La verdad y la libertad tienen la excelencia de que todo lo que se hace por ellas y todo lo que contra ellas se hace les sirve igualmente. Ahora bien, después dep. 9 tantas y tan grandes cosas como hicieron nuestros padres y nosotros hemos visto, hemos salido de la antigua forma social. ¿Cómo no saldríamos de la antigua forma poética? Á pueblo nuevo arte nuevo. Admirando y todo la literatura de Luís XIV, tan bien adaptada á su monarquía, sabrá tener su literatura propia y personal y nacional, esta Francia de hoy, esta Francia del siglo XIX, á quien Mirabeau forjó su libertad y Napoleón su poder[1].»
[1] Carta á los editores de las Poesías de M. Dovalle.
Perdónese al autor de este drama citarse á sí mismo aquí: sus palabras tienen tan escasamente el dón de grabarse en los espíritus que muy á menudo tendrá necesidad de repetirlas. Por lo demás, no está hoy fuera de propósito exponer de nuevo á la vista de los lectores las dos páginas que acaban de transcribirse. No es decir que este drama pueda en manera alguna merecer el bello nombre de arte nuevo, de nueva poesía; lejos de eso; consigno tan sólo que el principio de la libertad en literatura acaba de dar un paso y de realizar un progreso, no en el arte, pues este drama vale poco, sino en el público; en este concepto á lo menos, una parte de los pronósticos hechos más arriba acaban de cumplirse.
Había peligro, efectivamente, en cambiar así de repente el público, en arriesgar en el teatro tentativas confiadas hasta ahora sólo al papel que lo sufre todo; el público de los libros es muy diferente del público de los espectáculos y se podía temer que el segundo rechazara lo que el primero había aceptado. No ha sido así. El principio de la libertad literaria, ya comprendido por la gente que lee y medita, no ha sido menos completamente adoptado por la inmensa multitud ávida de las puras emociones del arte, que inunda todas las noches los teatros de París. Esa alta y poderosap. 10 voz del pueblo, que semeja la de Dios, quiere que de hoy más la poesía tenga la misma divisa que la política: tolerancia y libertad.
Ahora venga el poeta: ya hay público.
Y el público quiere esta libertad, tal como debe ser, conciliándose con el orden en el Estado, con el arte en la literatura. La libertad tiene una prudencia que le es propia y sin la cual no es completa. Bueno es que las antiguas reglas de Aubignac mueran con las antiguas costumbres de Cujas, y todavía mejor que á una literatura cortesana suceda una literatura popular, pero sobre todo que se encuentre una razón interior en el fondo de todas estas novedades. Que el principio de la libertad haga su negocio pero que lo haga bien. En literatura como en sociedad, nada de etiqueta, nada de anarquía: leyes. Ni talones rojos, ni gorros rojos.
Eso es lo que quiere el público y quiere bien. En cuanto á nosotros, por deferencia á ese público, que con tanta indulgencia ha recibido un ensayo tan poco meritorio, le damos este drama hoy tal como se ha representado. Acaso llegue el día de publicarlo tal como lo concibió el autor, indicando y discutiendo las modificaciones que la escena le ha hecho sufrir. Estos pormenores de crítica quizá no carezcan de interés ni de enseñanza, pero hoy parecerían minuciosos. La libertad en el arte está admitida; la cuestión principal está resuelta. ¿Á qué detenerse en cuestiones secundarias? Algún día volveremos al asunto y hablaremos también muy detalladamente combatiendo con la fuerza del raciocinio y de los hechos, la censura dramática que es el único obstáculo á la libertad del teatro ahora que no lo hay ya en el público. Procuraremos, á nuestro cargo y riesgo, y por devoción á las cosas del arte, caracterizar los mil abusos de esa especie de inquisición del espíritu, que tiene como el otro Santop. 11 Oficio, sus jueces secretos, sus enmascarados verdugos, sus torturas, sus mutilaciones y su pena de muerte. Y, á ser posible, desgarraremos los tenebrosos velos de esa policía que con vergüenza nuestra amordaza al teatro en el siglo XIX.
Hoy no debe haber lugar sino para el reconocimiento y la gratitud, y al público se dirige el autor de este drama dándole las gracias desde lo hondo de su corazón. Esta obra, no de talento, sino de conciencia y libertad, ha sido generosamente protegida por el público contra muchas enemistades, porque el público es también concienzudo y libre. Gracias, pues, le sean dadas, é igualmente á esa potente juventud que ha prestado ayuda y favor á la obra de un joven sincero é independiente como ella. Para ella principalmente trabaja, porque sería altísima gloria merecer los aplausos de esa escogida reunión de jóvenes, entendidos, consecuentes, lógicos, verdaderamente liberales, así en literatura como en política, noble generación que no rehusa abrir ambos ojos á la verdad y recibir la luz por los dos lados.
De su obra en sí misma, no hablará: acepta las críticas que de ella se han hecho, así las más severas, como las más benévolas, porque de todas se puede sacar provecho. No se atreve á creer que todo el mundo haya comprendido de pronto ese drama cuya verdadera clave es el Romancero General, y rogaría de buen grado á las personas á quienes haya podido chocar la obra que vuelvan á leer el Cid, Don Sancho, Nicomedes, ó más bien todo Corneille y todo Molière, grandes y admirables poetas. Esta lectura los hará menos severos al juzgar ciertas cosas que hayan podido extrañar en el fondo ó en la forma de Hernani. En fin, acaso no ha llegado el momento de juzgarlo. Hernani no es hasta aquí más que la primera piedra de un edificio que existe del todo construído en lap. 12 mente de su autor, y cuyo conjunto puede sólo dar valor á este drama. Tal vez no parezca mal un día la idea que le ha pasado por la cabeza de poner, como el arquitecto de Bourges, una puerta morisca á su catedral gótica.
Entre tanto, lo que ha hecho es bien poco, harto lo sabe. ¡Pluguiera á Dios que no le faltaran las fuerzas para rematar su obra, que no valdrá hasta que esté concluída! No pertenece el autor al número de aquellos privilegiados poetas que pueden morir ó interrumpir la suya antes de haber acabado, sin peligro para su memoria; no es de los que permanecen grandes, aun sin haberla completado, hombres dichosos de quienes puede decirse lo que de Cartago bosquejada decía Virgilio:
9 Marzo 1830.
p. 13
Hernani
p. 14
PERSONAJES
España, 1519
p. 15

EL REY
ZARAGOZA
Cuarto dormitorio. — Es de noche. — Una lámpara sobre una mesa
PERSONAJES
DOÑA JOSEFA DUARTE, vieja, vestida de negro con adornos de azabache á lo Isabel la Católica; DON CARLOS
(Llaman dando un golpe á una puertecita secreta á la derecha. La dueña, que está corriendo una cortina carmín, escucha. Dan un segundo golpe.)
D.ª Josefa.—Será él ya. (Otro golpe.) Es sin duda enp. 16 la escalera secreta. (Otro golpe.) Abramos sin más demora. (Abre y entra don Carlos arrebujado hasta los ojos y con el sombrero calado.) Buenas noches, caballero. (Se desemboza y deja ver un rico traje de terciopelo á la moda castellana de 1519. Retrocede con espanto.) ¡Ah! ¿No sois el señor Hernani? ¡Dios mío! ¡Socorro!
D. Carlos (Asiéndola del brazo.)—Dos palabras más y sois muerta, dueña. (La mira fijamente y calla espantada la vieja.) ¿Estoy en el aposento de doña Sol, prometida al viejo duque de Pastrana, su tío, señor tan venerable como celoso? Decid. La hermosa ama á un caballero imberbe aún y recibe todas las noches al caballero imberbe y al viejo de luengas barbas. ¿No es eso? (La dueña calla y él la sacude del brazo.) ¿Contestaréis?
D.ª Josefa.—Me habéis prohibido bajo pena de la vida decir dos palabras, señor.
D. Carlos.—Por eso no quiero más que una: sí ó no. ¿Es tu señora doña Sol de Silva?
D.ª Josefa.—Sí.
D. Carlos.—El duque, su futuro, ¿está ahora fuera de casa?
D.ª Josefa.—Sí.
D. Carlos.—¿Espera ella al galán?
D.ª Josefa.—Sí.
D. Carlos.—¡Muerto me caiga!
D.ª Josefa.—Sí.
D. Carlos.—¿Se ven aquí mismo?
D.ª Josefa.—Sí.
D. Carlos.—Escóndeme.
D.ª Josefa.—¿Á vos?
D. Carlos.—Á mí.
D.ª Josefa.—¿Para qué?
D. Carlos.—Para... estar escondido.
D.ª Josefa.—¡Pero esconderos yo!
D. Carlos.—Aquí mismo.
p. 17D.ª Josefa.—Jamás.
D. Carlos (Sacando un bolsillo y un puñal.)—Escoged.
D.ª Josefa.—Sois el mismo diablo. (Escogiendo el bolsillo.)
D. Carlos.—Ya lo veis.
D.ª Josefa (Abriendo un estrecho armario, disimulado en la pared.)—Entrad aquí.
D. Carlos (Examinándolo.)—¿En esta caja?
D.ª Josefa.—Idos, si no queréis.
D. Carlos.—Sí quiero. (Examinándolo más.) ¿Será acaso la covacha de la escoba en cuyo mango cabalga esta bruja? (Se introduce difícilmente.) ¡Uf!
D.ª Josefa (Juntando las manos con escándalo.)—¡Un hombre aquí!
D. Carlos.—¿Es por ventura mujer el galán que espera tu ama?
D.ª Josefa.—¡Oh Dios! Oigo sus pasos. Señor, cerrad pronto la puerta. (La empuja y queda cerrada.)
D. Carlos.—Si decís una palabra, sois muerta.
D.ª Josefa.—¿Quién es este hombre? ¡Jesús, Dios mío! Voy á llamar... ¿Y á quién, si todos duermen en la casa, excepto las dos? En fin, esto le atañe á ella y á él que tiene buena espada; á mí... guárdeme Dios de todo mal. (Pesando el bolsillo.) Al cabo no es ningún ladrón. (Oculta el bolsillo al entrar doña Sol.)
DOÑA JOSEFA, DON CARLOS, oculto, DOÑA SOL, luégo HERNANI
D.ª Sol.—¿Josefa?
D.ª Josefa.—Señora mía.
D.ª Sol.—¡Ah! Temo una desgracia.
D.ª Josefa.—¿Y por qué?
p. 18D.ª Sol.—Hernani debería estar ya aquí.
(Óyense pasos hacia la puerta secreta.)
D.ª Josefa.—Aquí está ya.
D.ª Sol.—Abre antes que llame.
(La dueña abre la puerta y entra Hernani con capa y sombrero. Debajo de la capa, un traje de montañés de Aragón, pardo, con coraza de cuero. Al cinto un puñal, una espada y un cuerno de caza.)
D.ª Sol (Corriendo á él.)—¡Hernani!
Hernani.—¡Sol de mi vida! ¡Ah! por fin te veo y la voz que me habla es tu voz. ¿Por qué me tiene la suerte tan alejado de ti? ¡Tengo tanta necesidad de verte para olvidar á los demás!...
D.ª Sol (Tocando su capa.)—¡Jesús! ¡Qué mojado! ¿Llueve mucho?
Hernani.—No lo sé.
D.ª Sol.—Tendrás frío.
Hernani.—No.
D.ª Sol.—Quítate la capa.
Hernani.—Sol de mi vida, dime, cuando inocente y pura reposas por la noche, y plácido y tranquilo entorna tus ojos el sueño entreabriendo la rosa de tus labios, ¿no te dice un ángel, alma mía, cuán dulce es tu amor para el infeliz á quien todos abandonan y rechazan?
D.ª Sol.—¡Ah!... ¡Cuánto has tardado! Dime ¿tienes frío?
Hernani.—¿Á tu lado? ¡Ah! Cuando el amor celoso hierve en nuestras cabezas, cuando hierven en el corazón mil tempestades, ¿qué importa lo que una nube del aire puede arrojar á nuestro paso?
D.ª Sol.—Dame, dame la capa y la espada.
Hernani (Llevando la mano al pomo.)—No; es la otra amiga mía, inocente y fiel también. Sol de mis ojos, ¿está ausente tu tío, y futuro esposo?
D.ª Sol.—Sí, esta hora nos pertenece.
p. 19Hernani.—¡Esta hora nada más! Para nosotros sólo una hora. ¿Qué importa? Fuerza es olvidar ó morir. ¡Una hora contigo! ¡Una hora para quien querría toda la vida y después la eternidad!
D.ª Sol.—Hernani...
Hernani (Con despecho.)—¡Cuán feliz soy cuando el duque sale! Como un ladrón que tiembla forzando una puerta, así entro yo á verte y robo al anciano una hora de dicha. ¡Oh! ¡Soy muy dichoso! ¡Y sin duda llevaría á mal que le robe yo una hora, cuando me roba él á mí la vida!
D.ª Sol.—Cálmate. (Entregando la capa á la dueña.) Josefa, ponla á secar. (Haciendo á Hernani una seña mientras la dueña se va.) Ven á mi lado.
Hernani (Sin oirla.)—¿El duque está ausente?
D.ª Sol.—Bien mío, no pienses más en él.
Hernani.—¡Ah! No; fuerza es recordarle. El anciano te ama... es tu futuro esposo. ¡Cómo! ¡Te dió el otro día un beso y no pensaré en él!
D.ª Sol (Riendo.)—¿Y eso te desespera? Un beso de tío, casi de padre.
Hernani.—No, un beso de amante, de futuro esposo. ¡Ah! ¡Viejo insensato que, teniendo necesidad de una mujer para acabar de morirse, va como fiero y frío espectro á tomar una joven! ¡Insensato viejo! Mientras con una mano se agarra á la tuya, ¿no ve á la muerte que le agarra la otra? Ha venido á interponerse temerariamente entre nosotros. ¡Pobre hombre! Más le valiera haber muerto de una vez. ¿Quién diablos pensó en semejante matrimonio?
D.ª Sol.—Dicen que el rey lo quiere.
Hernani.—¡El rey! Mi padre murió en el cadalso, condenado por el suyo, y aunque haya envejecido después de aquella inmolación, para la sombra del difunto rey, para su hijo vivo, para su viuda, para todos los suyos, mi odio es siempre nuevo. Muy niñop. 20 aún hice el juramento de vengar en el hijo la muerte de mi padre. Por todas partes, rey de las Castillas, por todas partes te busco, porque el odio es eterno entre ambas familias. Nuestros padres lucharon sin tregua ni piedad por espacio de treinta años. Y es en vano que los padres hayan muerto: su odio vive. Para ellos no ha venido la paz, porque los hijos viven y continúa el duelo á muerte. ¡Y es él quien quiere ese execrable himeneo! ¡Mejor que mejor! Yo le buscaba y viene él á ponerse en mi camino.
D.ª Sol.—Hernani, me espantas.
Hernani.—Cargado con el peso de un anatema, preciso es que llegue hasta á espantarme á mí mismo. Escucha: el hombre á que tan joven te han destinado, Ruy de Silva, tu tío, es duque de Pastrana, rico hombre de Aragón, conde y grande de España. Á falta de juventud, puede traerte tanto oro y joyas que reluzca tu frente entre las frentes reales, y por la gloria, la opulencia y el orgullo, más de una reina envidiará á su duquesa. Yo, por mí, soy pobre, y no tuve en mi niñez más que los bosques, á donde huía descalzo. Acaso tengo algún rico blasón que una mancha de sangre ahora deslustra; acaso tengo derechos, sepultados en las sombras, que un negro paño de patíbulo oculta aún entre sus pliegues, y que si mi esperanza no se engaña, podrán brillar un día con mi espada, pero hasta ahora no he recibido del avaro cielo más que el aire, la luz y el agua, que es el dón común á todos. Permite que te libre del duque ó de mí; has de elegir entre los dos: ó ser su esposa ó seguirme.
D.ª Sol.—¡Seguirte!
Hernani.—Entre nuestros rudos compañeros, como yo proscritos, cuyos nombres conoce ya el verdugo, hombres de corazón y de hierro que nunca se enmohecen, teniendo todos ellos agravios de sangre que vengar, vendrás tú á ser la reina de mi banda, porquep. 21 has de saber que yo no soy más que un bandolero. Cuando todos me perseguían en ambas Castillas, solo, en sus bosques y montañas, tuve que buscar seguro asilo y Cataluña me acogió como una madre. Allí entre sus montañeses, pobres, pero altivos y libres, fuí creciendo, y mañana, si mi aliento hace resonar esta bocina, acudirán en són de guerra tres mil de sus valientes. ¡Te estremeces! Aún puedes reflexionarlo bien. Seguirme por bosques y montes y arenales, entre hombres parecidos á los demonios de tus pavorosos sueños; sospechar de todo, de las miradas, de las palabras, de los pasos, del ruido; oir silbar las balas de los mosquetes persiguiendo vidas, anunciando muertes; estar proscrita como yo y conmigo andar errante, y si es preciso, seguirme adonde seguiré yo á mi padre, al patíbulo... esta será tu suerte.
D.ª Sol.—Te seguiré.
Hernani.—El duque es rico, grande, honrado, sin sombra ninguna en el escudo de su casa; el duque lo puede todo y te ofrece, con su mano, tesoros, títulos, esplendor, dicha...
D.ª Sol.—Partiremos mañana. ¡Oh mi Hernani! no me vituperes por mi extraña audacia. ¿Eres mi demonio ó mi ángel? No lo sé; pero soy tu esclava. Vé adonde quieras: contigo iré; que partas ó te quedes, tuya, tuya soy. Y ¿por qué así? Lo ignoro; pero tengo necesidad de verte, y de verte más y de verte siempre. Cuando se pierde el ruido de tus pasos, creo que no late ya mi corazón; me faltas tú y me siento ausente de mí misma; pero cuando esos pasos vuelven de nuevo á sonar en mis oídos ansiosos, entonces recuerdo que existo y siento volver á mí el alma fugitiva.
Hernani (Estrechándola en sus brazos.)—¡Ángel mío!
D.ª Sol.—Mañana á media noche ¿eh? Trae tu gente debajo de mi ventana. Darás tres golpes y... descuida, seré osada y fuerte.
p. 22Hernani.—Ya sabes quien soy.
D.ª Sol.—¿Qué importa? Te seguiré.
Hernani.—No: ya que quieres seguirme, débil mujer, bueno es que sepas qué nombre, qué título, qué alma, qué destino hay oculto en el pastor Hernani...
D. Carlos (Abriendo con estrépito la puerta del armario.)—¿Cuándo vais á acabar de referir vuestra historia? ¿Creéis que está uno cómodamente en este armario?
(Retrocede sorprendido Hernani, á la vez que Sol da un grito y se refugia en sus brazos mirando con espanto á don Carlos.)
Hernani (Echando mano á su espada.)—¿Qué hombre es ese?
D.ª Sol.—¡Cielos! ¡Socorro!
Hernani.—Callad, doña Sol. Cuando estoy yo á vuestro lado, suceda lo que quiera, no tenéis que reclamar más defensa que la mía. (Á don Carlos.) ¿Qué hacíais ahí?
D. Carlos.—¿Yo? Pues á lo que parece no cabalgaba por el bosque.
Hernani.—Quien se chancea, después de la afrenta, se expone á dar qué reir también á su heredero.
D. Carlos.—Á cada cual le llega su vez. Señor mío, hablemos en plata. Vos amáis á doña Sol y venís todas las noches á miraros en el espejo de sus ojos: está muy bien. Pero yo amo también á la dama y quiero conocer á quién he visto entrar tantas veces por la ventana, mientras yo estaba á la puerta.
Hernani.—Pues, por mi honor, os he de hacer salir por donde yo entro.
D. Carlos.—Lo veremos. Yo ofrezco mi amor á la dama: compartamos. He visto en su bella alma tal y tanta ternura que á buen seguro tiene harto para los dos. Esta noche quise acabar mi empeño, y sorprendido por vos, á lo que pude entender, me escondo aquí y escucho, para no ocultaros nada; pero oía muyp. 23 mal y me ahogaba muy bien. Fuera de que estaba echando á perder mi traje á la francesa; conque... he salido.
Hernani.—Mi daga tampoco está á su gusto y rabia por salir también.
D. Carlos (Saludando.)—Como queráis, caballero.
Hernani (Sacando su espada.)—¡En guardia!
D. Carlos (Desnudando también la suya.)—En guardia, pues.
D.ª Sol (Interponiéndose.)—¡Dios mío! ¡Hernani!
D. Carlos.—Tranquilizaos, señora.
Hernani (Á don Carlos.)—¿Vuestro nombre?
D. Carlos.—¡Bah! Dadme el vuestro.
Hernani.—¡Secreto fatal! Lo guardo para otro, que ha de sentir un día á mis plantas vencedoras mi nombre en su oído y mi daga en su corazón.
D. Carlos.—¿Y cuál es el nombre de ese otro?
Hernani.—¿Qué os importa? Defendeos.
(Cruzan las espadas. Doña Sol cae desfallecida. Al mismo tiempo llaman á la puerta.)
D.ª Sol (Levantándose con espanto.)—¡Dios mío! ¡Llaman á la puerta!
(Detiénense los combatientes. Entra Josefa por la puerta secreta.)
Hernani (Á Josefa.)—¿Quién llama así?
D.ª Josefa.—¡Virgen de las Angustias! ¡Qué conflicto! ¡El duque que regresa!
D.ª Sol.—¡Cielos! ¡Estoy perdida! ¡Infeliz de mí!
D.ª Josefa (Reconociendo el campo.)—¡Jesús! ¡El desconocido! ¡Las espadas desnudas! ¡Se estaban batiendo! ¡Qué apuros!
(Los dos adversarios envainan sus aceros. Don Carlos se cala el sombrero y se emboza hasta los ojos. Siguen llamando.)
Hernani.—¿Qué hacemos?
Una voz (Por fuera.)—¡Sol, abre esta puerta!
p. 24(La dueña da un paso hacia la puerta y Hernani la detiene.)
Hernani.—No abráis.
D.ª Josefa (Sacando su rosario.)—¡Santiago apóstol! ¡Sacadnos en bien de este mal paso! (Siguen llamando.)
Hernani (Indicando el armario á don Carlos.)—Ocultémonos ahí.
D. Carlos.—¿En el armario?
Hernani.—Entrad, yo me encargo de que los dos quepamos.
D. Carlos.—¡Pardiez! Es demasiado ancho.
Hernani.—Huyamos por allí. (Por la puerta secreta.)
D. Carlos.—Huid vos; yo me quedo aquí.
Hernani.—¡Ah! Me pagaréis esta jugada.
D. Carlos (Á Josefa.)—Abrid la puerta.
Hernani.—¿Qué dice?
D. Carlos (Á la dueña indecisa.)—Que abráis, os mando.
(Siguen llamando. La dueña va á abrir temblando.)
D.ª Sol.—¡Estoy muerta!
Los mismos, DON RUY GÓMEZ DE SILVA (barba y cabellos blancos, traje negro).—Criados con antorchas.
D. Ruy.—¡Hombres á estas horas en el cuarto de mi sobrina! Venid todos, que es cosa de ver. ¡Por San Juan de Ávila! Doña Sol ¿qué es esto? ¿Qué hacen aquí estos caballeros? En tiempos del Cid y de Bernardo, aquellos gigantes de España y del mundo, iban ellos por ambas Castillas honrando á los ancianos y protegiendo á las doncellas. Eran hombres fuertes que tenían por menos pesado el hierro de sus armas que vosotros el terciopelo de vuestros vestidos.
p. 25

Aquellos hombres tenían en respeto las canas, santificaban su amor en las iglesias, no hacían traición á nadie y sabían muy bien guardar el honor de sus casas. Si querían mujer, tomábanla á la clara luz del día, delante de todo el mundo, con la espada, el hacha ó la lanza en la mano. Y en cuanto á estos traidores que, fiando sólo á la noche sus infames fechorías, á espaldas de los esposos roban el honor de las mujeres, yo afirmo que el Cid los hubiera tenido por viles y degradando su usurpada nobleza, hubiera abofeteado sus blasones con la vaina de su espada. He aquí lo que harían losp. 26 hombres de otro tiempo con los hombres de hoy... ¿Qué habéis venido á hacer aquí? ¿Acaso á decir que soy un viejo de que los jóvenes se ríen? ¿Se van á reir de mí, antiguo soldado de Zamora? Y cuando pase con mis honradas canas, ¿se reirán también de mí? ¡Ira de Dios! Pues á lo menos vosotros no habéis de ser quienes se rían.
Hernani.—Señor duque...
D. Ruy.—¡Silencio! ¡Cómo se entiende! Disponéis de la espada y la daga y la lanza, la caza, los festines, las jaurías, los halcones, los cantares de amor, las plumas en el fieltro, las danzas, las corridas y cañas, la juventud, la alegría; y á toda costa queréis tener un juguete y tomáis á un anciano. ¡Ah! romped, romped el juguete; pero ¡plegue á Dios que os salte en astillas al rostro! Seguidme.
Hernani.—Señor duque...
D. Ruy.—¡Seguidme! ¡Cómo! Hay en mi casa un tesoro, que es el honor de una doncella, el honor de toda una familia. Esta doncella, á quien amo, es de mi sangre, sobrina mía, que en breve ha de ser mi esposa. Yo la creo casta y pura y sagrada para todos los hombres; y si yo, don Ruy Gómez de Silva, tengo que salir una hora, no puedo hacerlo sin peligro de que un ladrón de honras se deslice en mi hogar. ¡Atrás, hombres desalmados! lavaos las manos... que mancháis á nuestras mujeres sólo con tocarlas. Está bien. Continuad... ¿Tengo algo más? (Se arranca el collar.) Tomad, pisotead mi Toisón de oro. (Tira su sombrero.) Deshonrad mis canas...
D.ª Sol.—¡Ah! señor...
D. Ruy (Á sus criados.)—¡Venid en mi ayuda! ¡Mi hacha, mi puñal, mi daga de Toledo! (Á los intrusos.) Seguidme los dos.
D. Carlos (Dando un paso.)—Duque, no se trata precisamente de eso ahora; trátase, ante todo, dep. 27 la muerte de Maximiliano, emperador de Alemania.
(Descubriéndose.)
D. Ruy.—¡Aún os burláis!... ¡Ah! ¡Santo Dios! ¡El Rey!
D.ª Sol.—¡El Rey!
Hernani.—¡El Rey de España!
(Clavándole los ojos vengativo.)
D. Carlos (Con gravedad.)—Sí, Carlos primero. Mi augusto abuelo, el emperador, ha muerto, según he sabido esta misma noche, y he venido en persona y sin demora á darte la noticia, á ti, mi leal súbdito, y á pedirte consejo, de noche y de incógnito. Ya ves si el negocio era para tanto ruido.
(Ruy Gómez despide á sus criados con una seña y se acerca al Rey, á quien Sol examina con sorpresa y temor, mientras Hernani permanece aislado mirándole también con ojos fulgurantes.)
D. Ruy.—Pero ¿cómo tardar tanto en abrirme la puerta?
D. Carlos.—Venías tan acompañado... Cuando un secreto de Estado me trae á tu palacio, no era cosa de ir á decirlo á todos tus sirvientes.
D. Ruy.—Perdonad, señor. Las apariencias...
D. Carlos.—Bien, duque, te hice gobernador del castillo de Figueras; pero ¿á quién debo hacer ahora tu gobernador?
D. Ruy.—Señor, perdonad.
D. Carlos.—Basta: no hablemos más de esto. Pues, como decía, el emperador ha muerto.
D. Ruy.—¡Ha muerto vuestro augusto abuelo!
D. Carlos.—Ya me ves, duque, poseído de tristeza.
D. Ruy.—¿Y quién ha de sucederle?
D. Carlos.—Un duque de Sajonia está en la lista, y Francisco primero de Francia es otro de los pretendientes.
p. 28D. Ruy.—¿Dónde van á reunirse los electores del imperio?
D. Carlos.—Han elegido, según creo, Aquisgrán... ó Spira... ó Francfort.
D. Ruy.—Y nuestro Rey y señor, que Dios guarde, ¿no ha pensado nunca en el imperio?
D. Carlos.—Siempre.
D. Ruy.—Á nadie sino á vos pertenece.
D. Carlos.—Bien lo sé.
D. Ruy.—Vuestro augusto padre, señor, fué archiduque de Austria, y creo que el imperio tendrá presente que era abuelo vuestro quien acaba de morir.
D. Carlos.—Además soy ciudadano de Gante.
D. Ruy.—En mis primeros años tuve el honor de ver á vuestro ilustre abuelo. ¡Ah! ¡Cuán viejo soy! ¡todo ha muerto ya! Era un emperador poderoso y magnánimo.
D. Carlos.—Roma también está por mí.
D. Ruy.—Valiente, enérgico, pero nada despótico... ¡Oh! aquella corona sentaba muy bien al viejo cuerpo germánico. (Se inclina y besa la real mano.) ¡Cuánto os compadezco señor! ¡Tan mozo y hundido ya en tanto duelo!
D. Carlos.—El papa desea recobrar la Sicilia, que un emperador no puede poseer. Me apoya para que como hijo agradecido y sumiso, le entregue luégo su presa. Tengamos el águila y después... veremos si he de darle á roer los alones.
D. Ruy.—¡Con qué gusto vería aquel veterano del trono ciñendo su corona á su ilustre nieto! ¡Ah! ¡Con vos hemos de llorar todos á aquel pío y máximo emperador!
D. Carlos.—El Padre Santo es hábil. ¿Qué es la Sicilia? Una isla que pende de mi reino, una pieza, un girón, que apenas conviene á España y á su lado se arrastra. «¿Qué harías, hijo mío, de esa isla, atada alp. 29 cabo de un hilo? Tu imperio está mal hecho. Pronto, venid aquí. Unas tijeras y cortemos.» Gracias, Santísimo Padre, porque de esos girones, como tenga yo fortuna, he de coser más de uno al sacro imperio, y si otros me arrancaran, remendaría mis estados con islas y ducados.
D. Ruy.—Consolaos: hay otro reino de justicia, donde parecen los muertos más santos y augustos.
D. Carlos.—El rey Francisco I es un ambicioso. Muerto el viejo emperador, al punto ha puesto los ojos en el imperio. ¿No tiene á la Francia Cristianísima? ¡Ah! la herencia es pingüe y bien merece que le tenga apego. Decía al rey Luís el emperador mi abuelo: «Si yo fuera Dios Padre y tuviera dos hijos, haría Dios al primogénito y al segundo, rey de Francia.» ¿Crees que Francisco pueda tener algunas esperanzas?
D. Ruy.—Es un rey victorioso.
D. Carlos.—Sería preciso cambiarlo todo. La bula de oro prohibe elegir á un extranjero.
D. Ruy.—Según eso, señor, sois rey de España.
D. Carlos.—Soy ciudadano de Gante.
D. Ruy.—La última campaña ha ensalzado mucho al rey Francisco.
D. Carlos.—El águila que va á nacer en mi cimera puede también desplegar sus alas.
D. Ruy.—¿Entendéis el latín?
D. Carlos.—Mal.
D. Ruy.—Es lástima. La nobleza alemana gusta mucho de que le hablen en latín.
D. Carlos.—Ya se contentará con castellano altivo, pues, creedme á fe de Carlos, cuando la voz habla alto, poco importa la lengua que se habla. Ahora voy á Flandes, y es menester, mi querido Silva, que vuelva emperador. El rey de Francia va á removerlo todo; quiero anticiparme á él y partiré dentro de poco.
D. Ruy.—¿Nos dejáis, señor, sin purgar antes á p. 30Aragón de esos nuevos bandidos que al abrigo de sus montañas levantan sus audaces frentes?
D. Carlos.—Ya he dispuesto que el duque de Arcos acabe con ellos.
D. Ruy.—¿Dais también orden al capitán de la gavilla para que se deje exterminar?
D. Carlos.—¿Quién es ese bandolero? ¿Su nombre?
D. Ruy.—Lo ignoro; pero dicen que es audaz.
D. Carlos.—Yo sólo sé que por ahora está en Galicia y ya enviaré alguna fuerza para que dé cuenta de él.
D. Ruy.—Entonces son falsas las noticias que por aquí lo suponen.
D. Carlos.—Falsas serán... esta noche me hospedo en tu casa.
D. Ruy.—¡Ah! ¡Señor! ¡tanta honra!... (Inclinándose profundamente.) ¡Hola! (Acuden los criados.) Honrad todos al Rey mi huésped.
(El duque forma en dos filas á los criados con antorchas hasta la puerta del fondo. Mientras, se acerca Sol á Hernani. El rey los cela.)
D.ª Sol (Á Hernani.)—Mañana á media noche, bajo mi ventana, sin falta. Darás tres palmadas.
Hernani.—Mañana.
D. Carlos (Aparte.)—¡Mañana! (Á Sol con galantería.) Permitidme que para salir os ofrezca la mano.
(La conduce hasta la puerta.)
Hernani (Con la mano en el pecho.)—¡Ay, puñal mío! ¿cuándo saltarás?
D. Carlos (Volviendo. Aparte.)—¡Qué cara pone! (Á Hernani.) Os concedí el honor de chocar vuestra espada con la mía, caballero. Por cien razones me sois sospechoso; pero el rey don Carlos odia la traición. Idos, pues. Todavía me digno proteger vuestra fuga.
D. Ruy (Volviendo.)—¿Quién es este caballero? (Indicando á Hernani.)
p. 31

D. Carlos.—...Permitidme que para salir os ofrezca la mano.
p. 33D. Carlos.—Es de mi séquito y parte.
(Salen con los criados, precediendo al rey el duque con una antorcha en la mano.)
HERNANI
Sí, de tu séquito ¡oh rey! de tu séquito soy. De noche y de día, en efecto, y paso á paso te sigo, con el puñal en la mano y los ojos fijos en tu huella. En mí persigue en ti mi raza á tu raza. Y como si no fuera bastante, has venido también á ser mi rival. Hubo un momento en que me quedé indeciso entre amar y aborrecer. Mi corazón no era bastante ancho para ella y para ti, y amándola olvidé el odio que te tengo; pero una vez que tú lo quieres, una vez que vienes tú á recordármelo, en buen hora, lo recuerdo. Mi amor hace inclinar la incierta balanza y cae del lado de mi odio. Sí, soy de tu séquito; tú lo has dicho. ¡Oh! ningún cortesano de tu maldita elevación, ningún señor de los que lamen tus manos y besan tus piés, ningún perro de palacio adiestrado en seguir á un rey seguirán jamás tus huellas más tenaces y asiduos que yo. Lo que quieren de ti todos esos cortesanos es algún título ó juguete de relumbrón; para querer tan poco, no querría yo nada; lo que yo quiero de ti no es un vano favor, es el alma de tu cuerpo, la sangre de tus venas, lo que un puñal ansioso hurgando largo tiempo puede arrebatar á un corazón. Vé delante; yo te seguiré. Mi vigilante venganza me acompaña siemprep. 34 y me habla al oído. Vé, aquí estoy yo; yo espío y escucho, y sin ruido mi paso busca el tuyo y lo sigue y persigue. De día ¡oh rey! no podrás volver la cabeza sin verme inmóvil y sombrío en tus solemnidades; ni de noche podrás tampoco volverla sin encontrar mis ojos fulgurantes detrás de ti.
(Vase.)

p. 35

EL BANDIDO
ZARAGOZA
Un patio del palacio de Silva. — Á la izquierda los grandes muros del palacio con una ventana con balcón. Por debajo de la ventana una puerta pequeña. Á la derecha y en el fondo casas y calles. — Noche. — En las fachadas de los edificios algunas ventanas iluminadas.
PERSONAJES
DON CARLOS, DON SANCHO SÁNCHEZ DE ZÚÑIGA, conde de Monterey, DON MATÍAS CENTURIÓN, marqués de Almunan, DON RICARDO DE ROJAS, señor de Casapalma
(Llegan los cuatro siguiendo á don Carlos, con los sombreros gachos y embozados en sendas capas que dejan ver por debajo las puntas de las espadas.)
D. Carlos (Examinando el balcón.)—He aquí el balcón, la puerta... Me hierve la sangre. (Mirando la ventana.) Todavía no hay luz. Y la hay en todas partes donde no me conviene, menos en esta ventana, donde me convendría.
D. Sancho.—Señor, y volviendo á ese traidor, ¿le dejasteis partir?
D. Carlos.—Así es la verdad.
D. Sancho.—Y acaso fuera el jefe de la banda.
D. Carlos.—Jefe ó capitán, yo no he visto jamás testa coronada con más altivez.
D. Sancho.—¿Y se llama?...
D. Carlos.—Muñoz... Fernan... No, un nombre que acaba en i.
D. Sancho.—¿Hernani tal vez?
D. Carlos.—Eso, Hernani.
D. Sancho.—Es él.
D. Matías.—Hernani es.
D. Sancho.—¿Y no recordáis su conversación?
D. Carlos (Sin dejar de mirar á la ventana.)—¡Pardiez! No oía nada en aquel maldito armario.
D. Sancho.—Pero, señor, ¿cómo lo soltasteis, teniéndolo ya en vuestras manos?
D. Carlos (Mirándolo fijamente.)—Conde de Monterey, ¿me interrogáis? (Los dos señores retroceden y cap. 37llan.) Y por otra parte, no es eso lo que más me interesa. Yo voy tras de su amada, no tras él. Estoy verdaderamente enamorado. ¡Qué ojos negros tan hermosos, amigos míos! ¡dos espejos! ¡dos antorchas! De todo el coloquio no oí más que estas palabras: Hasta mañana á la noche. Pero es lo esencial. Ahora mientras ese bandido con cara de galán se entretiene en alguna fechoría, me anticipo yo y le robo la paloma.
D. Ricardo.—Hubiera sido un golpe completo matar á la vez el buitre.
D. Carlos.—¡Buen consejo! Tenéis la mano muy ligera, conde.
D. Ricardo.—Señor ¿con qué título os place que sea conde?
D. Sancho.—Ha sido una equivocación.
D. Ricardo.—El Rey me ha nombrado conde.
D. Carlos.—Basta. He dejado caer ese título; recogedlo y en paz.
D. Ricardo (Inclinándose.)—Gracias, señor.
D. Sancho.—¡Gran título! Conde por equivocación.
(El Rey se pasea por el fondo mirando con impaciencia hacia las ventanas iluminadas. Los otros hablan entre sí en el proscenio.)
D. Matías (á D. Sancho).—Pero ¿qué hará el rey, una vez sorprendida la dama?
D. Sancho.—La hará condesa, después dama de honor, y cuando tenga un hijo de ella, lo hará rey.
D. Matías.—¡Pardiez! ¡Á un bastardo! Conde, enhorabuena; pero no así como quiera se puede sacar un rey de una condesa.
D. Sancho.—Entonces la hará marquesa, mi querido marqués.
D. Matías.—Los bastardos se guardan para los países conquistados, y se les hace virreyes, única cosa para que sirven.
D. Carlos (Mirando con cólera las ventanas iluminap. 38das.)—¡Pardiez! Diríase que son ojos celosos que nos espían. Ahora se oscurecen dos. ¡Sea enhorabuena! ¡Qué largos son los momentos de espera! ¿Quién hará adelantar la hora?
D. Sancho.—Eso es lo que decimos muchas veces en palacio.
D. Carlos.—Mientras en los vuestros mi pueblo lo repite. La última ventana se oscurece. (Mirando á la de Sol.) ¡Maldita vidriera! ¿Cuándo te iluminarás tú? ¡Oh doña Sol! Ven pronto á brillar como un astro en las sombras de esta noche. (Á don Ricardo.) ¿Es ya media noche?
D. Ricardo.—Muy pronto será.
D. Carlos.—Es preciso acabar cuanto antes. Á cada momento puede llegar el otro. (Se ilumina la ventana de Sol.) ¡Por fin, amigos míos, sale el sol! Ved la sombra de la dama á través de los cristales. No perdamos tiempo y hagamos la señal que espera. Hay que dar tres palmadas. Pero acaso se alarme viendo aquí tanta gente. Retiraos allá á la sombra á guardarme las espaldas. Compartamos estos amoríos: la dama para mí; para vosotros el bandido.
D. Ricardo.—Muchas gracias, señor.
D. Carlos.—Si viene á estorbarme, dadle bonitamente una estocada, y mientras se recobra, me llevaré yo la dama. Pero ¡cuenta con matarlo! Al cabo es un valiente, y la muerte de un hombre, cosa grave.
(Los tres caballeros se inclinan y salen. Don Carlos hace luégo la señal dando las tres palmadas, y á la última se asoma Sol al balcón, vestida de blanco.)
DON CARLOS, DOÑA SOL
D.ª Sol.—¡Eres tú, Hernani!
p. 39D. Carlos (Aparte.)—¡Pardiez! No hablemos.
(Vuelve á hacer la señal.)

D.ª Sol.—Bajo al momento.
(Cierra la ventana y muy luégo se abre la puerta pequeña apareciendo Sol con una lamparilla en la mano y un manto al hombro.)
p. 40D.ª Sol.—¿Hernani?
(Don Carlos se cala el sombrero y se le acerca precipitadamente.)
D.ª Sol (Dejando caer la lámpara.)—¡Dios mío! ¡No es su paso!
(Quiere retroceder, pero el rey la detiene por el brazo.)
D. Carlos.—¡Doña Sol!
D.ª Sol.—¡Cielos! ¡No es su voz! ¡Desdichada de mí!
D. Carlos.—¿Qué voz quieres más amorosa? Siempre es la voz de un amante y de un amante real.
D.ª Sol.—¡El Rey!
D. Carlos.—Pide, manda... un reino te ofrezco; porque éste, cuyo amor desdeñas, es el rey, tu señor; es Carlos, tu esclavo.
D.ª Sol (Pugnando por desasirse.)—¡Socorro! ¡Hernani!
D. Carlos.—No te espantes: es el rey quien te tiene, no el bandido.
D.ª Sol.—No, el bandido sois vos. ¿No os da vergüenza? ¿Son estas las hazañas que han de daros fama? ¡Venir de noche y por fuerza á robar una doncella! ¡Ah, mi bandido vale cien veces más que vos! Oíd, rey de Castilla. Si el hombre naciera donde lo eleva su alma, si Dios concediera la jerarquía á la altura del corazón, el rey sería él, y el bandido vos.
D. Carlos.—Señora...
D.ª Sol.—¿Olvidáis que mi padre era conde?
D. Carlos.—Yo os haré duquesa.
D.ª Sol.—Basta. ¡Qué vergüenza! (Retrocediendo algunos pasos.) Nada, nada puede haber entre nosotros, don Carlos. Mi padre derramó por vos su sangre y yo soy doncella noble, y celosa de mi sangre y de mi honor;... soy mucho para manceba y muy poco para esposa.
D. Carlos.—¿Princesa?
p. 41D.ª Sol.—Rey don Carlos, id con vuestros amoríos á mujerzuelas dignas de ellos, pues si os atrevéis á tratarme á mí con tal infamia, podré muy bien demostraros que soy dama y que soy mujer.
D. Carlos.—Pues bien, venid á compartir mi trono: seréis reina, emperatriz...
D.ª Sol.—Comprendo la añagaza. Concluyamos: prefiero con mi Hernani vivir errante fuera del mundo y de la ley, con hambre y sed, compartiendo su destino, abandono, guerra, destierro, persecución, miseria, á ser emperatriz con un emperador.
D. Carlos.—¡Cuán dichoso es ese hombre!
D.ª Sol.—Es pobre y hasta proscrito.
D. Carlos.—Hace bien en ser pobre y hasta proscrito, puesto que es tan amado. Yo estoy solo y un ángel le acompaña á él. En fin, ¿me odiáis?
D.ª Sol.—No os amo.
D. Carlos (Asiéndola con violencia.)—Pues bien, me améis ó no, vendréis conmigo; mi mano es más fuerte que la vuestra. Vendréis. Yo lo quiero así. ¡Pardiez! Vamos á ver si soy rey de España y de las Indias para nada.
D.ª Sol (Forcejeando.)—¡Ah! ¡Señor, por piedad! Pues sois el rey, duquesa, marquesa ó condesa, no tenéis más que escoger: las damas de la corte tienen siempre amor para vuestro amor. Pero mi proscrito ¿qué ha recibido del avaro cielo? Vos tenéis á Castilla, Aragón, Navarra, Murcia, León y diez reinos más, y Flandes y las Indias con sus minas de oro; tenéis un imperio en que nunca se pone el sol; y con todo esto ¿habréis de quitarle á él lo único que tiene... yo?
(Se hinca de rodillas á los piés del rey.)
D. Carlos.—Ven, no escucho nada. Ven; si correspondes á mi amor te doy á elegir entre mis Españas.
D.ª Sol.—No quiero más de vos que este puñal. (Sep. 42 lo arranca del cinto y el rey la suelta y retrocede.) Atreveos ahora. Dad un paso no más.
D. Carlos.—¡Qué hermosa está! No extraño ya que ame á un rebelde.
(Va á dar un paso y Sol alza el puñal.)
D.ª Sol.—Un paso hacia mí y os mato y me mato. (El rey retrocede más. Sol se desvía y grita.) ¡Hernani! ¡Hernani!
D. Carlos.—¡Callad!
D.ª Sol.—Un paso y todo acaba.
D. Carlos.—Señora, ya que á tal extremo reducís mi bondad, sabed que para obligaros tengo ahí tres hombres de mi séquito.
Hernani (Surgiendo á su espalda.)—Habéis olvidado uno.
(Vuélvese el rey y ve á Hernani con los brazos cruzados bajo su larga capa y con el ala del sombrero levantada. Sol da un grito y corre á abrazarle.)
DON CARLOS, DOÑA SOL, HERNANI
Hernani.—¡Oh! El cielo me es testigo que hubiera ido de buen grado á buscarlo más lejos.
D.ª Sol.—Hernani, sálvame.
Hernani.—Cálmate, vida mía.
D. Carlos.—¿Qué diablos hacen mis amigos por allá? ¡Haber dejado pasar á este capitán de bandoleros! (Llamando.) ¡Monterey!
Hernani.—Vuestros amigos están en poder de los míos. No reclaméis la ayuda de sus espadas impotentes: para tres que vinieran á ayudaros, vendrían á ayudarme á mí sesenta, y vale cualquiera de ellos por vosotros cuatro. Así, arreglemos los dos solos nuestrasp. 43 cuentas. ¡Conque pusisteis la mano en esta doncella! Ha sido una imprudencia, señor rey de Castilla, y una cobardía.
D. Carlos (Con desdén.)—Señor bandido, de vos á mí no hay reproche.
Hernani.—¡Se chancea! ¡Oh! Yo no soy rey; pero cuando un rey me agravia y se chancea además, se me sube á mí la cólera á la altura de su orgullo. Y cuenta que en afrentándome se teme más al rubor de mi frente que á la púrpura de un rey. Sois un insensato, si abrigáis la más mínima esperanza. (Agarrándolo del brazo.) ¿Conocéis bien la mano que os aprieta? Escuchad. Vuestro padre hizo morir al mío, y os odio. Me habéis quitado mis bienes y mis títulos, y os odio. Amáis á la mujer que yo amo, y os odio, os odio, os odio con toda mi alma.
D. Carlos.—Bien está.
Hernani.—Esta noche, sin embargo, ni me acordaba de vos: sólo sentía un anhelo, un ardor, una necesidad: doña Sol. Y anheloso y ardiente de amor vengo y... ¡por vida mía! os encuentro en vías de robármela. ¡Cuando ya os había olvidado, os interponéis vos mismo en mi camino! Señor rey de Castilla, os repito que sois un insensato. Caísteis en vuestras propias redes: ni fuga, ni socorro. ¡Oh te tengo asediado! Solo, rodeado por todas partes de encarnizados enemigos ¿qué has de hacer?
D. Carlos (Con altivez.)—¿También me interrogáis?
Hernani.—¡Bah! ¡bah! No quiero que un brazo oscuro te hiera. Ni quiero que se me escape mi venganza. Nadie te tocará, sino yo. Defiéndete.
(Saca su espada.)
D. Carlos.—Yo soy vuestro rey y señor. Matadme, sea; pero sin duelo.
Hernani.—Pronto has olvidado que anoche tu espada se cruzó con la mía.
p. 44D. Carlos.—Anoche ignoraba yo vuestro nombre, y vos ignorabais también mi jerarquía. Hoy vos sabéis quién soy yo, y yo quién sois vos.
Hernani.—Enhorabuena. Defiéndete.
D. Carlos.—No acepto el duelo. Asesinadme.
Hernani.—Pero ¿crees tú que los reyes son para mí sagrados? ¡Á ver si te defiendes!
D. Carlos.—Asesinadme: no me defiendo. ¡Ah! ¿Creéis, bandidos, que vuestras viles gavillas pueden extenderse impunemente por las ciudades? (Hernani retrocede. Don Carlos le mira con ojos de águila.) ¿Creéis que manchados de sangre y cargados de crímenes, podréis, después de todo, pasar por generosos? ¿Creéis que nosotros, víctimas de vuestras violencias, hemos de ennoblecer vuestros puñales con el choque de nuestras espadas? No; el crimen os posee y por donde quiera lo arrastráis. ¡Duelos con vosotros! No, no: asesinad.
(Hernani, sombrío y pensativo, vacila un momento en herir. De repente quiebra la espada contra el suelo y se vuelve hacia el rey.)
Hernani.—Vete. Mejores encuentros tendremos. Vete, pues.
D. Carlos.—Está bien. Dentro de algunas horas, yo vuestro rey, volveré al palacio ducal y mi primer cuidado será llamar al juez. ¿Han puesto á precio vuestra cabeza?
Hernani.—Sí.
D. Carlos.—Bien. Desde hoy os tengo por rebelde y traidor. Por todas partes he de perseguiros. Estáis avisado. Voy á decretar vuestra proscripción del reino.
Hernani.—Ya está decretada.
D. Carlos.—Otra vez más.
Hernani.—Por fortuna, Francia está cerca y me servirá de asilo.
p. 45D. Carlos.—Voy á ser emperador de Alemania y quedaréis proscrito del imperio.
Hernani.—Me queda el resto del mundo, para seguir odiándote.
D. Carlos.—¿Y si fuera mío el mundo?
Hernani.—Entonces... entonces me quedaría la tumba.
D. Carlos.—Bien, yo sabré desbaratar tus maquinaciones insolentes y rebeldes.
Hernani.—La venganza es coja y llega á paso lento; pero llega.
D. Carlos (Con desdén.)—¡Tocar á la dama que adora á un bandido!
Hernani.—Recuerda que aún estás en mi poder, y piensa, futuro César, piensa que si apretara esta mano harto generosa, aplastaría en el huevo tu águila imperial.
D. Carlos.—¡Á ver si os atrevéis!
Hernani.—¡Vete! ¡vete!... Huye de aquí; pero toma antes mi capa. (Se quita la capa y la echa á los hombros del rey.) Sin ella, te caería encima algún puñal. (Envuélvese el rey en la capa del bandido.) Ahora parte sin temor. Mi sedienta venganza hace sagrada tu cabeza para otro que yo.
D. Carlos.—Ya que me habláis así, no me pidáis nunca gracia ni perdón.
(Vase.)
HERNANI, DOÑA SOL
D.ª Sol.—Ahora, huyamos sin tardanza.
Hernani.—¿Estás resuelta á aceptar mi desgracia y acompañarme hasta el fin? Noble propósito, digno de un fiel corazón. Pero ya lo ves, bien mío; para llevarp. 46me gozoso á mi retiro un tesoro de belleza que codicia un rey, para que mi Sol me siga y me pertenezca, para tomar su vida y unirla á la mía, para arrastrarte conmigo sin vergüenza y sin pesar, no es tiempo, no es tiempo aún: veo el cadalso demasiado cerca.

D.ª Sol.—¿Qué dices?
Hernani.—El rey á quien he mirado cara á cara, va á castigarme por haberle perdonado. Huyo; acaso esté ya en su palacio llamando á sus guardias, á sus criados, á sus caballeros y verdugos.
D.ª Sol.—¡Ah! Estoy temblando, Hernani. Pues bien, démonos prisa; huyamos juntos.
Hernani.—¡Juntos! No, no. La hora ha pasado. ¡Ah! Doña Sol, cuando te revelaste á mis ojos, tan buena y aun piadosa, dignándote poner tu amor en mí, yo ¡desdichado! pude ofrecerte lo que tenía, mis monp. 47tañas, mis bosques, mis torrentes, mi negro pan de proscrito, la mitad del lecho de musgo en que reposo; pero ofrecerte la mitad del cadalso... perdona ¡oh Sol! el cadalso es para mí solo.
D.ª Sol.—Me lo prometiste también.
Hernani (De rodillas á sus piés.)—¡Ángel mío! en este instante en que acaso se acerca la muerte entre las sombras, declaro aquí, proscrito, con mi dolor profundo de haber nacido en cuna ensangrentada, que por negro que sea el duelo que envuelve mi vida, soy un hombre feliz; y quiero que me envidien porque me has amado, porque tú me lo has dicho, porque en voz baja has bendecido tú mi frente maldita.
D.ª Sol.—¡Hernani mío!
Hernani.—¡Bendita mil veces la suerte que puso para mí esta flor al borde del abismo! (Levantándose.) Y no hablo ahora á ti en este lugar; hablo al cielo, á Dios, que me está oyendo.
D.ª Sol.—Permíteme que te siga.
Hernani.—¡Oh! Sería un crimen arrancar la flor al caer en el abismo. Vete, ya he respirado su perfume: basta. Reanuda á otros días tus días por mí ajados; sé esposa del anciano; yo te desligo de tu palabra y vuelvo á mis sombras. Olvida y sé dichosa.
D.ª Sol.—No, te seguiré: quiero compartir tu suerte y no me apartaré de ti.
Hernani (Abrazándola.)—¡Oh! Déjame huir solo. Estoy desterrado, proscrito, soy funesto.
(Se aparta de golpe.)
D.ª Sol (Con desesperación.)—¡Hernani! ¡Me abandonas!
Hernani (Volviendo.)—¡Oh! no, me quedo: tú lo quieres y aquí me tienes. Ven ¡oh! ven á mis brazos. Me quedo, y estaré á tu lado cuanto quieras. Olvidémoslo todo. Siéntate aquí. (Siéntase Sol en un banco de piedra y él se coloca á sus piés.) La luz de tus ojos inunp. 48da los míos. Cántame algún cantar como otras noches mientras en tus pestañas temblaban para caer en mis labios las blandas perlas de tus lágrimas; ¡seamos felices! bebamos... la copa está llena... esta hora es nuestra, y lo demás es locura. Háblame, embriágame. ¿No es verdad, sol de mi cielo, que es dulce amar y saber que se nos ama de rodillas? ¿Y ser dos, y estar solos, y hablar de amor entre los velos de la noche, cuando todo duerme, sueña y calla? ¡Oh! Déjame dormir y soñar en tu seno, sol de mi alma, alma mía...
(Tañido de campanas.)
D.ª Sol (Levantándose asustada.)—¿Oyes? ¡Tocan á rebato!
Hernani (Aún á sus piés.)—No; tocan á nuestras bodas.
(Arrecia el campaneo. Gritos confusos. Antorchas en las calles, luces en las ventanas.)
D.ª Sol.—Levántate y ponte en salvo. ¡Gran Dios! Se incendia la ciudad.
Hernani.—Tendremos boda con antorchas.
(Choque de espadas y gritos.)
D.ª Sol.—Es la boda de los muertos.
Hernani (Reclinándose en el banco.)—Volvamos á soñar.
Un montañés (Corriendo, espada en mano.)—Señor, los esbirros, los alcaldes, desembocan en la plaza en tropel. ¡Alerta, señor!
D.ª Sol.—¡Ah! ¡Bien decías!
(Hernani se levanta.)
El montañés.—¡Socorro!
Hernani.—Aquí estoy. No temas.
Gritos confusos (fuera).—¡Muera el bandido!
Hernani (Al montañés.)—Tu espada. (Á Sol.) Adiós, pues.
D.ª Sol.—¡Yo causé tu perdición! ¿Adónde vas? (Indicándole la puerta pequeña.) Ven, huyamos por esta puerta.
p. 49

D.ª Sol.—Ven, huyamos...
p. 51Hernani.—¿Qué dices? ¡Abandonar á mis amigos!
(Tumulto.)
D.ª Sol.—¡Esos clamores me espantan! (Reteniendo á Hernani.) No olvides que si tú mueres, muero yo.
Hernani (Teniéndola abrazada.)—Un beso...
D.ª Sol.—¡Hernani, esposo mío, dueño mío!
Hernani (Besándole la frente.)—El primero.
D.ª Sol.—Acaso el último.
(Parte Hernani, y Sol cae sobre el banco.)

p. 53

EL ANCIANO
EL CASTILLO DE SILVA
EN LAS MONTAÑAS DE ARAGÓN
Galería de retratos de la familia de Silva; salón cuyo decorado forman estos retratos encuadrados con preciosas molduras que coronan emblemas y escudos ducales. — En el fondo, una alta puerta gótica. — Entre los retratos sendas panoplias de diversos siglos.
PERSONAJES
DOÑA SOL, de blanco y en pié junto á una mesa. DON RUY GÓMEZ DE SILVA, sentado en su gran sitial de roble.
D. Ruy.—¡Por fin llegó el día! Dentro de una hora serás mi duquesa. Nada ya de tío ni sobrina: ya podré abrazarte y... Pero ¿me has perdonado? No tuve razón, lo confieso: hice que palidecieran tus mejillas y se ruborizara tu frente, con harto pronta sorpresa, y no debí haberte condenado sin oirte. ¡Cómo engañan las apariencias y qué injustos somos! Verdaderamente, allí estaban los dos mozos, muy gentiles de persona ambos á dos. No debí dar crédito á mis propios ojos; pero ¿qué quieres, niña? cuando uno es viejo...
D.ª Sol.—Siempre me habláis de ello, y nunca os lo eché en cara.
D. Ruy.—Pues yo sí. Yo debía saber que con un alma como la tuya, no puede tener galanes quien se llama doña Sol de Silva, y tiene en sus venas pura sangre castellana.
D.ª Sol.—Ciertamente; es pura y buena, y acaso se vea muy pronto.
D. Ruy (yendo hacia ella).—Escucha: nadie es dueño de sí mismo, cuando está enamorado, como yo lo estoy de ti, y es además viejo. Cualquiera se vuelve celoso y malo en ciertas condiciones. ¿Por qué? ¡La vejez! Porque la belleza, la gracia, la juventud en otro, todo espanta y hace temblar; porque está uno celoso de los demás y avergonzado de sí mismo. ¡Qué irrisión que este hombre cojo ó tullido, con el corazón ardiente y embriagado de amor, haya olvidado el cuerpo al rejuvenecer el alma! Cuando pasa un joven pastor, muchas veces, mientras vamos,p. 55 cantando él por su verde prado, yo soñando por mis negras avenidas, muchas veces digo para mí: «¡Oh, de qué buena gana daría yo mis almenadas torres, mi antiguo palacio ducal, mis bosques y sembrados, mis rebaños, mis títulos, todas mis ruinas por su cabaña nueva y por su frente juvenil!» Porque sus cabellos son negros, porque sus ojos brillan como los tuyos. Tú puedes verlo y decir: «¡Qué mozo!» Y después pensar en mí, que soy viejo. Verdad que soy Gómez de Silva; pero esto no basta. Sí, esto digo para mí. Ya ves hasta qué punto te amo: todo lo daría por ser joven y hermoso como tú. Pero ¿á qué viene delirar así? ¡Yo joven y bello, cuando debo precederte en la tumba!
D.ª Sol.—¿Quién sabe?
D. Ruy.—Pero créeme, esos caballeros frívolos no aman tan inmensamente que no se gaste su amor en palabras. Si una doncella ama á uno de esos mozalbetes, ella se muere por él y él se ríe de ella. Todos esos pajarillos de alas ligeras y vistosas tienen tan mudable el amor como el plumaje. Los viejos, sin alas tan vistosas ni ligeras, amamos mejor. ¡Que nuestro paso es pesado, que nuestra frente está arrugada, y áridos nuestros ojos! Verdad, pero el corazón no se agosta ni se arruga jamás. ¡Ah! cuando un viejo ama, hay que considerarlo mucho; el corazón siempre es joven y puede lastimársele. ¡Oh! mi amor no es como un juguete de cristal que brilla y tiembla, no; es un amor severo, profundo, sólido, seguro, paternal, amistoso, de madera de roble, como mi silla ducal. He aquí cómo yo te amo, y de otras cien maneras más: como se ama á la aurora, como se ama á las flores, como se ama á los cielos. De verte todos los días con tu gracioso paso, con tu frente pura y tus brillantes ojos, me río con todo el júbilo del alma y en el alma llevo una eterna fiesta.
p. 56D.ª Sol.—¡Ah!
D. Ruy.—Y luégo el mundo ve con buenos ojos que cuando un hombre se extingue y poco á poco se va, hasta tropezar en la piedra del sepulcro, una mujer, ángel puro, vele por él, lo abrigue y se digne sufrir al inútil anciano que no es bueno ya sino para morir. Excelente obra que con razón se alaba, el supremo esfuerzo de un corazón que se sacrifica, que consuela á un moribundo hasta el fin y sin amar acaso tiene dulzuras de amor. ¡Oh! tú serás para mí un ángel con corazón de mujer que regocije aún el alma del pobre anciano y soporte la mitad de sus últimos años, hija por el respeto y hermana por la piedad.
D.ª Sol.—Lejos de precederme, bien pudiérais seguirme, señor. No es razón para vivir ser joven. ¡Ah! muchas veces los viejos se retardan, y van delante los jóvenes.
D. Ruy.—¡Qué ideas tan sombrías! He de reñirte, niña: un día como este es alegre y sagrado. Y á propósito ¿cómo no estás vestida ya para la ceremonia? La hora se acerca. Vé, corre á vestirte, mientras yo cuento los instantes.
D.ª Sol.—Siempre será tiempo.
D. Ruy.—No tal. (Entra un paje.) ¿Qué quiere, Yáguez?
El paje.—Señor, un peregrino espera á la puerta pidiendo hospitalidad.
D. Ruy.—Quien quiera que sea, la ventura entra en la casa con el forastero que en ella se recibe. Que éntre, pues. ¿Hay algunas noticias de afuera? ¿Qué se dice del capitán de bandoleros proscrito?
El paje.—Todo acabó para Hernani, el león de la montaña.
D.ª Sol (Aparte.)—¡Dios mío!
D. Ruy.—¿Cómo?
El paje.—La partida ha sido derrotada. Dicen quep. 57 el mismo rey se puso al frente de la tropa que salió en persecución de los bandidos. La cabeza de Hernani vale por el momento mil escudos; pero se dice que ha muerto en la refriega.
D.ª Sol (Aparte.)—¡Sin mí! ¡Pobre Hernani!
D. Ruy.—¡Gracias á Dios! Por fin murió el rebelde. Ahora podemos alegrarnos sin peligro, hija mía. El bandido murió. Ea, vé á ataviarte, amor mío, mi orgullo. ¡Hoy doble fiesta! Vé, vé á vestirte.
D.ª Sol (Aparte.)—De luto, ¡ay de mí!
(Sale.)
D. Ruy.—Que le lleven pronto el cofrecito de joyas, que yo le regalo. (Siéntase.) Quiero verla adornada como una Virgen, ante la cual caiga de rodillas el peregrino. Á propósito. ¿Y ese que pedía hospitalidad? Corre, vé y dile que éntre, y guíalo aquí. (Sale el paje.) Hacer esperar á un peregrino raya en impiedad.
(Ábrese la puerta del fondo y aparece Hernani disfrazado de peregrino. El duque se levanta.)
DON RUY GÓMEZ, HERNANI
Hernani.—¡Paz y ventura al generoso duque!
(Avanza.)
D. Ruy.—¡Ventura y paz al peregrino mi bien venido huésped! (Siéntase.) ¿No eres peregrino?
Hernani.—Sí.
D. Ruy.—Sin duda vendrás de Armillas.
Hernani.—No; he tomado otro camino... se batían por allá.
D. Ruy.—La partida del proscrito ¿eh?
Hernani.—Lo ignoro.
D. Ruy.—Y ese Hernani ¿sabes qué ha sido de él?
Hernani.—¿Quién es ese hombre, señor?
p. 58D. Ruy.—¿No le conoces? Peor para ti, que has malogrado la ocasión de ganar la gruesa suma en que se puso á precio su cabeza. Ese Hernani es un rebelde al Rey, nuestro señor; un capitán de bandoleros que andaba suelto é impune há mucho tiempo. Si vas á Madrid le verás ahorcar.
Hernani.—No, no voy allá.
D. Ruy.—Su cabeza es de quien quiera cortársela.
Hernani (Aparte.)—Que vengan por ella.
D. Ruy.—Pues ¿adónde vas, buen peregrino?
Hernani.—Á Zaragoza, señor.
D. Ruy.—¿Á cumplir algún voto á la Virgen?
Hernani.—Sí, á la Virgen del Pilar.
D. Ruy.—¡Madre y Señora mía! Menester es no tener alma para olvidar los votos hechos á los santos. Pero una vez cumplido el tuyo ¿no llevas otros designios? ¿Ver el Pilar es todo lo que deseas?
Hernani.—Todo.
D. Ruy.—Bien. Y ¿cómo te llamas, hermano? Yo soy Ruy Gómez de Silva.
Hernani.—Yo...
D. Ruy.—Puedes callar tu nombre, si quieres; nadie tiene aquí el derecho de saberlo. ¿Vienes á pedir hospitalidad?
Hernani.—Sí, ilustre Silva.
D. Ruy.—¡Muy bien venido! Quédate en mi casa y dispón de todo. En cuanto á tu nombre, te llamas mi huésped y basta. Quienquiera que seas, te acojo, que al mismo Satanás recibiría, si Dios me lo enviara.
(Ábrese de par en par la puerta del fondo y entra doña Sol en traje nupcial, seguida de pajes, criados y dos doncellas que traen sobre un cogín de terciopelo un cofrecito cincelado, que dejan sobre una mesa. El cofrecito encierra una corona ducal, brazaletes, collares, perlas y brillantes en confusión. Hernani, jadeante y azorado, mira con fulgurantes ojos á la novia sin escuchar ya al duque.)
p. 59

Hernani.—...Yo soy Hernani.
Los mismos, DOÑA SOL, pajes, criados, doncellas
D. Ruy.—¡He aquí á mi Virgen del Pilar! Orar ante ella, te traerá felicidad. (Va á ofrecer la mano á Sol.) Futura esposa mía, venid, venid. Pero ¡cómo estáis todavía sin el anillo nupcial ni la corona!
Hernani (Con voz de trueno.)—¿Quién quiere ganarse aquí mil carlos de oro? ¡Yo soy Hernani!
(Todos se vuelven sorprendidos. Hernani desgarra su hábito de peregrino, lo pisotea y queda en su traje ordinario.)
D.ª Sol (Aparte, con júbilo.)—¡Aún vive! ¡Gracias, Dios mío!
Hernani (Á los criados.)—Yo soy el proscrito á quien se busca. (Al duque.) ¿No queríais saber si me llamaba Pedro ó Diego? No, me llamo Hernani. Aquí tenéis la cabeza puesta á precio. Vale bastante oro para pagar vuestras bodas. Á todos os la ofrezco. Tomadla. Atadme de piés y manos... Pero es inútil: me liga una cadena que no puedo romper.
D.ª Sol (Aparte.)—¡Infeliz de mí!
D. Ruy.—¡Qué locura! Estáis sin duda loco, huésped mío.
Hernani.—Vuestro huésped es un bandido.
D.ª Sol.—No, no le escuchéis.
Hernani.—Dicho está.
D. Ruy.—¡Mil carlos de oro! Tan fuerte es la suma que no respondo de todos mis criados.
Hernani.—Me basta uno solo. Delatadme, entregadme.
D. Ruy.—Callad, callad, no sea que os cojan la palabra.
Hernani.—La ocasión es propicia. Os aseguro que soy el proscrito, el rebelde Hernani.
p. 62D. Ruy.—Callad.
Hernani.—¡Hernani!
D.ª Sol (Á su oído.)—¡Oh! ¡calla, por Dios!
Hernani.—Aquí por lo visto estáis de bodas. Yo también quiero celebrar una fiesta imperial. Mi esposa me espera: no es tan bella como la vuestra, señor duque, pero no es menos fiel... es la muerte. (Á los criados.) ¡Ninguno de vosotros da un paso todavía!
D.ª Sol (Bajo.)—¡Por piedad!
Hernani.—¡Hernani! ¡Mil escudos de oro!
D. Ruy.—Es el mismo demonio.
Hernani (Á un paje joven.)—Ven, ven tú; tú ganarás los mil carlos, y rico entonces, el paje será un hombre. (Á los criados.) Pero ¿qué hacéis vosotros? ¡Temblar! ¿Hay peor suerte?
D. Ruy.—Tocando á tu cabeza arriesgarían la suya. Aunque fueras Hernani ú otro cien veces peor, y así en lugar de oro ofrecieran un imperio, en mi casa debo protegerte contra todos, contra el mismo rey, porque al huésped lo envía Dios. ¡Muera yo, antes que nadie toque á un cabello de tu cabeza! Sobrina mía, dentro de una hora serás mi esposa. Vuelve á tu aposento. Voy á poner en armas el castillo y á cerrar sus puertas.
(Sale seguido de sus criados.)
Hernani (Mirando con desesperación su cinto desarmado.)—¡Ah! ¡ni un puñal!
(Luégo que ha desaparecido el duque, da Sol algunos pasos como para seguir á sus doncellas; después se detiene, y cuando salen, vuelve con ansiedad hacia Hernani.)
HERNANI, DOÑA SOL
(Contempla Hernani con mirada fría y como distraída el cofrecillo nupcial de encima la mesa y fulguran sus ojos.)
p. 63Hernani.—Os doy el parabién. Me encanta el adorno... me encanta... (Acercándose al cofrecillo.) El anillo nupcial es de buen gusto... la corona ducal admirable... el collar, precioso... los brazaletes, bellísimos; pero cien veces, cien veces menos que la mujer que en seno tan blanco oculta un corazón tan negro. Y ¿qué habéis dado por todo esto? Un poco de vuestro amor. ¡Gran Dios! ¡Engañar así, no tener vergüenza y vivir! Pero al cabo, al cabo tal vez sean falsas estas perlas, cobre el oro, vidrio y plomo los diamantes, y falsos los zafiros y falso todo. ¡Ah! Si es así, duquesa, como estas joyas, es falso tu corazón y no eres más que oropel. Pero no, todo es fino y bueno y bello. Collar, brillantes, pendientes, corona, anillo nupcial... nada falta. ¡Magnífico regalo! Y á fe que lo merece amor tan seguro, tan fiel, tan profundo.
D.ª Sol.—No has llegado al fondo. (Registra ella misma y saca un puñal.) Es el puñal que arrebaté al rey cuando me ofrecía un trono, que desprecié yo por quien ahora me ultraja.
Hernani (Cayendo á sus piés.)—¡Oh! Deja que de rodillas recoja las lágrimas que lloran tus tristes cuanto bellos ojos. Después, por esas lágrimas, toma tú toda mi sangre.
D.ª Sol.—Te perdono, Hernani; pero no olvides nunca que todo mi amor es tuyo.
Hernani.—¡Me ha perdonado y me ama! ¡Oh! Quisiera saber dónde pisas para besar el suelo.
D.ª Sol.—¡Oh!
Hernani.—No, yo debo serte odioso; pero escucha, dime otra vez que me amas; calma un corazón que duda: dímelo por piedad, porque muchas veces con tan pocas palabras han curado hondas heridas los labios de una mujer.
D.ª Sol.—¡Creer que fuera tan olvidadizo mi amor! ¡No recordar, no saber que nunca jamás ninguno dep. 64 esos hombres sin gloria podría ocupar un corazón lleno de Hernani!
Hernani.—He blasfemado. Cualquiera en tu lugar se hubiera cansado ya de este loco furioso, que no sabe acariciar, sino después de haber ofendido, y le hubiera dicho: ¡Basta! ¡Vete! Recházame, recházame. Yo te bendeciré, porque has sido bondadosa y dulce siempre conmigo, porque me has sufrido demasiado tiempo, porque soy un malvado oscureciendo, manchando tu luz con mis sombras. Sí, es demasiado ya: tu alma es bella y noble y pura, y si yo soy malo, ¿acaso es tuya la culpa? Sé esposa del duque; es bueno y rico: sé feliz con él. No olvides lo que esta mano puede ofrecerte: un dote de dolores. La proscripción, los hierros, la muerte, el espanto que me cerca: tal sería tu collar, tal tu corona. Sé esposa del anciano, te repito. Y él lo merece más. ¿Cómo casar tu pura frente con mi cabeza proscrita? ¿Quién, viéndonos unidos, á ti tranquila y bella, á mí violento y fiero, á ti apacible, limpia como blanca azucena, á mí, á mí airado, sombrío, azotado por tantas tempestades; quién diría que nuestra suerte sigue la misma ley? No, Dios que lo hace bien todo, no te hizo á ti para mí. No me concedió el cielo derecho ninguno sobre ti; me resigno: poseer tu corazón sería un robo, y se lo restituyo al más digno. Jamás consintió el cielo en nuestro amor; y mentí, si te dije que era nuestro destino, mentí. Amor, venganza, ¡adiós! Se acabó todo: me voy avergonzado de no haber podido vengarme ni ser feliz. ¡Y que naciera para odiar yo que no he sabido más que amar! Perdóname, huye de mí: es ya mi único ruego; no lo desoigas, porque es también el último. Tú vives y yo muero. No veo por qué razón habrías tú de enterrarte conmigo.
D.ª Sol.—¡Ingrato!
Hernani.—¡Montes de Aragón! ¡Galicia! ¡Extremap. 65dura! ¡Oh! Yo llevo la desgracia á todo lo que me rodea. Os quité vuestros mejores hijos; sin remordimiento les hice pelear por mis derechos y murieron. Eran los más bravos de la heróica España. Y cayeron, cayeron todos heridos en el pecho. He aquí lo que hago yo con todo lo que se me une. No, no es para ti unión esta de que debas tener celos. Cásate con el duque, con el diablo del Rey... enhorabuena: todo lo que no sea yo vale más que yo. Ni un amigo tengo que se acuerde de mí; todos me abandonan: tiempo es ya de que te llegue tu vez, porque debo quedar solo. Huye de mi contagio. ¡Oh! por piedad de ti huye de él. Acaso me creas un hombre como son los demás, un sér inteligente, que corre derecho al fin que se propuso. Desengáñate. Soy una fuerza que va, un agente ciego y sordo de fúnebres misterios, un alma formada de tinieblas. ¿Adónde voy? No lo sé. Pero me siento empujado por soplo impetuoso, por un loco destino, y bajo y bajo sin detenerme nunca. Si jadeante á veces vuelvo la cara atrás, oigo una voz que me grita: ¡Adelante! Y el abismo es profundo; y de fuego ó de sangre, lo veo todo rojo allá en lo hondo. Entre tanto, á una y otra mano de mi vertiginoso camino, todo se rompe, y muere todo. ¡Ay, del que me toca! ¡Oh! huye, aléjate de mi fatal camino, pues sin querer, doña Sol, te haría daño.
D.ª Sol.—¡Dios mío!
Hernani.—El ángel de mi guarda ha de ser un demonio poderoso; mi felicidad es el único prodigio que le es imposible. Y tú eres la felicidad; no eres para mí. Toma otro esposo; y si algún día el cielo se aplacara... ¡Qué ironía! No, no lo esperes. Cásate con el duque.
D.ª Sol.—No era bastante haberme desgarrado el corazón y ahora me lo arrancas. ¡Ah! no me amas.
Hernani.—¡Oh! mi corazón eres tú, mi alma eresp. 66 tú, el ardiente foco que á mí me da luz y calor eres tú; pero no he debido hablarte así: no me quieras mal por eso.
D.ª Sol.—No, pero moriré.
Hernani.—¡Morir tú! ¿Por quién? ¿Por mí? ¿Habrías de morir por tan poco?
D.ª Sol (Rompiendo á llorar.)—Moriré.
(Cae en una silla.)
Hernani (Acudiendo.)—¡Oh! ¡Lloras! Y siempre por culpa mía. ¿Quién me castigará, ya que tú siempre me perdonas? ¿Quién, á lo menos, pudiera hacerte ver lo que yo sufro, cuando una lágrima extingue la luz de tus ojos, que es la única luz del alma mía? Pero han muerto mis amigos; estoy loco... perdóname otra vez. Quisiera amar y no sé; y, sin embargo, me estoy muriendo de amor. No llores: muramos antes. ¡Que no tuviera yo un mundo que poner á tus piés! ¡Pero soy tan pobre!...
D.ª Sol (Abrazándole.)—¡Oh! tú eres mi león soberbio y generoso, y yo... yo amo á mi león.
Hernani.—¡Oh! El amor sería un bien supremo, si pudiéramos morirnos á fuerza de amar. ¿Quién de los dos se hubiera muerto antes?
Los dos á la vez.—Yo.
Hernani (Con desesperación.)—¡Oh, cuán dulce me sería una puñalada tuya!
D.ª Sol.—¡Ah! ¿No temes que te castigue Dios?
Hernani (Apoyando la frente en su seno.)—Pues bien, que Dios nos una. Tú lo quieres así, así sea. Yo he resistido.
(Se contemplan extasiados sin ver ni oir nada en torno. Entra don Ruy por el fondo, los ve y se detiene como petrificado.)
HERNANI, DOÑA SOL, DON RUY GÓMEZ
D. Ruy (Inmóvil y con los brazos cruzados.)—He aquí el pago de mi buena hospitalidad.
D.ª Sol.—¡Dios mío! ¡El duque!
(Se aparta con sobresalto.)

D. Ruy.—¿Es este el pago, señor huésped?—Buen señor, id á ver si la muralla es segura, si están las puertas cerradas y el arquero en su torre. Revisa tu castillo, busca en tu arsenal una armadura á tu medida; requiere á los sesenta años tu arnés de batalla: he aquí la lealtad con que pagaremos la tuya.—¡Santos del cielo! He vivido más de sesenta años, he encontrado á veces gentes desalmadas; muchas veces al sacar mi espada de la vaina he levantado caza de verp. 68dugo; he visto asesinos, traidores, monederos falsos, criados infieles que envenenan á sus amos; he visto á Sforza, á Borgia, á Lutero; pero nunca he visto perversidad tan grande que no hubiera temido el rayo de Dios haciendo traición á su huésped. Esto no es de mi tiempo: tan negra traición petrifica á un anciano en el umbral de su casa, como si fuera la estatua de su misma tumba. ¿Quién es este hombre? ¡Oh vosotros, todos los Silvas que aquí me escucháis! (Á los retratos.) perdonad si ante vosotros, perdonad si en mi cólera, llamo á la hospitalidad mala consejera.
Hernani.—Señor duque...
D. Ruy.—¡Silencio! (Adelanta unos pasos.) ¡Muertos sagrados! ¡Mayores míos! ¡hombres de hierro, que veis lo que viene del cielo y del infierno! decidme quién es este hombre. ¿Es Hernani ó Judas Iscariote? Hablad, decidme su nombre. (Crúzase de brazos.) ¿Visteis en vuestros días nada semejante?
Hernani.—Señor duque...
D. Ruy (Á los retratos.)—¿Veis? ¡Quiere hablar el infame! Pero mejor que yo veis vosotros su alma. ¡Oh, no le escuchéis, es un trapacero! Prevé sin duda que mi brazo va á ensangrentar mis lares, que mi corazón acaso engendra en sus tempestades una venganza, hermana del festín de las Siete cabezas, y os dirá que es proscrito, que se hablará de Silva como se habla de Lara, y... que es mi huésped, y que también lo es vuestro... ¡Antepasados míos! ya lo veis: suya es la culpa, mía no. Juzgad entre los dos.
Hernani.—Ruy Gómez de Silva, si jamás se elevó al cielo una frente noble, si hay un corazón hidalgo, un alma grande en el mundo, es vuestra alma, señor; es la tuya, huésped mío. Soy culpable y no tengo que decir nada en mi abono, sino que soy digno de tu cólera. Sí, he querido robar á tu esposa, y hasta manp. 69char tu lecho: es una infamia. Pero sangre tengo: derrámala, limpia luégo tu espada y en paz.
D.ª Sol.—Señor, yo sola soy la culpable; castigadme á mí sola.
Hernani.—Callad, doña Sol, porque esta hora es suprema y me pertenece á mí: no tengo ya nada más. Así, dejad que á solas me explique aquí con el duque. Duque, cree en mis últimas palabras. Soy culpable; pero no te inquietes: te juro que es pura. Así, para ella, pura, tu amor y tu fe; para mí, culpable, tu espada ó tu hacha ó tu puñal; después mandas tirar afuera mi cadáver, y lavar el suelo, manchado con mi sangre y... en paz.
D.ª Sol.—¡Ah! Yo soy la causa de todo, porque le amo. (Don Ruy retrocede sorprendido y mira á la novia con fulgurantes ojos. Sol cae de rodillas y añade.) ¡Oh! Perdonad, señor; pero le amo.
D. Ruy (Con escándalo.)—¿Le amáis? (Á Hernani.) ¡Tiembla pues! (Són de trompetas fuera. Entra un paje.) ¿Qué es eso?
El paje.—El Rey; señor duque, el Rey que viene en persona con un cuerpo de arqueros; toca su heraldo.
D.ª Sol.—¡Gran Dios! ¡El Rey! ¡Esto faltaba!
El paje.—Pregunta el Rey por qué está cerrado el castillo y manda abrir la puerta.
D. Ruy.—Abrid al Rey.
(Sale el paje.)
D.ª Sol.—¡Está perdido!
(Don Ruy va á un cuadro, que es su propio retrato y el último á la izquierda, toca un resorte, y se abre una puerta dejando ver un escondrijo practicado en el muro. Luégo se vuelve á Hernani.)
D. Ruy.—Entrad aquí.
Hernani.—Mi cabeza es vuestra. Entregádsela, señor: estoy dispuesto á morir.
(Entra en el escondrijo y vuelve á cerrar don Ruy.)
D.ª Sol (Al duque.)—¡Señor, piedad para él!
p. 70El paje (Volviendo.)—¡El Rey!
(Sol se baja precipitadamente el velo. Ábrese de par en par la puerta del fondo, y entra don Carlos de punta en blanco, seguido de multitud de caballeros y demás gente de guerra.)
DON RUY GÓMEZ, DOÑA SOL, DON CARLOS, séquito
(Avanza don Carlos á paso lento, con la mano izquierda en el pomo de su espada y la derecha en el pecho, mirando al duque con expresión de desconfianza y cólera. Don Ruy sale á recibir al rey y lo saluda con extremada zalema. Silencio pavoroso.)
D. Carlos.—¿Á qué se debe, amado primo, que esté hoy tan bien cerrada la puerta de tu castillo? ¡Por Santiago! Yo suponía más enmohecida tu espada. Ni sabía que estuviera tan ganosa de relucir en tu mano, cuando venimos á verte. (Va á hablar el duque y él prosigue con imperio.) Es empeñarse algo tarde en echársela de mozo. ¿Hay acaso moros en campaña? ¿Acaso me llaman Boabdil ó Mahoma y no Carlos de Austria? Contesta ahora.
D. Ruy.—Señor...
D. Carlos (Á sus caballeros.)—Tomad vosotros las llaves y apoderaos de las puertas. (Salen dos caballeros, otros ordenan en triple fila á los soldados desde el rey hasta la puerta. Don Carlos se encara con el duque.) ¡Ah! Vosotros despertáis las rebeliones muertas. ¡Pardiez! Señores duques, si pretendéis hombrear con el rey, tened por cierto que el rey sabrá ser lo que es: vuestro amo y señor. Y á las crestas más altas de los montes donde tenéis vuestros nidos, iré personalmente áp. 71 destruir con mis propias manos vuestros altivos señoríos.
D. Ruy (Irguiéndose.)—Los Silvas fueron siempre leales, y...
D. Carlos (Interrumpiéndole.)—Sin rodeos, duque, contéstame, ó mando arrasar tus once torres. Del incendio apagado, queda una chispa aún; de los rebeldes, muertos en la refriega, quedó ileso el caudillo, que se puso á buen recaudo. ¿Quién lo encubre? ¡Tú! ¡tú ocultas aquí en tu castillo á Hernani, cuya cabeza he puesto á precio por sus crímenes!
D. Ruy.—Es verdad.
D. Carlos.—Muy bien. Quiero su cabeza... ó la tuya. ¿Oyes?
D. Ruy (Inclinándose.)—Seréis satisfecho.
(Doña Sol se deja caer en un sillón con la cabeza entre las manos.)
D. Carlos.—En buen hora. Vé á traer á mi prisionero.
(El duque cruza los brazos, baja la cabeza y queda un momento pensativo. El Rey y doña Sol esperan en silencio agitados por contrarias emociones. Por fin levanta la cabeza el anciano, toma de la mano al Rey y lo lleva lentamente al primer retrato, á la derecha del espectador.)
D. Ruy (Indicándole el retrato.)—Este es el mayor de los Silvas, el abuelo, el grande hombre; Silvio, el que fué tres veces cónsul de Roma. (Pasando al segundo.) Don Galcerán de Silva, otro Cid, cuyos sagrados restos se guardan en Toro, en dorado féretro alumbrado por mil cirios. Él libró á León del tributo de las cien doncellas. (Al tercero.) Don Blas de Silva, que por sí mismo se desterró viendo mal aconsejado á su rey. (Al cuarto.) Cristóbal. En el combate de Escalona, el rey don Sancho huía á pié y á su blanco penacho se asestaban todos los golpes. ¡Cristóbal! gritó el rey llap. 72mándolo en su ayuda. Cristóbal tomó la blanca pluma y le dió su caballo. (Al quinto.) Don Jorge, el que pagó el rescate de Ramiro, rey de Aragón.

D. Carlos (Cruzando los brazos y mirando al duque de piés á cabeza.) ¡Pardiez! Ruy Gómez de Silva, os admiro. Continuad.
D. Ruy (Pasando al sexto.)—Ved aquí á Ruy Gómez de Silva, gran maestre de Santiago y de Calatrava. Su armadura, sólo vendría bien á un cuerpo de gigante. Tomó trescientas banderas, ganó treinta batallas, reconquistó para el rey á Motril, Antequera, Suez, Níjar... y murió pobre. Saludadle, señor. (Se inclina y descubre y pasa al séptimo, haciéndose visible la impaciencia y cólera del rey.) Á su lado, don Gil de Silva, su hijo, espejo de lealtad: su mano, para un juramento, valía lo que la del rey. (Al octavo.) Don Gaspar de Mendoza y de Silva, honor de su progenie. Todas las casas nobles tienen algo que ver con la de Silva. Sandoval sup. 73cesivamente nos teme y se nos enlaza; Manrique nos envidia; Lara nos respeta; Alencastro nos odia. Tocamos á la vez con el pié á todos los duques, con la frente á todos los reyes.
D. Carlos.—¡Pardiez!
D. Ruy.—Este es don Vasco, llamado el Sabio. Éste don Jaime el Tuerto, que atajó un día él solo á Zanut y otros cien moros. (Á un gesto de impaciencia del rey pasa de largo y va á los tres últimos retratos de la izquierda.) He aquí á mi noble abuelo. Vivió sesenta años guardando la fe jurada aun á los judíos. (Al penúltimo.) Este anciano de sagrada cabeza es mi padre. Fué grande aunque fué el último que vino. Los moros de Granada habían hecho prisionero al conde Álvar Girón, su amigo; pero mi padre tomó para ir á rescatarlo seiscientos hombres de guerra; hizo labrar en piedra un conde Álvar Girón que llevó consigo y juró por su santo patrono que no desistiría de su empeño hasta que el conde de piedra volviera de suyo la cabeza. Combatió, y luégo fué al conde y le salvó.
D. Carlos.—Muy bien... Venga mi prisionero.
D. Ruy.—«Era un Gómez de Silva». Esto dicen cuando en esta mansión ven tantos héroes.
D. Carlos.—Mi prisionero, sin más demora.
(El duque se inclina ante el rey y lo lleva de la mano al último retrato, que sirve de puerta al escondrijo de Hernani, Sol le sigue ansiosa con la vista.)
D. Ruy.—Este retrato es el mío. ¡Gracias, Rey de Castilla! pues queréis que digan al verlo aquí: «Este último, hijo de una raza nobilísima, fué un traidor á su fe, pues vendió la cabeza de su huésped».
(Alegría de Sol. Movimiento de estupor en los circunstantes. Desconcertado el rey se aparta con ira permaneciendo en silencio buen espacio.)
D. Carlos.—Duque, tu castillo me estorba y voy á derribarlo.
p. 74D. Ruy.—¿Porque me vengaría tal vez?
D. Carlos.—Arrasaré tus torres por tanta audacia, y cáñamo he de sembrar en tus solares.
D. Ruy.—Señor, más vale ver el cáñamo en el solar de mis torres, que una mancha en el blasón de los Silvas. ¡Sombras de mis mayores! (Á los retratos.) ¿no es verdad?
D. Carlos.—En conclusión, duque, esa cabeza es nuestra y tú me has prometido...
D. Ruy.—Yo he prometido la una ó la otra. (Á los retratos.) ¿No es verdad? Os doy esta (la suya): tomadla, pues.
D. Carlos.—Muy bien, duque. Pero pierdo en el cambio. La cabeza que necesito es la de un joven: muerta, hay que cogerla de los cabellos, y en vano lo intentaría el verdugo con la tuya, que no tiene un puñado por donde asirla.
D. Ruy.—No me afrentéis, señor. Mi cabeza bien vale todavía por la de un rebelde. ¿No es de vuestro real agrado la cabeza de un Silva?
D. Carlos.—Entréganos á Hernani.
D. Ruy.—Señor, ya he dicho en verdad cuanto tenía que decir.
D. Carlos (Á los suyos.)—Registrad todo el castillo sin que os quede por ver torre, rincón ni agujero.
D. Ruy.—Mi castillo es tan leal como yo: sólo él sabe mi secreto y los dos lo guardaremos bien.
D. Carlos.—¡Cuenta que soy el rey!
D. Ruy.—Como de mi castillo, demolido piedra á piedra, no se haga mi sepulcro, no encontraréis lo que buscáis.
D. Carlos.—Ruegos, amenazas, todo es en vano. Duque, entrégame el bandido, ó cabeza y castillo, todo lo derribaré.
D. Ruy.—He dicho.
D. Carlos.—Pues bien: en lugar de una, dos cabep. 75zas tendré. (Al duque de Alcalá.) ¡Hola! Prended al duque.
D.ª Sol (Arrancándose el velo é interponiéndose.)—Don Carlos de Austria, sois un mal rey.
D. Carlos (Turbado.)—¡Gran Dios! ¿Qué veo?
D.ª Sol.—No tenéis corazón ó no es el corazón de un español.
D. Carlos.—Señora, sois muy severa con el rey. (Acercándose. Bajo.) Vos sois la causa de mi cólera. Un hombre se vuelve ángel ó demonio al llegar á vos. ¡Ah! ¡cuán presto se malea el aborrecido! ¡Oh! Si hubiérais querido, acaso habría sido yo, que era grande, el león de Castilla: con vuestro enojo me hicisteis un tigre. ¿No lo oís rugir? (Sol le echa una mirada y él se inclina.) Sin embargo, señora, obedeceré. (Volviéndose al duque.) Mucho te estimo, primo Silva. Al cabo, al cabo, tus escrúpulos pueden parecer legítimos. Sé fiel á tu huésped, infiel á tu rey. En buen hora. Te perdono y soy mejor que tú: pero me llevo en rehenes á tu sobrina.
D. Ruy.—¡Esto solo!
D.ª Sol (Indecisa.)—¿Á mí, señor?
D. Carlos.—Sí, á vos.
D. Ruy.—¿Nada más? ¡Oh clemencia! ¡Oh generoso vencedor, que perdona la cabeza y tortura el corazón!
D. Carlos.—Elige: tu sobrina ó el rebelde. Necesito uno de los dos.
D. Ruy.—¡Oh! Sois el dueño.
(El Rey se acerca á Sol para llevársela, y la doncella se ampara de su tío.)
D.ª Sol.—Salvadme, señor. (Deteniéndose. Aparte.) ¡Desdichada de mí!
D. Carlos.—Forzoso es. Ó la cabeza de vuestro tío ó la de Hernani.
D.ª Sol.—Antes la mía. (Al rey.) Os seguiré.
p. 76D. Carlos (Aparte.)—¡Pardiez! ¡Gran idea! Al fin tienes que ablandarte, hija mía.
(Sol va con paso firme al cofrecito de las joyas y toma el puñal, que esconde en su seno. Don Carlos se le acerca y le ofrece la mano.)
D. Carlos.—¿Qué tomáis?
D.ª Sol.—Nada, señor.
D. Carlos.—¿Alguna joya?
D.ª Sol.—Sí.
D. Carlos.—Veamos.
D.ª Sol.—Ya la veréis después.
(Le da la mano y se apresta á seguirle. Don Ruy que quedó inmóvil y como asombrado, da algunos pasos gritando:)
D. Ruy.—¡Sol! ¡Sobrina! ¡Esposa mía! ¡Ira de Dios! ¡Pues que el hombre no tiene entrañas aquí, derrumbaos en mi ayuda, piedras de mis murallas! (Corre tras del Rey.) ¡Dejadme á mi sobrina! ¡á mi esposa! ¡á mi hija! ¡No tengo más que á ella!
D. Carlos (Soltando la mano de Sol.)—Entonces entregadme el prisionero.
(El duque baja la cabeza y parece que sostiene una lucha dolorosa. Yérguese al fin y mira á los retratos juntando las manos en actitud de súplica.)
D. Ruy.—¡Tened vosotros todos piedad de mí! (Da un paso hacia el escondrijo.) ¡Oh! velaos; vuestra mirada me detiene. (Avanza vacilante hasta su retrato y después se vuelve al rey.) ¿Así lo queréis?
D. Carlos.—Sí.
(El duque temblando lleva la mano al resorte.)
D.ª Sol. (Aparte.)—¡Dios mío!
D. Ruy.—¡No! (Echándose á los piés del rey.) Por piedad, señor, tomad mi cabeza.
D. Carlos.—Tu sobrina.
D. Ruy.—Llévatela y déjame el honor.
D. Carlos (Tomando la mano de Sol.)—Adiós, duque.
D. Ruy.—Adiós. (Sigue al rey con la vista y luégo crispap. 77 la diestra sobre su puñal.) ¡Dios... Dios te guarde, señor! (Vuelve al proscenio y queda inmóvil, jadeante, sin ver ni oir. Entre tanto sale con el rey su séquito, hablando entre sí dos á dos.) ¡Oh Rey! Mientras tú abandonas gozoso mi noble casa, sale de mi afligido corazón mi vieja lealtad.
(Alza los ojos y mira en torno de sí viendo que está solo. Corre á una panoplia, descuelga dos espadas, las mide y las deja sobre una mesa. Hecho esto, va á la puerta del retrato y la abre.)
RUY GÓMEZ, HERNANI
D. Ruy.—Sal. (Sale Hernani, á quien indica el duque las dos espadas.) Elige. El rey está fuera del castillo. Ajustemos, pues, la cuenta pendiente. Elige, pues, y despachemos pronto. ¡Vamos! ¡Tiembla tu mano!
Hernani.—¡Un duelo! No, no podemos batirnos.
D. Ruy.—¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿No eres noble? Noble ó no, para cruzar las espadas, el hombre que me ultraja es harto caballero.
Hernani.—Anciano...
D. Ruy.—Ven á matarme ó á morir, joven.
Hernani.—Á morir sí. Me habéis salvado á pesar mío, y os pertenece mi vida: tomadla pues.
D. Ruy.—¿Tú lo quieres? (Á los retratos.) Ya veis que él lo quiere. (Á Hernani.) Está bien. Ponte bien con tu conciencia y dirige á Dios tus ruegos.
Hernani.—Á vos, señor, dirijo el último.
D. Ruy.—Habla al otro Señor.
Hernani.—No, no, á vos. Anciano, matadme: daga, espada ó puñal, todo es bueno para mí. Mas por piep. 78dad, dignaos concederme una gracia suprema. Señor duque, antes de morir permitidme que la vea.
D. Ruy.—¡Verla!
Hernani.—Á lo menos permitidme que la oiga por la última vez.
D. Ruy.—¡Oirla!
Hernani.—¡Oh! Comprendo, señor, vuestros celos; pero ya en manos de la muerte ¿qué podéis temer de mí? ¿Queréis que la oiga, aunque no la vea siquiera? Y luégo moriré. ¡Oh! ¡Con cuánta dulzura exhalaría el último suspiro de mi vida, si antes de volar al cielo pudiera ver mi alma la suya en sus ojos! No le diré nada: vos estaréis presente y después me mataréis.
D. Ruy (Indicando el escondrijo aún abierto.)—¡Santo Dios! ¿tan profundo es ese albergue, tan sordo y tan perdido que no haya oído nada?
Hernani.—Nada he oído.
D. Ruy.—Ha sido preciso entregar á doña Sol ó á ti.
Hernani.—¿Á quién?
D. Ruy.—Al rey.
Hernani.—¡Estúpido viejo! ¡El rey la ama!
D. Ruy.—¿La ama?
Hernani.—¡Es nuestro rival y nos la ha robado!
D. Ruy.—¡Maldición! ¡Á mí mis vasallos! ¡Á caballo! ¡Persigamos al raptor!
Hernani.—Escuchad: la venganza á pié firme hace menos ruido en el camino. Yo os pertenezco y podéis matarme. Pero antes ¿queréis emplearme en vengar á vuestra sobrina? Voy á la parte en la venganza y os juro que he de ayudaros... ¡Oh! Concededme esta gracia, que os pediré de rodillas si es preciso. Sigamos al Rey los dos. Vamos; yo seré vuestro brazo; yo os vengaré, señor duque. Después me mataréis á mí.
D. Ruy.—¿Y entonces como ahora me estarás sumiso?
Hernani.—Os lo juro.
p. 79D. Ruy.—¿Por quién?
Hernani.—Por la memoria de mi padre.
D. Ruy.—¿Te acordarás de esto un día de tu propia voluntad?
Hernani (Presentándole una bocina que se quita del cinto.)—Guardad esta bocina. Suceda lo que quiera, siempre que á bien lo tengáis, en cualquier lugar y á cualquier hora, si creéis que es llegada la de mi muerte, no tenéis más que tocar el cuerno y yo mismo acudiré á ponerme en vuestro poder.
D. Ruy.—La mano. (Se la estrecha.) Todos vosotros sois testigos. (Á los retratos de sus mayores.)

p. 81

EL SEPULCRO
AQUISGRÁN
El subterráneo que encierra el sepulcro de Carlomagno en Aquisgrán. — Grandes bóvedas de arquitectura lombarda; gruesos pilares bajos, arcos, capiteles con relieves de pájaros y flores. — Á la derecha el sepulcro de Carlomagno con una puertecita de bronce baja y cimbrada. — Una sola lámpara, suspendida de una clave, alumbra la inscripción: CAROLUS MAGNUS. — Noche. No se ve el fondo del subterráneo, perdiéndose la vista en las arcadas, las escaleras y los pilares.
PERSONAJES
DON CARLOS, DON RICARDO DE ROJAS, conde de Casapalma, con una linterna en la mano
D. Ricardo (Sombrero en mano.)—Aquí es.
D. Carlos.—¡Aquí se reune la Liga! Voy á tenerlos á todos juntos en mi mano. ¡Ah! Señor elector de Tréveris, aquí es. Le habéis ofrecido este lugar y... ciertamente está bien elegido. Negra maquinación prospera á la sombra de las catacumbas. Bueno es aguzar los puñales en la piedra de los sepulcros. Pero este es juego muy arriesgado; va en ello la cabeza, señores asesinos. En fin, ya veremos. Desde luego hicieron bien en elegir un sepulcro para tal empeño: así tendrán que andar menos, si pierden. (Á Rojas.) ¿Se extienden mucho estos subterráneos?
D. Ricardo.—Hasta la fortaleza.
D. Carlos.—Más de lo que se necesita.
D. Ricardo.—Otros por este lado corren hasta el monasterio de Altenheim.
D. Carlos.—Donde Rodolfo exterminó á Lotario. Repíteme, conde, repíteme nombres y agravios, dónde, cómo y por qué.
D. Ricardo.—Gotha...
D. Carlos.—Sé por qué el buen duque conspira: quiere un alemán de Alemania en el imperio.
D. Ricardo.—Hohemburgo...
D. Carlos.—Ese, según entiendo, preferiría el infierno con Francisco al cielo conmigo.
D. Ricardo.—Don Gil Téllez Girón.
D. Carlos.—¡Ira de Dios! El infame conspira contra su rey.
D. Ricardo.—Dicen que os encontró una noche enp. 83 su casa, cuando lo hicisteis barón y quiere vengar el honor de su cara mitad.
D. Carlos.—Entonces que se rebele contra España entera. ¿Quién más?
D. Ricardo.—Cítase también al reverendo Vázquez, obispo de Ávila.
D. Carlos.—¿También para vengar la virtud de su mujer?
D. Ricardo.—Después Guzmán de Lara, descontento, porque desea el collar de vuestra orden.
D. Carlos.—¡Oh! Si sólo se trata de un collar... lo tendrá.
D. Ricardo.—El duque de Lutzelburgo. En cuanto á los designios que se le suponen...
D. Carlos.—¡Gran cabeza!
D. Ricardo.—Juan de Haro, que quiere á Astorga.
D. Carlos.—Esos Haros han dado siempre mucho que hacer al verdugo.
D. Ricardo.—No hay más.
D. Carlos.—No están todos, conde. No has citado más que siete y son más, según mi cuenta.
D. Ricardo.—No miento á algunos bandidos pagados por Tréveris y Francia.
D. Carlos.—Hombres sin escrúpulos, cuyo puñal se inclina siempre al oro, como la aguja al polo.
D. Ricardo.—Sin embargo, entre ellos ví á dos audaces compañeros, recién llegados, un mozo y un viejo...
D. Carlos.—Sus nombres, su edad...
D. Ricardo.—Ignoro sus nombres; en cuanto á la edad, el uno tendrá unos veinte años...
D. Carlos.—¡Qué lástima!
D. Ricardo.—Y el otro sesenta á lo menos.
D. Carlos.—El uno no tiene aún edad para conspirador, y el otro no la tiene ya. Peor para los dos. Cuidaré de ellos. El verdugo puede contar con mi ayuda, en caso necesario. ¡Oh! Si su hacha se embota contrap. 84 los traidores, yo le prestaré mi espada, enemiga de las facciones. Si se me obliga, he de coser al paño del cadalso mi púrpura imperial. Pero ¿seré emperador?
D. Ricardo.—El colegio, reunido ya, delibera á estas horas.
D. Carlos.—¿Qué sé yo? Nombrarán á Francisco primero ó al sajón, su Federico el Sabio. Lutero tiene razón; todo va mal. ¡Buenos fautores de majestades, que no aceptan sino razones doradas! Un sajón hereje, un conde Palatino imbécil, un primado de Tréveris libertino. En cuanto al rey de Bohemia, ese está por mí. Príncipes de Hesse, más pequeños aún que sus Estados, mozos idiotas, viejos libertinos, coronas; pero cabezas... que vayan por ellas. Enanos, que podría yo, ¡ridículo concilio! llevar como Hércules en mi piel de león. Me faltan tres votos, conde ¡todo me falta! Por esos tres votos daría yo á Gante, Toledo y Salamanca, tres ciudades á su elección, conde; tres de mis mejores ciudades de Castilla ó de Flandes... para recobrarlas más tarde, por supuesto. Ya lo oyes. (Don Ricardo se inclina profundamente y se pone el sombrero.) ¿Os cubrís?
D. Ricardo.—Señor, me habéis tuteado y soy ya grande de España.
D. Carlos (Aparte.)—Le compadezco. ¡Ambicioso de nada! ¡Qué interesada amistad! ¡Cómo al través del nuestro siguen sus pensamientos! ¡Viles y famélicos mendigos de la corte á quienes el rey echa á migajas la grandeza! Sólo Dios y el emperador son grandes... y el Padre Santo; los demás reyes y duques... ¡Pardiez!
D. Ricardo.—Yo espero que proclamen á Vuestra Alteza.
D. Carlos (Aparte.)—¡Alteza, alteza á mí! Tengo desgracia en todo... ¡Si no pudiera pasar de rey!...
p. 85D. Ricardo (Aparte.)—Sea ó no emperador, yo soy ya grande de España.
D. Carlos.—Luégo que hayan elegido el emperador de Alemania ¿qué señal anunciará su nombre á la ciudad?
D. Ricardo.—Un cañonazo, si es el duque de Sajonia; dos, si es el rey Francisco; tres, si es don Carlos de Austria, rey de España.
D. Carlos.—¡Y esa doña Sol!... Todo me irrita y me ofende. Conde, si por casualidad soy yo el emperador, corre á traerla... Acaso quiera un César...
D. Ricardo (Sonriendo.)—Vuestra Alteza es demasiado bueno, y...
D. Carlos (Interrumpiéndole.)—Sobre eso, ni una palabra. Todavía no he dicho yo lo que quiero que se piense. ¿Y cuándo se sabrá el nombre del elegido?
D. Ricardo.—Dentro de una hora, á lo más.
D. Carlos.—¡Oh, tres votos, nada más que tres votos! Pero aplastemos antes esa turba que conspira y veremos después de quién será el imperio. Ese Cornelio Agripa, sin embargo, alcanza mucho con la vista. En el celeste océano ha visto trece estrellas venir del Norte hacia la mía. ¡Bah! También dicen que el abad Juan Tritemo le ha prometido el imperio al rey Francisco. Para asegurar más mi suerte, hubiera debido ayudar yo la predicción con algunos armamentos. Las predicciones del hechicero más listo vienen siempre á mejor término, cuando un buen ejército con cañones y picas, peones y caballos, se presta á mostrar el camino á la fortuna. ¿Quién vale más, Cornelio Agripa ó Juan Tritemo? Sin duda aquel cuyo sistema apoya un buen ejército, y pone la punta de una lanza al cabo de lo que dice, y el tajo de una espada sobre toda dificultad para cortar á gusto del profeta. ¡Pobres locos que alta la frente fijan la vista en el imperio del mundo y dicen: «Es mi derecho»! Muchos cañones tiep. 86nen cuyo abrasado aliento devoraría las ciudades; tienen barcos, ejércitos, caballos y parece que van á ir hasta el fin sobre los pueblos triturados... ¡Cá! En la gran encrucijada de la fortuna humana, que, antes que al trono, nos conduce al abismo, apenas dan un paso, cuando indecisos é inciertos, procurando en vano leer en el libro del destino, vacilan mal seguros y en la duda preguntan por su camino al nigromante de la esquina. (Á don Ricardo.) Vete. Es la hora en que han de venir los conjurados... ¡Ah! ¿La llave del sepulcro?
D. Ricardo (Entregándola.)—Señor, pensaréis en el conde de Limburgo, custodio capitular, que me la ha confiado y se ofrece á todo por complaceros.
D. Carlos (Despidiéndole.)—Haz cuanto te dije... todo.
D. Ricardo (Inclinándose.)—Sin demora, señor.
D. Carlos.—Tres cañonazos ¿eh?
D. Ricardo.—Tres.
(Se inclina y sale. Don Carlos, solo ya, se abisma en meditación profunda. Después levanta la cabeza y se vuelve hacia el sepulcro.)
DON CARLOS, solo
¡Carlomagno, perdona! Estas solitarias bóvedas sólo deberían repetir austeras palabras, y sin duda te indignas del rumor que hacen nuestras ambiciones en tu sagrada mansión... ¡Aquí está Carlomagno! ¿Cómo, oscuro sepulcro, cómo puedes contenerlo sin estallar? Gigante de un mundo creador ¿estás ahí bien hallado? ¿Puede estar ahí tendida toda tu grandeza? ¡Ah! ¡Magnífico espectáculo, la Europa así forjada por sup. 87 mano y como él la dejó! Un edificio con dos hombres en la cúspide; dos jefes elegidos, á los cuales todo rey legítimo se somete. Casi todos los Estados, ducados, feudos militares, reinos, marquesados, todos son hereditarios; pero el pueblo suele tener su papa y su césar; todo marcha y el azar corrige el azar. De aquí proviene el equilibrio y siempre el orden se impone. Electores revestidos de tisú de oro, cardenales envueltos en mantos de escarlata, doble sacro senado que conmueve la tierra, no son más que ostentación y Dios quiere lo que quiere. Surge una idea, según las necesidades de los tiempos, brilla una luz, y se agranda, va, corre, se mezcla en todo, se hace hombre, posee los corazones, labra un surco... Muchos reyes la pisotean ó amordazan; pero entra un día en la dieta, en el cónclave, y todos ven surgir de repente sobre sus cabezas la idea esclava, con el globo en la mano y la tiara en la frente. El papa y el emperador lo son todo. Nada existe en la tierra sino por ellos y para ellos. En ellos vive un misterio supremo; y el cielo, cuyos derechos asumen, les da un gran banquete de pueblos y de reyes, y bajo sus nubes donde brama el trueno, los tiene á ellos solos sentados á la mesa, en que Dios les sirve el mundo. Frente á frente están allí arreglando, recortando, ordenando el universo y todo se hace entre los dos. Los reyes están á la puerta respirando el vapor de los manjares y empinándose para ver por las vidrieras. Por debajo se agrupa y escalona el mundo. Ellos hacen y deshacen: el uno desata, y el otro corta; el uno es la verdad, el otro la fuerza. Llevan su razón en sí mismos, y son porque son. Cuando salen del santuario, iguales los dos, el uno con su púrpura y el otro con sus blancas vestiduras, el universo contempla deslumbrado y con asombro esas dos mitades de Dios, el papa y el emperador... ¡El emperador!... ¡Ser emperador! ¡Oh rabia! ¡No serlo, no serlo y sentir llenop. 88 de aliento el corazón! ¡Cuán dichoso fué el que duerme en este sepulcro! Y ¡cuán grande! En sus tiempos aún era esto mejor. El papa y el emperador no eran ya dos hombres; eran Pedro y César uniendo las dos Romas, fecundando una y otra en místico himeneo, dando nueva forma, nueva alma al género humano, fundiendo pueblos y reinos para hacer una Europa nueva y los dos poniendo en el molde por sí mismos el bronce que quedaba del viejo mundo romano. ¡Oh! ¡qué destino! Y este sepulcro es el suyo. ¿Tan poco es todo que venga á parar en esto? ¡Cómo! ¡Haber sido príncipe, rey, emperador; haber sido la espada, haber sido la ley; como gigante, tener por pedestal Alemania, por título César, por nombre Carlomagno; haber sido más grande que Aníbal, más que Atila, tan grande como el mundo... y que todo pare aquí! ¡Ah! Pretender el imperio para ver luégo el polvo que levanta un emperador; llenar la tierra de tumulto y ruido; construir, edificar sin decir nunca: basta; hacer un edificio inmenso, y luégo... ¡qué! todo se reduce á esta piedra; y del título y la fama quedan algunas letras para que deletreen los niños; y por alto que sea el fin á que aspire el orgullo, todo para en esto. ¡Oh demencia! Sin embargo, el imperio... el imperio... Estoy tocándolo ya y es cosa de mi gusto. Algo me dice «¡Lo tendrás, lo tendrás!» ¡Lo tendré!... Si lo tuviera... ¡Oh cielos! ¡Ser el origen de todo, solo, de pié, en lo más alto de esa inmensa espiral!... la clave de una multitud de Estados escalonados unos sobre otros; y ver por debajo á los reyes, y por debajo de los reyes, á los señores feudales, margraves, cardenales, duques; y luégo á los obispos, abades, barones; y luégo clérigos, soldados; y luégo, lejos de la cima en que estamos, en las sombras, en lo hondo del abismo, los hombres; es decir un mar de gente, de ruido, de llantos, de gritos,p. 89 de amargas risas á veces; queja que despertando la tierra, llega á nuestros oídos, al través de tantos ecos, como bulliciosa música. ¡Los hombres! ciudades, torres, altos campanarios para tocar á rebato...
(Soñando.)
Base de naciones que lleva sobre sus hombros la pirámide enorme apoyada en los dos polos, oleadas vivas que siempre la balancean, mudan de sitio las cosas y sobre sus altas crestas mecen los tronos, de tal modo que los reyes, dando tregua á sus querellas, alzan los ojos al cielo... Reyes, mirad abajo.—¡Oh! ¡el pueblo! ¡Qué océano! onda sin cesar movida, donde no puede echarse nada sin que todo se remueva y que derriba un trono y mece una tumba; espejo en que rara vez se ve bien parecido un rey. ¡Ah! cuántas veces al contemplar ese sombrío océano, se verían en su fondo grandes imperios, grandes bajeles náufragos, que su flujo y reflujo hace rodar, que lo molestaban y que ya no conoce. ¡Gobernar todo esto; subir á esta cúspide, y subir sintiéndose al cabo simple mortal; tener á los piés el abismo!... Con tal que no me vaya á dar ahora un vértigo... ¡Oh, móvil pirámide de Estados y de reyes! ¡Cuán estrecha es tu puerta! ¡Ay del pié tímido! ¿En quién me apoyaré? ¡Si desfalleciera sintiendo estremecerse el mundo bajo mis piés y moverse y palpitar la tierra! Después, cuando tenga en mis manos este globo ¿qué haré de él? ¿Podré siquiera llevarlo? ¿Qué hay en mí? ¡Ser emperador, Dios mío, cuando es demasiado ser rey! ¡Ciertamente sólo el mortal de raza extraordinaria puede ensanchar el ánimo con la fortuna! ¡Pero yo!... ¿Quién me hará grande? ¿quién será mi guía, quién me aconsejará?
(Cae de rodillas ante el sepulcro.)
¡Tú, Carlomagno, tú! Ya que Dios, para quien no hay obstáculos, toma nuestras dos majestades y las pone cara á cara, vierte en mi corazón desde tu almo sepulcro algo de grande y sublime.p. 90 ¡Oh! hazme ver las cosas por todas sus fases; muéstrame que el mundo es pequeño, porque yo no me atrevo á tocar á él; muéstrame que sobre esa Babel que desde el pastor al César va subiendo hasta el cielo, cada cual en su clase se complace y admira, ve al otro por debajo y reprime la risa. Enséñame tus secretos de vencer y de regir y dime que más vale castigar que perdonar. ¿No es así? Si es verdad que en su tumba solitaria despierta á veces al ruido del mundo una gran sombra, y se entreabre el sepulcro y alumbra como con un relámpago la oscuridad del universo; si esto es verdad, emperador de Alemania, dime, ¡oh! dime qué puede hacerse después de Carlomagno. Habla, aunque al hablar tu aliento soberano rompa en mi frente esta puerta. Oh, déjame entrar en tu santuario; déjame ver tu faz, incorporado sobre tu marmóreo lecho. Aunque con voz fatídica me digas cosas que hagan temblar, habla y no me ciegues, porque tu sepulcro está sin duda lleno de claridad. Ó si no dices nada, deja que en tu paz profunda estudie Carlos de Austria tu cabeza como un mundo; deja ¡oh gigante! que te mida á su sabor... nada existe en la tierra comparable á tu no sér. Aconséjeme, si no tu sombra, tu ceniza. Entremos.
(Va á abrir y retrocede.)
¡Gran Dios! ¡Si me hablara al oído! ¡Si estuviera ahí de pié andando lentamente! ¡Si saliera yo encanecido!
(Ruido de pasos.)
Alguien llega. ¿Quién se atreve, como no sea yo, á turbar á estas horas la paz de tan augusto muerto?
(Se acerca el ruido.)
¡Ah! Lo había olvidado: son mis asesinos. Entremos, pues.
(Abre la puerta del sepulcro que vuelve á cerrar tras sí. Aparecen luégo algunos encubiertos.)
LOS CONJURADOS
(Se acercan unos á otros y se dan las manos cambiando algunas palabras en voz baja.)
1.er CONJURADO (Con una antorcha en la mano.)—Ad augusta.
2.º CONJURADO.—Per angusta.
1.er CONJURADO.—Los Santos nos protegen.
3.er CONJURADO.—Los muertos nos sirven.
1.er CONJURADO.—Dios nos guarde.
(Ruido de pasos en la oscuridad.)
2.º CONJURADO.—¿Quién vive?
Una voz.—Ad augusta.
2.º CONJURADO.—Per angusta.
(Entran nuevos conjurados. Ruido de pasos.)
1.er CONJURADO AL 3.º—Mira; aún vienen algunos.
3.er CONJURADO.—¿Quién vive?
Voz en la sombra.—Ad augusta.
3.er CONJURADO.—Per angusta.
(Entran nuevos conjurados que saludan por señas á los demás.)
1.er CONJURADO.—Muy bien. Todos estamos aquí; habla, Gotha. Amigos, la sombra espera la luz.
(Todos los conjurados se sientan en semicírculo en los sepulcros. El primer conjurado va de uno en otro y todos encienden en su antorcha sendos cirios. Después el primer conjurado va á sentarse en otro sepulcro más alto que todos en el centro del círculo.)
El duque de Gotha (Levantándose.)—Amigos, Carlos de España, extranjero por su madre, aspira al sacro imperio.
p. 921.er CONJURADO.—¡Mal haya, amén!
Gotha (Tirando al suelo su antorcha y pisándola.)—Hagan con su frente lo que yo con esta antorcha.
Todos.—Así sea.
1.er CONJURADO.—¡Muera Carlos de España!
Gotha.—¡Muera!
Todos.—¡Muera!
D. Juan de Haro.—Su padre era alemán.
El duque de Lutzelburgo.—Su madre es española.
Gotha.—Ni es español ni alemán. Muera.
Un conjurado.—¿Y si los electores le nombraran emperador?
1.er CONJURADO.—¿Á él? ¡Jamás!
D. Gil Téllez Girón.—¿Qué importa? Matándole, queda anulado el nombramiento.
1.er CONJURADO.—Si obtiene el sacro imperio, viene á ser inviolable y sólo Dios puede tocarle.
Gotha.—Lo más seguro es que muera antes de ser emperador.
1.er CONJURADO.—No le elegirán.
Todos.—No obtendrá el imperio.
1.er CONJURADO.—¿Cuántos brazos se necesitan para echarlo á la tumba?
Todos.—Uno solo.
1.er CONJURADO.—¿Cuántos golpes en el corazón?
Todos.—Solo uno.
1.er CONJURADO.—¿Quién ha de darlo?
Todos juntos.—Yo.
1.er CONJURADO.—La víctima es un traidor; ellos hacen un emperador: hagamos nosotros un gran sacerdote. Echemos suertes.
(Todos los conjurados escriben sus nombres en sendas hojas, que arrollan y depositan uno tras otro en la urna de un sepulcro.)
1.er CONJURADO.—Oremos. (Todos se arrodillan.) Que el elegido crea en Dios, hiera como un romano, muera como un hebreo. Ha de arrostrar la rueda y lasp. 93 tenazas, cantar en el potro, reir en el fuego; ha de hacerlo todo, en fin, resignado á matar y morir.
(Saca de la urna uno de los pergaminos.)
Todos.—¿Qué nombre?
1.er CONJURADO.—Hernani.
Hernani (Saliendo de entre los conjurados.)—He ganado. ¡Ya eres mío, tú á quien he perseguido tanto tiempo! ¡Venganza!
D. Ruy Gómez (Aparta á Hernani.)—¡Oh! Cédeme la suerte.
Hernani.—No por mi vida. ¡Oh! no me envidiéis mi buena fortuna; es la primera vez que me halaga.
D. Ruy.—Tú no tienes nada. Pues bien, feudos, castillos, vasallaje, cien mil siervos en mis trescientas villas, todo lo que tengo te doy por este golpe.
Hernani.—No.
El duque de Gotha.—Tu brazo no daría un golpe tan fuerte, anciano.
D. Ruy.—¡Bah! Si el brazo me faltara, me sobraría alma. Por la herrumbre de la vaina no se ha de juzgar la hoja. (Á Hernani.) Recuerda que me perteneces.
Hernani.—Mi vida es vuestra; la suya es mía.
D. Ruy.—Te daré la mano de ella y te devolveré esta prenda.
(La bocina.)
Hernani (Vacilando.)—¡Pardiez! ¡Doña Sol y la vida!... No, no; antes mi venganza. En esto voy de acuerdo con el mismo Dios. Tengo que vengar á mi padre... y acaso algo más.
D. Ruy.—¡Ella y la vida!
Hernani.—No.
D. Ruy.—Reflexiónalo bien, insensato.
Hernani.—Señor duque, dejadme mi presa.
D. Ruy.—¡Mal haya tu tenacidad!
(Desviándose.)
1.er CONJURADO (Á Hernani.)—Hermano, antes que hayan podido elegirlo, bueno sería esperar á Carlos esta misma noche.
p. 94Hernani.—No temas: sé yo muy bien cómo se despacha á un hombre y en cuidado me lo tengo.
1.er CONJURADO.—¡Que toda traición recaiga sobre el traidor y Dios te guarde! Nosotros, condes y barones, si éste perece sin matar, continuaremos. Juraremos todos herir á nuestra vez, sin excusa ninguna, á Carlos, condenado á muerte.

Todos (Sacando las espadas.)—¡Juremos!
Gotha (Al 1.er conjurado.)—¿Por qué, hermano?
D. Ruy.—Por esta cruz.
(Tomando su espada por la punta y levantándola.)
Todos (Levantando sus espadas.)—¡Que muera impenitente!
(Se oye un cañonazo lejano. Todos se detienen en silencio. Entreábrese la puerta del sepulcro y aparece don Carlos pálido y presta atento oído. Suena otro cañonazo y luégo otro. Abre de par en par la puerta del sepulcro, pero sin dar un paso, de pié é inmóvil en el dintel.)
LOS CONJURADOS, DON CARLOS, luégo DON RICARDO; Señores, Guardias; el REY DE BOHEMIA, el DUQUE DE BAVIERA, DOÑA SOL
D. Carlos.—Señores, retiraos un poco. El emperador os oye. (Todas las antorchas se apagan á la vez. Profundo silencio. Da un paso en las tinieblas tan densas que apenas se distinguen los conjurados inmóviles y mudos.) ¡Silencio y sombras! El enjambre sale de ellas y á ellas vuelve. ¿Creéis que esto va á pasar como un sueño, y que en la oscuridad os he de tomar por hombres de piedra sentados en sus sepulcros? Hace poco hablabais bastante alto, estatuas. Ea, levantad las abatidas frentes porque aquí está Carlos Quinto. Heridme, dad un paso... Vamos ¿os atreveríais? No, no os atrevéis. Vuestras antorchas llameaban sanguinarias bajo estas bóvedas y ha bastado mi aliento para apagarlas todas. Pero ved: si yo apago muchas, enciendo aún más. (Da con la llave en la puerta de bronce del sepulcro, y á esta señal todas las profundidades del subterráneo se pueblan de soldados con antorchas y partesanas. Á su frente el duque de Alcalá, el marqués de Almunan, etc.) ¡Acudid, halcones míos! He descubierto el nido; tengo la presa. (Á los conjurados.) También yo alumbro: el sepulcro llamea. ¡Ved! (Á los soldados.) Venid todos, que el crimen es flagrante.
Hernani (Mirando á los soldados.)—En buen hora. Solo, me parecía muy grande: creí que era Carlomagno y no es más que Carlos Quinto.
D. Carlos (al duque de Alcalá).—Condestable de Castilla, (Al marqués de Almunan.) Almirante, aquí. Desarmadlos.
(Cercan á los conjurados y los desarman.)
p. 96D. Ricardo.—Augusto Emperador...
(Inclinándose hasta tierra.)
D. Carlos.—Te nombro alcalde de palacio.
D. Ricardo.—Dos electores, en nombre de la cámara dorada, vienen á cumplimentar á la sacra Majestad.
D. Carlos.—Que entren. (Bajo.) ¡Doña Sol!
(Don Ricardo saluda y sale. Entran con antorchas y músicas el rey de Bohemia y el duque de Baviera, ceñida la corona. Numeroso cortejo de señores alemanes con la bandera del imperio, el águila bicéfala con el escudo de España en medio. Los soldados forman calle y dan paso á los dos electores hasta el emperador á quien saludan profundamente.)
El duque de Baviera.—Carlos, rey de los romanos. Majestad sacratísima, Emperador, el mundo está ahora en vuestras manos, porque tenéis el imperio. Vuestro es ese trono á que todo monarca aspira. Federico, duque de Sajonia, fué primero el elegido; pero juzgándoos más digno, no ha querido aceptarlo. Venid, pues, á recibir la corona y el globo. El sacro imperio os reviste de la púrpura, os ciñe la espada y os hace Máximo.
D. Carlos.—Iré á mi vuelta á dar las gracias al colegio. Gracias, hermano de Bohemia; primo de Baviera, adiós. Yo mismo iré.
El rey de Bohemia.—Carlos, nuestros abuelos se llamaban amigos, nuestros padres lo eran igualmente; Carlos, ¿quieres que seamos hermanos? Te he visto pequeñuelo, y no puedo olvidar...
D. Carlos (Interrumpiéndole.)—Rey de Bohemia, vos sois familiar nuestro. (Les da la mano á besar y los despide.) Adiós.
(Salen los dos electores con su cortejo.)
La multitud.—¡Viva!
D. Carlos (Aparte.)—Estoy en ello. Todo me abre paso. ¡Emperador!... por renuncia de Federico el Sabio.
(Sale doña Sol.)
p. 97

El duque de Baviera.—... El sacro imperio os reviste de la púrpura...
p. 98D.ª Sol.—¡Soldados! ¡El Emperador! ¡Dios mío! ¡Qué golpe tan imprevisto! ¡Hernani!
Hernani.—¡Doña Sol!
D. Ruy (Al lado de Hernani. Aparte.)—No me ha visto Sol.
(Doña Sol corre á Hernani y retrocede ante su mirada.)
Hernani.—Señora...
D.ª Sol (Sacándose del seno el puñal.)—Aún guardo su puñal.
Hernani (Tendiéndole los brazos.)—¡Amada mía!
D. Carlos.—¡Silencio! (Á los conjurados.) ¿Estáis ya más alentados? Conviene que dé una lección al mundo. Lara el de Castilla y Gotha el Sajón, todos vosotros ¿qué hacíais aquí? Hablad.
Hernani (Dando un paso.)—Señor, es muy sencillo y puede decirse en alta voz. Estábamos grabando en la pared la sentencia de Baltasar. (Alzando el puñal.) Dábamos al César lo que es del César.
D. Carlos.—En buen hora. ¿Y vos, traidor Silva?
D. Ruy.—¿Quién de nosotros dos?
Hernani (Á los conjurados.)—Nuestras cabezas y el imperio. Tiene lo que desea. (Al emperador.) El manto azul de los reyes podía embarazar vuestros pasos. La púrpura os conviene más: en ella no se ve la sangre.
D. Carlos (Á Ruy Gómez.)—Primo Silva, has cometido una felonía que bien merece borrar del blasón tus títulos. Eres reo de alta traición, Ruy, bien lo reconocerás.
D. Ruy.—El rey Rodrigo hizo al conde don Julián.
D. Carlos (Al duque de Alcalá.)—No prendáis sino á los títulos: los demás...
(Don Ruy Gómez, el duque de Lutzelburgo, el de Gotha, don Juan de Haro, don Guzmán de Lara, Téllez Girón y el barón de Hohemburgo se separan del grupo de los conjurados entre los que queda Hernani. El duque de Alcalá los rodea estrechamente de guardias.)
p. 99D.ª Sol.—¡Se ha salvado!
Hernani (Saliendo del grupo.)—Pretendo que se me cuente entre ellos. (Á don Carlos.) Pues que se trata aquí de subir al cadalso y Hernani, como oscuro pastor, quedaría impune; pues que su frente no está al nivel de tu cuchilla; pues que es preciso ser grande para morir, me levanto. Dios que da los cetros, me hizo á mí duque de Segorbe, y duque de Cardona, y marqués de Monroy, y conde de Albatera, y vizconde de Gor, y señor de lugares cuyo número no recuerdo ahora. Soy Juan de Aragón, gran maestre de Aviz, nacido en el destierro, hijo proscrito de un padre asesinado por sentencia del tuyo, rey de Castilla. El asesinato es negocio de familia entre nosotros: vosotros usáis el cadalso; nosotros el puñal. El cielo me hizo duque y el destino montañés. Pero una vez que, sin fruto, he afilado mi hierro en las peñas de los torrentes, cubrámonos, grandes de España. (Se cubre y lo imitan todos los españoles.) Sí, nuestras cabezas, oh rey, tienen el derecho de caer cubiertas delante de ti. ¡Silva! ¡Haro! ¡Lara! ¡Señores de título y de raza, pido mi lugar entre vosotros! (Á los cortesanos y á los guardias.) Criados y verdugos, ¡paso á don Juan de Aragón!
(Se mete en el grupo de los señores presos.)
D.ª Sol.—¡Dios mío!
D. Carlos.—En efecto, había olvidado esa historia.
Hernani.—La afrenta que el ofensor olvida insensato, vive y se revuelve siempre en el corazón del ofendido.
D. Carlos.—¡Conque yo soy hijo de padres que decapitaron á los vuestros! Este título basta.
D.ª Sol (Arrodillándose á sus piés.)—¡Piedad, señor! Sed clemente con él, ó heridnos á los dos, porque es mi amante, es mi esposo, y sólo por él y para él vivo. ¡Piedad, señor, os lo ruego de rodillas á vuestras sagradas plantas! Le amo y es mío, como el imperio esp. 100 vuestro. ¡Oh! ¡perdón! (Don Carlos la mira inmóvil.) ¿Qué idea siniestra os absorbe?
D. Carlos.—Ea, levantaos, duquesa de Segorbe, condesa de Albatera, marquesa de Monroy... ¿Tus otros títulos, don Juan?
Hernani (Con delirio.)—¿Habla así el Rey?
D. Carlos.—No; el Emperador.
D.ª Sol (Levantándose.)—¡Gran Dios!
D. Carlos (Á Hernani.)—Duque, he aquí tu esposa.
Hernani (Recibiéndola en los brazos.)—¡Dios justo!
D. Carlos (Á Ruy Gómez.)—Primo Silva, tu nobleza es celosa, bien lo sé; pero un Aragón bien vale lo que un Silva.
D. Ruy.—¡Ah! no es mi nobleza la celosa.
Hernani.—¡Oh! Mi odio se extingue. (Tira el puñal.)
D. Ruy (Mirándolos abrazados. Aparte.)—¡Qué hacer! ¡Oh amor loco, insufrible dolor! Les darías lástima. Anciano, arde sin llama, ama y sufre en secreto, ó se reirían de ti.
D.ª Sol.—¡Duque, duque mío!
Hernani.—Ya no tengo más que amor en el alma.
D.ª Sol.—¡Oh dicha!
D. Carlos (Con la mano en el pecho. Aparte.)—¡Extínguete, corazón ardiente y juvenil! Deja reinar al espíritu que siempre turbaste. De hoy más, tus amores, serán Alemania, España, Flandes. (Mirando una bandera imperial.) El emperador es como el águila, su compañera: en el sitio del corazón no tiene más que un escudo.
Hernani.—¡Ah! Sois César.
D. Carlos.—Don Juan, tu corazón es digno de tu noble casa. (Indicando á doña Sol.) Eres también digno de ella. De rodillas, duque. (Hernani se arrodilla. Don Carlos se quita el Toisón y se lo pone á él.) Recibe este collar. Sé fiel. Por San Esteban, duque, te hago cabap. 101llero de esta orden. (Lo levanta y abraza.) Pero tú tienes el más bello y precioso collar... el que yo no tengo, el que falta al poder: los brazos de una mujer amada y amante. Vas á ser muy feliz. Yo... yo soy emperador. (Á los conjurados.) Ignoro vuestros nombres, señores. Odio y rencor, todo quiero olvidarlo. Idos en paz: os perdono. Esta lección me cumple dar al mundo.
Los conjurados (Cayendo de rodillas.)—¡Gloria al Emperador!
D. Ruy (Á don Carlos.)—Yo solo quedo condenado.
D. Carlos.—Y yo.
Hernani.—Yo no odio ya. ¿Á quién se debe esta mudanza?
Todos.—¡Honor á Carlos Quinto!
D. Carlos (Volviéndose hacia el sepulcro.)—¡Honor á Carlomagno!... Dejadnos solos á los dos.
(Salen todos.)
DON CARLOS, solo
(Se inclina ante el sepulcro.)
¿Estás satisfecho de mí? ¿He sabido despojarme de las miserias del rey? ¿Soy ya otro hombre? ¿Puedo ceñir mi yelmo de batalla con la tiara papal? ¿Tengo derecho á gobernar el mundo? ¿Mi pié es ya bastante firme y seguro para andar por ese camino sembrado de vandálicas ruinas que tú hollaste con tus anchas sandalias? ¿Encendí mi antorcha en tu llama inextinguible? ¿He comprendido la voz que habla en tu sep. 102pulcro?... ¡Ah! Estaba solo, perdido ante un imperio. Todo un mundo que aúlla, y amenaza y conspira; el danés á quien tener á raya, el Padre Santo á quien pagar; Venecia, Solimán, Lutero, Francisco primero; mil puñales conjurados centelleando en las sombras; asechanzas, escollos, enemigos por doquiera; veinte pueblos que harían temblar á cien reyes; todo premioso, urgente, pidiendo simultánea solución... Y te llamé diciendo: ¡Carlomagno! ¿por dónde empezaré? Y tú me respondiste: ¡Hijo, por la clemencia!

p. 103

LAS BODAS
ZARAGOZA
Galería del palacio de Aragón. — En el fondo una escalera que desciende hasta el jardín. — Á derecha é izquierda dos puertas. — Dos arcadas moriscas sobrepuestas cierran el fondo, dejando ver por sus claros los jardines con luces que van y vienen, y en último término los remates góticos y árabes del palacio iluminado. — Música lejana. — Máscaras de dominó, aisladas ó en grupos, pasean por el fondo. — En el proscenio, un grupo de jóvenes, que, con los antifaces en la mano, hablan y ríen ruidosamente.
PERSONAJES
DON SANCHO SÁNCHEZ DE ZÚÑIGA, conde de Monterey; DON MATÍAS CENTURIÓN, marqués de Almunan; DON RICARDO DE ROJAS, conde de Casapalma; DON FRANCISCO DE SOTOMAYOR, conde de Belalcázar; DON GARCI SUÁREZ DE CARVAJAL, conde de Peñalver.
D. García.—¡Viva la novia y viva la alegría!
D. Matías.—Zaragoza se asoma esta noche á los balcones.
D. García.—Y hace bien, porque jamás se vió boda más alegre, ni más gallardos novios, ni noche más serena.
D. Matías.—¡Buen emperador!
D. Sancho.—Marqués, cierta noche en que íbamos los dos con él en busca de aventuras ¿quién nos hubiera dicho que aquello había de acabar así?
D. Ricardo.—Yo era de la partida. (Á los otros.) Escuchad la historia. Tres galanes y un bandido, un duque y un rey ponen sitio á la vez al corazón de una mujer. Dado el asalto ¿quién la gana? El bandido.
D. Francisco.—Nada más natural: el amor y la fortuna, lo mismo aquí que en Francia, son dados falsos: el fullero es el que gana.
D. Ricardo.—Yo hice mi fortuna viendo cortejos: primero conde, luégo grande, después alcalde de corte. Indudablemente he empleado bien el tiempo.
D. Sancho.—El secreto de este alcalde consiste en hallarse siempre en el camino del rey.
D. Ricardo.—Haciendo valer mis derechos y mis servicios.
D. García.—Y hasta sus distracciones.
D. Matías.—¿Qué ha sido del viejo duque? ¿Está disponiendo el ataúd?
p. 105D. Sancho.—Dejémonos de chanzas, marqués; el viejo es hombre de temple y amaba á doña Sol. Sesenta años tardó en encanecer: un día ha bastado para que encaneciera del todo.
D. García.—Dícese que se ha ido á Zaragoza.
D. Sancho.—¿Querías que trajera á la boda su despecho?
D. Francisco.—¿Y qué hace el emperador?
D. Sancho.—El emperador está hoy triste. Lutero le da en qué pensar.
D. Ricardo.—¡Lutero! ¡Buen asunto de cuidados y penas, que yo acabaría muy pronto con cuatro soldados!
D. Matías.—Solimán también le hace sombra.
D. García.—¡Lutero, Solimán, Neptuno, el diablo y Júpiter! ¿Qué nos importa eso? Las mujeres, las máscaras, la broma...
D. Sancho.—Esto es lo esencial.
D. Ricardo.—Tiene razón Garci Suárez. Yo no soy el mismo en día de fiesta... en poniéndome una máscara, parece que me pongo otra cabeza.
D. Sancho (Bajo á don Matías.)—¿Por qué no serán todos días de fiesta?
D. Francisco (Indicando la puerta de la derecha.)—¿No es esa la habitación de los desposados?
D. García.—Sí. Y pronto los veremos venir.
D. Francisco.—¿Vendrán?
D. García.—Sin duda.
D. Francisco.—Tanto mejor. La novia es bellísima.
D. Ricardo.—Y el emperador, muy bondadoso; perdonar á ese rebelde de Hernani, cargarle de títulos y unirle en matrimonio con doña Sol. ¡Pardiez! Si el emperador hubiera seguido mi consejo, dábale á él un lecho de piedra y á ella un lecho de pluma.
D. Sancho (Bajo á don Matías.)—De buena gana le daría una estocada á este señor de oropel.
p. 106D. Ricardo.—¿Qué estáis diciendo ahí?
(Acercándose.)
D. Matías (Bajo á Sancho.)—No arméis contienda ahora. (Á don Ricardo.) Me recita unos versos del Petrarca á su amada.
D. García.—Señores ¿habéis observado entre las flores, las mujeres y los trajes de colorines, un espectro, que de pié junto á una columna, manchaba la mascarada con su negro dominó?
D. Ricardo.—Sí, pardiez.
D. García.—¿Quién será?
D. Ricardo.—Su estatura, su porte... Sin duda don Pancracio, general de mar.
D. Francisco.—No.
D. García.—No se ha quitado la máscara.
D. Francisco.—Ni tenía guardia. Es el duque de Soma, que quiere que lo miren y nada más.
D. Ricardo.—Tampoco, porque el duque habló conmigo.
D. García.—Entonces ¿quién diablos es? ¡Pardiez! Helo allí.
(Entra un enmascarado con dominó negro, y cruza lentamente el fondo. Todos se vuelven á mirarle y le siguen con la vista, sin que él haga caso.)
D. Sancho.—Si los muertos andan, así han de andar.
D. García (Corriendo á él.)—¡Máscara! (El dominó negro se detiene. García retrocede.) ¡Por vida mía! señores, he visto fulgurar sus ojos.
D. Sancho.—Si es el diablo, ha encontrado á quien hablar. (Se le acerca.) Mala sombra, ¿vienes del infierno?
El Máscara.—No vengo, voy...
(Sigue su camino y desaparece por la escalera del fondo. Todos le siguen con la vista con cierto espanto.)
D. Matías.—Su voz es verdaderamente sepulcral.
p. 107

Bodas de Hernani y Doña Sol
p. 109D. García.—Sea: lo que da espanto en otra parte, hace reir en un baile.
D. Sancho.—Algún chusco de mal género.
D. García.—Y si es Lucifer que viene á vernos bailar, mientras llega la hora del infierno, bailemos.
D. Sancho.—Alguna bufonada, á buen seguro.
D. Matías.—Mañana lo sabremos.
D. Sancho (á don Matías.)—Mirad adónde ha ido.
D. Matías (Mirando.)—Ha bajado la escalera y... ¿Quién sabe?
D. Sancho.—Es singular.
D. García (Á una dama que pasa.)—Marquesa ¿seréis tan bondadosa...?
(La saluda y le ofrece la mano.)
La dama.—Mi querido conde, bien sabéis que con vos mi marido las cuenta.
D. García.—Mejor que mejor, pues se divierte con eso. Él contará y nosotros bailaremos.
(La dama le da la mano y salen.)
D. Sancho (Pensativo.)—Es singular.
D. Matías.—¡Los novios! ¡Silencio!
(Entran Hernani y Sol de la mano; ella en magnífico traje nupcial; él de terciopelo negro y el Toisón al cuello. Detrás de ellos multitud de damas y caballeros de máscara, que les dan cortejo. Cuatro pajes les preceden y dos alabarderos les siguen.)
Los mismos, HERNANI, DOÑA SOL, séquito
Hernani (Saludando.)—¡Amigos míos!
D. Ricardo (Lisonjeándole.)—Tu felicidad hace la nuestra, ilustre Aragón.
p. 110D. Francisco.—¡Por Santiago Apóstol! ¡Es la misma Venus!
D. Matías.—¿Hay nada más feliz que un día de bodas?
D. Francisco.—Sí... la noche.
D. Sancho (á don Matías).—Ya es tarde. ¿Nos retiramos?
(Todos van á saludar á los recién casados, y salen, unos por la puerta, otros por la escalera del fondo.)
Hernani (Despidiéndolos.)—Dios os guarde.
D. Sancho (Estrechándole la mano.)—¡Sed felices!
(Quedan solos Hernani y Sol. Las luces se van apagando y muy luégo reina la oscuridad y el silencio.)
HERNANI, DOÑA SOL
D.ª Sol.—Por fin se van todos.
Hernani (Atrayéndola á sí.)—¡Amor mío!
D.ª Sol (Esquivándole ruborizada.)—Es que... ya es tarde.
Hernani.—¡Ángel mío! Siempre es tarde para estar á solas juntos.
D.ª Sol.—Ya me fatigaba ese ruido. ¿No es verdad que toda esa alegría aturde y ahuyenta la felicidad?
Hernani.—Dices bien. La felicidad, vida mía, es cosa grave; quiere corazones de bronce y lentamente se graba en ellos. El placer la espanta echándole flores; su sonrisa dista menos de llorar que de reir.
D.ª Sol.—Es verdad. (Resistiéndose á seguir á Hernani que quiere llevársela hacia la puerta.) Luégo, luégo.
Hernani.—¡Oh! No soy más que tu esclavo. Bien, permanece aquí; haz lo que quieras... yo no pido nada. Tú sabes lo que haces y para mí aciertas siempre.p. 111 Reiré ó cantaré, si quieres. El alma se me abrasa... ¡Oh! Dile al volcán que apague sus llamas, y el volcán cerrará su cráter y cubrirá su falda de flores y verde musgo. Porque el gigante está vencido, el Vesubio es esclavo y ¿qué te importa á ti su corazón candente? ¿Quieres flores? Sea: forzoso será que el volcán, ardiendo y todo, se engalane á tus ojos.
D.ª Sol.—¡Qué bondadoso eres con esta pobre mujer, Hernani de mi alma!
Hernani.—¿Qué nombre has pronunciado? ¡Oh! por favor, no me dés ya ese nombre, pues me haces recordar que lo he olvidado todo. Sé que en otro tiempo existía como en sueño un Hernani, cuyos ojos fulguraban como un puñal; un hombre de las sombras y los montes, un proscrito que sólo respiraba odio y venganza, un infeliz que arrastraba por todas partes su anatema; pero yo no conozco á ese Hernani. Yo amo los prados, las flores, los bosques, el canto del ruiseñor; soy don Juan de Aragón, esposo de doña Sol. Soy feliz.
D.ª Sol.—Y yo, y yo. ¡Cuán feliz soy!
Hernani.—¿Qué importan los andrajos que dejé á la puerta? Vuelvo á mi luctuoso palacio y un ángel del Señor me esperaba en el umbral. Entro y pongo en pié sus derribadas columnas, vuelvo á encender el hogar, abro las ventanas, arraso la yerba del pavés del patio; yo no soy ya más que alegría y amor. Que me devuelvan mis torres y castillos, mi penacho, mi asiento en el consejo de Castilla; venga mi doña Sol, honesta y pura, déjennos solos, y demos por pasado lo demás. Nada he visto, nada he dicho, nada he hecho; vuelvo á empezar, lo borro todo, todo lo olvido. Oh prudencia, oh locura, te tengo á ti, te amo y basta á mi felicidad.
D.ª Sol.—¡Qué bien sienta ese collar de oro sobre el terciopelo negro!
p. 112
Hernani.—Antes que á mí viste al rey con igual traje.
D.ª Sol.—No lo he notado. ¿Ni qué me importa otro hombre? Y luégo si no es el terciopelo ó el raso... No, duque mío; es tu cuello el que sienta bien al collar de oro. (Resistiéndose aún.) Luégo, luégo... Un momento no más. ¿No ves? Estoy alegre y lloro. ¡Cuán feliz soy! Ven á ver tan hermosa noche. (Van á la arcada.) Sólo un instante, duque mío; el tiempo de respirar y ver solamente. Todo se ha extinguido: antorchas y música. Nada más que la noche y nosotros. ¡Felicidad perfecta! ¿No lo crees tú así? Mientras todo duerme, vela amorosamente sobre nosotros la naturaleza: la luna sola en el cielo reposa como nosotros y como nosotros respira el aire embalsamado de las flores. Mira: ni una luz, ni un rumor... todo calla. Há poco, mientras hablabas, el trémulo brillo de la luna y el timbre de tu voz, me llegaban juntos al corazón. Sentíame alegre y tranquila, amor mío, y hubiera querido espirar en aquel momento.
Hernani.—¡Ah! ¿Quién no lo olvidaría todo al encanto de tu voz? Tu palabra es un canto angelical; como á la luz crepuscular de una tarde de verano, ve deslizarse el viajero las márgenes floridas de un río, vaga mi pensamiento por tus melancolías.
D.ª Sol.—Este silencio es harto lúgubre, y demasiado profundo este sosiego. Dime, amor mío, ¿no querrías ver en el fondo una estrella? ¿No quisieras que una voz de la noche tierna y amorosa se alzara de repente y cantara?
Hernani.—¡Ah caprichosa! Ahora mismo huías de la luz y de los cantos.
D.ª Sol.—Del baile. Pero un pájaro que cantara en el campo, un ruiseñor perdido en las sombras, allá en una enramada, ó alguna flauta á lo lejos... La música es dulce, desliza en el alma armonía y amor... desp. 113pierta mil voces que resuenan en el alma. ¡Oh! Sería delicioso.
(Óyese el són lejano de un cuerno.)
Hernani.—¡Ah!
D.ª Sol.—¡Mi deseo fué oído!
Hernani (Aparte; estremeciéndose.)—¡Desdichada!
D.ª Sol.—Un ángel me ha oído; sin duda tu ángel bueno.
Hernani.—Sí, mi ángel bueno. (Con amargura.—Aparte.) ¡Todavía!
D.ª Sol.—Don Juan, he reconocido el són de esa bocina.
Hernani.—¿Sí?
D.ª Sol.—Esta serenata, la has dispuesto tú ¿verdad?
Hernani.—Tú lo has dicho.
D.ª Sol.—¡Qué baile tan fastidioso! ¡Oh! ¡Cuánto le prefiero el toque de una bocina en el fondo de los bosques! Y más siendo la tuya... es como tu voz.
(Óyese otra vez el mismo són.)
Hernani (Aparte.)—¡Ah! El tigre aúlla y reclama su presa.
D.ª Sol.—Don Juan, ese sonido llena de alegría el corazón.
Hernani.—¡Llámame Hernani; llámame Hernani! ¡Aún me persigue ese nombre fatal!
D.ª Sol (Temblando.)—¿Qué tienes?
Hernani.—¡El viejo!
D.ª Sol.—¡Dios mío! Me espanta tu mirada. ¿Qué tienes?
Hernani.—El viejo que se ríe en las tinieblas. ¿No lo ves?
D.ª Sol.—¿Desvarías, bien mío? ¿Quién es ese viejo?
Hernani.—¡El viejo!
D.ª Sol.—Te ruego de rodillas que calmes mi inquietud. ¿Qué secreto es ese que te turba? ¿Qué tienes?
Hernani.—¡Se lo juré!
D.ª Sol.—¿Se lo juraste?
p. 114(Sigue todos sus movimientos con ansiedad. Detiénese él de golpe y se pasa la mano por la frente.)
Hernani (Aparte.)—¿Qué le iba á decir? (Alto.) ¿Yo? Nada. ¿De qué te hablaba?
D.ª Sol.—Me has dicho...
Hernani.—No, no... estaba turbado... Me siento mal... pero no te inquietes.
D.ª Sol.—¿Necesitas algo? ¿Qué traigo? Ordéname.
(Vuelve á sonar el cuerno.)
Hernani (Aparte.)—No desiste... ¡mi juramento! (Buscándose el puñal.) Nada. ¡Ah!
D.ª Sol.—¿Te sientes peor? ¿Qué tienes?
Hernani.—Una... una herida antigua, que parecía cerrada y se renueva. (Aparte.) Alejémosla de aquí. (Alto.) Sol de mi vida, escucha: aquella cajita, que en días menos felices llevaba yo conmigo...
D.ª Sol.—Ya sé. ¿Qué quieres que haga?
Hernani.—En ella encontrarás un pomo de elixir, que podrá poner término al mal que preveo. Vé y tráemelo.
(Sale doña Sol por la puerta de la cámara nupcial.)
HERNANI, solo
¡He aquí lo que viene á hacer con mi felicidad! ¡He aquí el dedo fatal que brilla en la pared! ¡Oh! ¡Con qué crueldad se burla de mí el destino! (Cae en profunda y tormentosa reflexión. Después se desvía bruscamente.) ¡Y bien!... Pero todo calla... No veo venir á nadie... ¡Si me hubiera engañado!...
(El máscara del dominó negro aparece en el fondo. Hernani se detiene petrificado.)
HERNANI, el MÁSCARA
El Máscara.—«Suceda lo que quiera, siempre que á bien lo tengáis, en cualquier lugar y á cualquiera hora, si creéis que es llegada la de mi muerte, no tenéis más que tocar el cuerno y yo mismo acudiré á ponerme en vuestro poder.» Este pacto tuvo á los muertos por testigos. Ahora bien. ¿Estás dispuesto?
Hernani (Aparte.)—¡Es él!
El Máscara.—Vengo á tu palacio á decirte que ha llegado la hora y veo que acudes tarde.
Hernani.—Bien. ¿Qué quieres? ¿Qué vas á hacer de mí? Habla.
El Máscara.—Puedes elegir entre el puñal y el veneno. Traigo lo necesario. Partiremos los dos.
Hernani.—En buen hora.
El Máscara.—Oremos antes.
Hernani.—¿Para qué?
El Máscara.—¿Qué eliges tú?
Hernani.—El veneno.
El Máscara.—Bien. Dame la mano. (Le presenta un pomo, que Hernani toma temblando.) Bebe y acabemos.
Hernani (Se lleva el pomo á los labios, y luégo lo aparta.)—¡Oh! Por piedad, déjalo para mañana. ¡Oh! si tienes corazón, ó alma siquiera; si no eres un espectro escapado de las llamas, un réprobo, un fantasma ó un demonio; si sabes lo que es la dicha suprema de amar, de tener veinte años y estar recién casado; si alguna vez ha palpitado en tus brazos una mujer amante y amada, espera, espera hasta mañana. Mañana puedes volver.
El Máscara.—¡Mañana! ¡Mañana! ¡Necio! ¿Y quép. 116 haría yo esta noche? Morirme. Y ¿quién vendría mañana por ti? No, no; joven, es preciso despachar ahora.
Hernani.—Pues bien, no. Sabré librarme de ti, demonio. No, no te obedezco.
El Máscara.—¡Bien me lo temía! Muy bien. ¿Por qué sagrado juramento te obligaste? ¡Ah! por nada... por la memoria de tu padre. Bien puedes olvidarlo: la juventud es ligera.
Hernani.—¡Ah! ¡Padre, padre mío! Voy á perder el juicio.
El Máscara.—No, no es más que un perjurio, un sacrilegio.
Hernani.—¡Señor duque!
El Máscara.—Puesto que los primogénitos de las familias castellanas toman á juego el juramento, y faltan á él tan livianamente, adiós. (Da un paso para retirarse.)
Hernani.—Espera; no te vayas tan pronto.
El Máscara.—Entonces...
Hernani.—¡Viejo desalmado! (Toma el pomo.) ¡Perseguirme así hasta las puertas del cielo!...
(Vuelve Sol sin ver al encubierto, de pié junto á la escalera del fondo.)
Los mismos, DOÑA SOL
D.ª Sol.—No he podido encontrar la caja.
Hernani.—¡Ella! ¡En qué momento!
D.ª Sol.—¿Qué tiene? ¡Se espanta de mí y vacila á mi voz! ¿Qué tienes en la mano? ¡Horrible sospecha! ¿Qué tienes en la mano? Contesta. (El encubierto se quita el antifaz. Sol reconoce á don Ruy Gómez y da un grito.) ¡Veneno!
p. 117Hernani.—¡Gran Dios!
D.ª Sol.—¿Qué te he hecho yo? ¡Qué horrible misterio! Me engañabas, don Juan.
Hernani.—¡Ah! He debido ocultártelo. Había jurado morir al duque á quien debí mi salvación un día: Aragón debe pagar esta deuda á Silva.

D.ª Sol.—Pero tú no te perteneces, tú eres mío. ¿Qué me importan á mí los demás juramentos? Duque, el amor me hace fuerte y contra vos y contra el mundo entero sabré defenderlo.
D. Ruy.—Defiéndelo, si puedes, contra un sagrado juramento.
D.ª Sol.—¿Cuál?
Hernani.—Sí, juré...
D.ª Sol.—No, nada te obliga á morir. No, no puede ser. Es un crimen, un atentado, una locura.
D. Ruy.—Vamos, don Juan de Aragón.
(Hernani va á obedecer. Sol se lo impide.)
p. 118Hernani.—Dejadme, doña Sol, es preciso. El duque tiene mi palabra y mi padre me mira desde el cielo.
D.ª Sol (Á don Ruy.)—Antes arrancaríais á una tigre sus cachorros que á mí el amante de mi alma. Todavía no sabéis bien lo que es esta mujer. Por mucho tiempo, compadecida de vuestros sesenta años y respetando vuestras canas, he sido sumisa, mansa y tímida; pero ahora... ahora, ved estos ojos encendidos y fulgurantes de rabia (Sácase del seno un puñal), y ved este puñal. ¡Viejo insensato! Temed cuando los ojos amagan... Soy de la familia, tío...; y así fuera hija vuestra ¡ay de ti, si atentas contra mi esposo! (Tira el puñal y cae de rodillas ante el duque.) ¡Ah! Vedme de hinojos á vuestros piés, y tened piedad de nosotros. ¡Perdón, señor, perdón! Sólo soy una débil mujer; mi fuerza aborta en mi alma y fácilmente flaqueo. ¡Ah! de rodillas os lo ruego; ¡tened piedad de nosotros!
D. Ruy.—¡Doña Sol!
D.ª Sol.—¡Perdonad! El dolor me ha inducido á proferir duras palabras. Perdonad. Vos no sois malo, tío. Compadeceos de nosotros, porque al tocarle á él, me matáis á mí. ¡Le amo tanto!...
D. Ruy.—Tanto le amáis ¿eh?
Hernani.—¡Lloras!
D.ª Sol.—No quiero que mueras, amor mío; no, no lo quiero. (Á don Ruy.) Perdonadle, señor, y yo os amaré á vos también.
D. Ruy.—¡En segundo lugar! Con esos restos de amor... de amistad... menos aún ¿crees apagar la sed que me devora? (Indicando á Hernani.) Él lo es todo; pero yo... ¡brava compasión! ¿Qué he de hacer yo con tu amistad? ¡Oh! él poseería el alma, el amor, el trono, y sólo tendría yo la limosna de una mirada. ¡Vergüenza é irrisión! No; es preciso acabar. Bebe.
Hernani.—Tiene mi palabra y debo cumplirla.
p. 119
D. Ruy.—¡Vamos!
(Hernani lleva el pomo á los labios. Sol le detiene el brazo.)
D.ª Sol.—¡Aún no..., aún no! Dignaos oirme los dos.
D. Ruy.—El sepulcro está abierto y no puedo esperar.
D.ª Sol.—Un instante, señor; un instante, don Juan. ¡Ah! ¡Cuán crueles sois los dos! ¿Qué es lo que os pido? Un instante no más... es todo cuanto deseo. Permitidme que diga esta pobre mujer lo que tiene en el corazón; permitídmelo por piedad.
D. Ruy (á Hernani).—Tengo prisa.
D.ª Sol.—Pero, me hacéis temblar. ¿Qué os he hecho yo?
Hernani.—¡Ah! Su voz me desgarra el corazón.
D.ª Sol (Reteniéndole aún el brazo.)—Comprended que tengo mil cosas que decir.
D. Ruy.—¡Acabemos!
D.ª Sol.—Don Juan, en cuanto haya hablado, puedes hacer lo que tengas á bien. (Le arrebata el pomo.) ¡Mío, mío es ya! (Lo presenta á vista de los dos sorprendidos.)
D. Ruy.—Puesto que he de habérmelas aquí con dos mujeres, don Juan, preciso es que vaya á otra parte á buscar almas. Tú te atreves á jurar por la memoria de tu padre y no cumples; yo voy á hablar de ello á tu padre entre los muertos. Adiós.
(Da algunos pasos y Hernani lo detiene. Á Sol.)
Hernani.—Deteneos, duque, deteneos. (Á Sol.) ¡Ah! ¿Quieres que sea pérfido, perjuro, sacrílego? ¿Quieres que lleve por el mundo escrito el crimen en mi frente? ¡Ah! Por piedad, devuélveme ese pomo. ¡Por nuestro amor, por nuestra alma inmortal!
D.ª Sol.—¡Insistís!
Hernani.—Sí.
p. 120D.ª Sol.—Bien. (Bebe.) Tómalo.
D. Ruy.—¡Ah! Era para ella.
D.ª Sol (Ofreciendo el pomo á Hernani.)—Tómalo ahora, te digo.
Hernani.—¿Ves, viejo miserable?
D.ª Sol.—No te quejes de mí: te guardo tu parte.
Hernani (Tomando el pomo.)—¡Oh Dios!
D.ª Sol.—Tú no me hubieras guardado la mía. ¡Oh! no tienes tú el corazón de una esposa cristiana, ni sabes amar como ama una Silva. Pero he bebido primero y estoy tranquila. Ahora tú, si quieres.
Hernani.—¿Qué has hecho, desdichada?
D.ª Sol.—Tú lo has querido.
Hernani.—¡Muerte espantosa!
D.ª Sol.—No. ¿Por qué?
Hernani.—Ese licor lleva al sepulcro.
D.ª Sol.—¿No debíamos dormir juntos esta noche? ¿Qué importa en qué lecho?
Hernani.—¡Padre mío! Te vengas en mí que te olvidaba.
(Se lleva el pomo á la boca. Sol lo detiene otra vez.)
D.ª Sol.—¡Cielos! ¡Qué dolores tan extraños! ¡Ah! Tira lejos de ti ese licor funesto... ¡Se extravía mi razón! Detente ¡ay! detente, don Juan mío; ese veneno es vivísimo y engendra en el corazón una hidra de mil dientes que lo roen y devoran. ¡Oh! yo no sabía que se padeciera tanto. ¿Qué es? ¡Ah! fuego. ¡No bebas! ¡Oh! no; padecerías mucho.
Hernani (á don Ruy).—¡Ah! ¡Cuán cruel eres! ¿No podías haber elegido otro veneno para ella?
(Bebe y tira el pomo.)
D.ª Sol.—¿Qué has hecho?
Hernani.—¿Qué has hecho tú?
D.ª Sol.—Ven, ven, amor mío, á mis brazos. (Siéntanse juntos.) ¿No es verdad que se padece horriblemente?
p. 121Hernani.—No.
D.ª Sol.—He aquí nuestra noche de bodas. He de estar muy pálida para novia.
Hernani.—¡Ah!
D. Ruy.—La fatalidad se cumple.
Hernani.—¡Qué desesperación! ¡Verla yo morir en este tormento!
D.ª Sol.—Cálmate: me siento mejor. Ahora mismo vamos á abrir nuestras alas hacia nuevos iluminados espacios. Partamos con vuelo igual á un mundo mejor. ¡Un beso! ¡Sólo uno!
D. Ruy.—¡Oh dolor!
Hernani (Con voz débil.)—¡Bendito sea el cielo que me dió una vida rodeada de abismos y seguida de espectros; pero que me permitió dormirme, cansado de tan rudo camino, besando tu mano!
D. Ruy.—¡Cuán felices son!
Hernani (Desfalleciendo.)—Ven... ven... Sol de mi alma. ¡Qué oscuro está todo!... ¿Padeces mucho?
D.ª Sol (Con voz igualmente desfallecida.)—Nada... nada ya.

Hernani.—¿Ves dos luces en las sombras?
D.ª Sol.—Todavía no.
Hernani.—Yo sí...
(Da un suspiro y cae.)
p. 122D. Ruy (Levantándole la cabeza, que vuelve á caer.)—¡Muerto!
D.ª Sol (Desgreñada é incorporándose un poco.)—¡Muerto! No... dormimos... Duerme... es mi esposo. ¿Ves? Nos amamos y... dormimos aquí... Esta es nuestra noche de bodas. No le despertéis, señor duque de Mendoza... está cansado... (Vuelve la cara de Hernani.) Amor mío, vuelve á mí tus ojos... Más cerca... más aún...
(Cae.)
D. Ruy.—¡Muerta! ¡Oh! ¡estoy condenado!
(Se mata.)
FIN DEL DRAMA
p. 123
DRAMA EN CINCO ACTOS
Con un prólogo de su autor, el discurso pronunciado
por el mismo ante los tribunales en la causa
á que dió lugar su prohibición
y la relación de la vista celebrada con este motivo
en 19 Diciembre 1832.
p. 125


El estreno de este drama motivó un acto ministerial inaudito.
El día siguiente á la primera representación, recibió el autor de parte de Mr. Jouslin de la Salle, director de escena del Teatro-Francés el siguiente oficio, cuyo original conserva cuidadosamente:
«En este momento, que son las diez y media, acabo de recibir la orden de suspender las representaciones de El Rey se divierte, comunicada por Mr. Taylor en nombre del ministro.
»Hoy 23 de noviembre.»
Lo primero que se le ocurrió al autor fué dudar de lo que leía: el acto era arbitrario hasta lo increíble.
En efecto, lo que han llamado Constitución-Verdad dice: «Los franceses tienen el derecho de publicar...» Nótese que el texto no dice solamente el derecho de imprimir, sino amplia y claramente el derecho de publicar. Ahora bien, el teatro no es más que un medio de publicación como la prensa, como el grabado, como lap. 126 litografía. La libertad del teatro está pues implícitamente consignada en la Constitución con las demás libertades del pensamiento. La ley fundamental añade: «La censura no podrá ser restablecida nunca.» No dice el texto la censura de los periódicos, la censura de los libros; dice sólo la censura, la censura en general, toda censura, la del teatro, como la de los escritos. Las obras dramáticas, pues, no podrán en adelante ser legalmente censuradas.
Fuera de esto dice la Constitución: «Queda abolida la confiscación.» Pues la supresión de una obra, después de ser representada, no es sólo un acto monstruoso de censura y arbitrariedad, sino también una verdadera confiscación, es usurpar violentamente al autor y al teatro su legítima propiedad.
Finalmente, para que todo sea neto y claro, para que los cuatro ó cinco grandes principios sociales que la Revolución francesa grabó en bronce queden intactos en sus pedestales de granito, para que no pueda vulnerarse maliciosamente el derecho común de los franceses con esas cuarenta mil armas viejas que enmohece el orín y el desuso en el arsenal de nuestras leyes, la Constitución deja abolido expresamente en su último artículo todo lo que sea contrario á su letra y espíritu en nuestras leyes anteriores.
Esto es lo formal. El decreto ministerial que prohibe la representación de una obra dramática atenta á la libertad con la censura, á la propiedad con la confiscación. Todo nuestro derecho público se subleva contra semejante hecho de fuerza.
Como el autor no se decidía á creer tamaña insolencia, tamaña locura, corrió al teatro, donde le confirmaron ya el hecho por todas partes. El ministro había efectivamente intimado, por sí, ante sí, y armado de su derecho divino de ministro, la susodicha orden. El ministro no tenía razón que dar. El ministro le habíap. 127 usurpado su obra, le había usurpado su derecho, le había usurpado su propiedad: ya sólo faltaba poner al poeta en la Bastilla.
Lo repetimos: en los tiempos que corren, cuando un acto como éste viene á cortarnos el paso, la primera impresión es de asombro. Mil preguntas se ofrecen á la mente. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el derecho? ¿Ha habido, en efecto, algo que se ha llamado la revolución de Julio? Sin duda no estamos ya en París. ¿En qué bajalato vivimos?
La Comedia-Francesa, estupefacta y consternada, quiso dar todavía algunos pasos cerca del ministro para obtener la revocación de tan extraña orden, pero fué en vano. El diván, digo, el consejo de ministros se había reunido aquel día: y la que el 23 no era más que una orden del ministro, el 24 era ya una orden del ministerio. El 23 sólo estaba suspendida la representación de la obra; el 24 quedó ya definitivamente prohibida. Hasta se conminó á la empresa para que borrara de sus carteles estas pavorosas palabras: El Rey se divierte. Y se le intimó además al malhadado Teatro-Francés que se abstuviera de quejarse. Acaso fuera bueno, leal y noble, resistirse á este despotismo asiático; pero no se atreven á tanto los teatros: el temor de que les retiren sus privilegios los convierte en súbditos, en siervos resignados á todo, eunucos y mudos.
En cuanto al autor, permaneció y debió permanecer extraño á estos manejos del teatro, pues como poeta no depende de ningún ministro. Estos ruegos y solicitaciones, que acaso le aconsejaba su interés, mezquinamente consultado, se los prohibía su deber de escritor libre. Pedir favor al poder era reconocerlo: la libertad y la propiedad no son cosas de antesala, ni un derecho se regatea como un favor. Para un favor se acude al ministro; para un derecho se acude al país.
Al país pues se dirige el autor. Dos vías hay parap. 128 obtener justicia: la opinión pública y los tribunales. El autor elige ambas á dos.
Ante la opinión pública está ya juzgada y aun ganada la causa. Y aquí debe el autor dar en alta voz las gracias á todas las personas graves é independientes de la literatura y de las artes que en esta ocasión le han dado tantas pruebas de simpatía y cordialidad. Bien contaba con este apoyo, sabiendo, como sabe, que cuando se trata de luchar por la libertad de la inteligencia y del pensamiento, no irá solo al combate.
Digámoslo de paso; por un cálculo harto mezquino, el gobierno se lisonjeaba de contar por auxiliares, hasta en las filas de la oposición, las pasiones literarias sublevadas, tiempo há, en torno del autor; había imaginado que los odios literarios serían más tenaces aún que los odios políticos, fundándose en que los primeros tienen sus raíces en el amor propio, y los segundos sólo en los intereses. El poder se engañó: su acto brutal ha indignado á los hombres honrados de todas las opiniones. El autor ha visto unirse á él para hacer frente á la arbitrariedad y á la injusticia hasta á los mismos que le atacaban con más viveza la víspera. Si por casualidad algunos odios inveterados han persistido, sienten á estas horas el momentáneo auxilio que allegaran al poder. Cuantos enemigos honrados y leales cuenta el autor han venido á tenderle la mano, sin perjuicio de volver al combate literario tan luégo como acabe el combate político. En Francia, el perseguido no tiene más enemigo que el perseguidor.
Si ahora, después de haber sentado que el acto ministerial es odioso, incalificable, imposible en derecho, queremos descender por un momento á discutirlo como un hecho material y á inquirir los elementos de que parece componerse, la primera pregunta que ocurre, y que todos se han hecho, es esta: ¿cuál puede ser el motivo de semejante medida?
p. 129Hay que decirlo, porque así es, y porque si el porvenir se ocupa un día en la pequeñez de nuestros hombres y cosas, no será éste el detalle menos curioso de este curioso hecho. Parece ser que nuestros fautores de censuras se sienten como escandalizados y heridos en su moralidad por El Rey se divierte. Este drama ha ofendido el pudor de los gendarmes: la brigada Léotaud ha visto la representación y la encuentra obscena; la oficina de las costumbres se ha tapado la cara; Mr. Vidocq se ha ruborizado... En fin, la consigna que la censura dió á la policía, según se susurra hace algunos días á nuestro alrededor, es en resumen que el drama es inmoral. ¡Cómo! Señores míos, punto en boca.
Expliquémonos, sin embargo, no con la policía, á la cual, yo, como hombre honrado, prohibo hablar de estas materias; sino con el escaso número de personas respetables y concienzudas, que por lo que han oído decir ó por lo que han entrevisto malamente en la representación, se han dejado arrastrar á tan injusto juicio, al cual acaso hubiera podido servir de suficiente refutación sólo el nombre del inculpado poeta.
El drama corre ya impreso: si no habéis visto su representación, leedlo; y si la habéis visto, leedlo también. Recordad que su representación fué más bien una batalla, una especie de batalla de Montlhéry (y pase la comparación un tanto ambiciosa), batalla en que los parisienses y los borgoñones pretendieron cada cual por su parte, haberse embolsado la victoria, como dice Matthieu.
¡Que la obra es inmoral! ¿Lo es acaso en su fondo? He aquí su fondo: Triboulet es deforme, Triboulet está enfermo, Triboulet es bufón de palacio, triple miseria que lo vuelve malvado. Triboulet odia al rey, porque es el rey, á los señores porque son los señores, á los hombres porque no tienen todos como él una jop. 130roba en la espalda. Su único pasatiempo es hacer que choquen sin cesar los señores con el rey, y que perezca el más débil víctima del más fuerte. Deprava al rey, lo corrompe, lo embrutece, lo empuja á la tiranía, á la ignorancia, al vicio; suéltalo en medio de las familias de los nobles mostrándole con el dedo la esposa que seducir, la hermana que robar, la hija que deshonrar. El rey, en manos de Triboulet no es más que un Juan de las Viñas todopoderoso que diezma las vidas, entre las cuales le hace mover el bufón. Un día, en medio de una fiesta y cuando Triboulet induce al rey á robar á la mujer de Mr. de Cossé, llega hasta él Saint-Vallier y le reprocha en alta voz la deshonra de Diana de Poitiers. Este padre á quien el rey ha robado la hija, es insultado y escarnecido por Triboulet. De aquí arranca todo el drama: su verdadero asunto es la maldición de Saint-Vallier. Sigamos. Estamos en el segundo acto. ¿Sobre quién recae esta maldición? ¿Sobre Triboulet, bufón del rey? No; Triboulet es hombre, es padre, tiene corazón, tiene una hija. Sí, Triboulet tiene una hija: todo el interés está aquí. Triboulet no tiene en el mundo más que una hija, que oculta á todos los ojos en un barrio desierto, en una casa solitaria. Cuanto más hace correr por la ciudad el contagio del escándalo y del vicio, tanto más aislada y recluída tiene á su hija, á quien educa en la inocencia, en la fe y en el pudor: su mayor cuidado es evitar que caiga en el mal, porque conoce él, malo y todo, lo que con el mal se padece. Pues bien, la maldición del anciano alcanzará á Triboulet en la única cosa que ama en el mundo, en su hija. El mismo rey, á quien Triboulet induce al rapto, robará su hija al bufón, el cual será así castigado por la Providencia de la misma manera exactamente que Saint-Vallier. Y luégo, una vez deshonrada y perdida, tenderá al rey un lazo para vengarla; pero será también su hijap. 131 quien caiga en él. Así Triboulet tiene dos discípulos, el rey y su hija; el rey, á quien arrastra al vicio, y su hija á quien endereza hacia la virtud. El uno perderá al otro: quiere robar para el rey la esposa de Mr. de Cossé, y roba su propia hija; quiere asesinar al rey para vengarla, y á su hija es á quien asesina. El castigo no se detiene en mitad del camino: la maldición del padre de Diana se cumple en el padre de Blanca.
Sin duda no nos toca á nosotros decidir si hay aquí interés dramático; pero es evidente que hay aquí una idea moral.
En el fondo de una de las obras del autor hay fatalidad; en el fondo de ésta hay Providencia.
Lo repetimos expresamente; no discutimos con la policía, á quien no queremos hacer tanto honor, sino con la parte del público á quien puede parecer necesaria esta discusión. Continuemos.
Si la obra es moral en su invención ¿sería inmoral en su forma? Propuesta así la cuestión nos parece que se destruye por sí misma; pero veamos. Probablemente nada inmoral hay en los actos primero y segundo. ¿Será la situación del tercero la que os choca? Leed ese tercer acto y decidnos con toda probidad si la impresión resultante no es profundamente honesta, casta, moral.
¿Será el cuarto acto? Pero ¿desde cuándo no es permitido á un rey cortejar en la escena á una moza de posada? Esto no es nuevo en la historia ni en el teatro. Hay más aún: la historia nos permitía presentaros á Francisco I ebrio en los tabucos de la calle del Pelícano. Llevar á un rey á una casa pública no sería tampoco nuevo. El teatro griego, que es el teatro clásico, lo ha hecho; Shakspeare, que es el teatro romántico, lo ha hecho. Pues bien, el autor de este drama, no lo ha hecho. Sabe todo lo que se ha escrito dep. 132 la casa de Saltabadil; pero ¿por qué se le hace decir lo que no ha dicho? ¿por qué se le hace traspasar por fuerza un límite que está en el mismo caso y que en verdad no ha traspasado? Esa Magdalena tan calumniada no es seguramente más descarada que todas las Lisetas y Martas del teatro antiguo. La cabaña de Saltabadil es una hostería, un bodegón, una taberna, la taberna de la Piña, una taberna sospechosa, una madriguera, en buen hora; pero no un lupanar. Es un lugar siniestro, terrorífico, horrendo, todo lo que queráis; pero no un lugar obsceno.
Quedan, pues, los detalles del estilo. Leed. El autor acepta por jueces de la austera severidad de su estilo á las personas mismas que se espantan de la nodriza de Julieta y del padre de Ofelia, de Beaumarchais y de Regnard, de la Escuela de las mujeres y de Anfitrión, de Dandin y de Sganarelle y de la magna escena del Tartufo, del Tartufo acusado también de inmoral en su tiempo. Pero allí donde era menester ser franco, ha creído que debía serlo de su cuenta y riesgo, pero siempre con gravedad y mesura, pues quiere el arte casto y no el arte gazmoño.
He aquí, pues, esa obra contra la cual intenta el ministerio sublevar tantas prevenciones; he aquí puesta al descubierto esa inmoralidad, esa obscenidad. ¡Qué lástima! El gobierno tenía sus razones secretas para concitar contra El Rey se divierte el mayor número posible de preocupaciones, y hubiera querido de muy buena gana que viniera el público á ahogar esta obra, sin conocerla, por un agravio imaginario, como Otelo ahoga á Desdémona. ¡Honest Iago!
Pero como resulta que Otelo no ha ahogado á Desdémona, Iago es quien arroja la máscara y se encarga de ello. Al día siguiente de la representación se prohibe la obra de orden superior.
Ciertamente, si nos dignamos descender un instantep. 133 más á aceptar por un minuto la ficción ridícula de que, en esta ocasión, sólo el celo por la moral pública mueve á nuestros gobernantes, que, escandalizados del estado de licencia en que ciertos teatros han caído de dos años acá, han querido al fin hacer un escarmiento contra toda ley y todo derecho, con una obra y con un escritor, ciertamente la elección de la obra sería singular, hay que confesarlo, pero la elección del escritor no lo sería menos. Y en efecto, ¿quién es el hombre á quien ese gobierno miope se agarra tan extrañamente? Es un escritor á quien puede negársele talento, pero no carácter; es un hombre de bien á toda prueba, cosa rara y venerable en estos tiempos; es un poeta á quien esa misma licencia de los teatros indignaría como al primero, y que hace diez y ocho meses, al rumor de que iba á restablecerse la inquisición de los teatros, fué personalmente en compañía de muchos otros poetas dramáticos, á advertir al ministro que se lo tuviera en cuidado, reclamando allí en alta voz una ley represiva para los excesos del teatro, á la vez que protestaba contra la censura con palabras cuya severidad no habrá olvidado á buen seguro el ministro. Es un artista consagrado al arte, que no ha buscado nunca el éxito por mezquinos medios, acostumbrado como está toda su vida á mirar al público fijamente y cara á cara; es un hombre sincero y moderado, que ha dado ya más de un combate por toda libertad y contra toda arbitrariedad; que en 1829, el último año de la restauración, rechazó todo lo que el gobierno de entonces le ofrecía para indemnizarle de la prohibición lanzada contra Marion de Lorme, y que un año después, en 1830, hecha la revolución de Julio, se negó contra su interés material, á permitir la representación del mismo drama, en cuanto hubiera podido ser ocasión de insulto contra el rey caído, que la prohibió; conducta bien sencilla sinp. 134 duda, que todo hombre de honor hubiera observado en su lugar; pero que acaso hubiera debido hacerle inviolable desde entonces á toda censura, á propósito de la cual, escribía en 1831:
«Las ovaciones de escándalo buscado y de alusiones políticas no le son gratas, lo confiesa. Esos triunfos valen poco y poco duran. Y luégo, precisamente cuando no hay censura, deben los autores censurarse á sí mismos, honrada, concienzuda y severamente. Así ensalzarán la dignidad del arte. Cuando se tiene toda libertad conviene guardar toda mesura»[2].
[2] Prólogo de Marion de Lorme.
Juzgad ahora. Tenéis por una parte al hombre y su obra, y por otra al ministerio y sus actos.
Ahora que la supuesta inmoralidad de este drama está reducida á la nada, ahora que todo el armazón de las malas y vergonzosas razones está por tierra á nuestros piés, será tiempo de señalar el verdadero motivo de la medida, motivo de antecámara, motivo de corte, motivo secreto, motivo que no se dice por pudor, motivo que se había guardado tan bien bajo un pretexto. Este motivo ha transpirado ya hasta el público, y el público ha sabido adivinarlo. No diremos más. Acaso sea útil á nuestra causa que seamos nosotros los que demos á nuestros adversarios ejemplo de cortesía y moderación, y bueno es siempre que la lección de dignidad y de prudencia se dé por el particular al gobierno, por el perseguido al que persigue. Fuera de esto, no somos de los que pretenden curar las propias heridas emponzoñando las agenas. Realmente hay en el tercer acto de este drama un verso en que la torpe sagacidad de algunos familiares de palacio ha descubierto una alusión en que ni el público ni el autor habían pensado hasta aquí, pero que una vez denunciado de esta manera, viene á serp. 135 la más sangrienta y cruel injuria. Realmente ese verso ha bastado para que el desconcertado Teatro-Francés reciba la orden de no ofrecer otra vez á la curiosidad del público la frasecilla sediciosa de El Rey se divierte. No citaremos aquí ese verso, que es un hierro candente; ni lo señalaremos en otra parte sino en último extremo, si se llega á la imprudencia de estrechar así nuestra defensa. No haremos revivir antiguos escándalos históricos, ahorrando en lo posible á una persona de tan alta jerarquía las consecuencias de aturdimientos palaciegos. Puede hacerse una guerra generosa hasta á un rey, y entendemos hacérsela así. Pero mediten los poderosos sobre el inconveniente de tener por amigo á quien no puede aplastar las imperceptibles alusiones que vienen á posarse en su frente, sino con la piedra de la censura.
No sabemos aún si tendremos en la lucha alguna indulgencia para con el ministerio mismo. Todo esto, á decir verdad, nos inspira lástima. El gobierno de Julio es un recién nacido, apenas cuenta treinta meses, está en la cuna, por decirlo así, y tiene rabietas infantiles. ¿Merece que se gaste con él mucha cólera viril? Cuando sea grande, veremos.
Sin embargo, á mirar la cuestión sólo desde el punto de vista privado, la confiscación censorial de que se trata, causa aún más lástima quizás al autor de este drama que á cualquiera otro. En efecto, catorce años há que escribe y no hay obra suya que no haya merecido el malhadado honor de ser escogida para campo de batalla á su aparición, ni que no haya desaparecido desde luégo por más ó menos tiempo bajo el polvo, el humo y el ruido. Con esto, cuando da una obra al teatro, lo que le importa ante todo, no pudiendo esperar un público tranquilo desde el estreno, es la serie de representaciones. Si sucede que el primer día ahoga su voz el tumulto ó que no es bien comprendidop. 136 su pensamiento, los días siguientes pueden rectificar la impresión del primer día. Hernani tuvo cincuenta y tres representaciones; Marion de Lorme, sesenta y una; El Rey se divierte, á causa del atropello oficial, no habrá tenido más que una. Ciertamente el perjuicio causado al autor es considerable. ¿Quién le dará intacta y en el punto en que estaba esta tercera experiencia tan importante para él? ¿Quién le dirá qué hubiera seguido á esta primera representación? ¿Quién le dará el público del día siguiente, ese público por lo común imparcial, ese público sin amigos ni enemigos, ese público que enseña al poeta y que el poeta enseña?
El momento de transición política en que estamos es curioso. Es uno de aquellos instantes de fatiga general en que son posibles todos los actos despóticos aun en la sociedad más infiltrada de ideas de emancipación y libertad. Francia corrió mucho y deprisa en julio de 1830: hizo tres buenas jornadas, tres grandes etapas en el campo de la civilización y del progreso. Ahora ya son muchos los que están cansados, muchos los que sin aliento piden que se haga alto. Y quieren detener á los espíritus generosos que no se cansan y se empeñan en seguir adelante. Quieren esperar á los rezagados que quedaron atrás y darles tiempo para que se incorporen. De aquí ese temor singular, ese miedo á todo lo que marcha, á todo lo que se mueve, á todo lo que habla, á todo lo que piensa. ¡Extraña situación, fácil de comprender, difícil de definir! Miedo de todas las existencias á todas las ideas; liga de los intereses contra el movimiento de las teorías; el comercio que se asusta de los sistemas; el comerciante que quiere vender; la calle que espanta al mostrador; la tienda armada que se defiende.
Á nuestro parecer el gobierno abusa de esta disposición al reposo y de este miedo á nuevas revoluciop. 137nes. Ha venido á tiranizar en pequeño y se lastima á sí propio y nos lastima á nosotros. Si cree que hay ahora en los espíritus indiferencia por las ideas de libertad se engaña; lo que hay es cansancio. Un día se le pedirá estrecha cuenta de todos los actos ilegales que vemos acumularse de algún tiempo á esta parte. ¡Cuánto camino nos ha obligado á hacer! Dos años há se podía temer por el orden; hoy hay que temer por la libertad. Asuntos de libre pensamiento, de inteligencia y de arte se resuelven autoritariamente por los visires del rey de las barricadas. Y en verdad causa profunda pena ver cómo acaba la revolución de Julio: mulier formosa superne.
Verdaderamente, si sólo se considera la poca importancia de la obra y del autor de que se trata, la medida ministerial que los alcanza no es cosa mayor, no es más que un travieso golpecito de estado literario, que no tiene otro mérito que no desemparejar la colección de actos arbitrarios que le han precedido. Pero si nos elevamos un poco, veremos que no se trata aquí solamente de un drama y un poeta, sino que, según dijimos al comienzo, la libertad y la propiedad, íntegras ambas á dos, están interesadas en esta cuestión. Son, pues, muy altos y serios intereses los que entran en juego, y aunque el autor esté obligado á entablar este importante litigio por un simple procedimiento mercantil contra el Teatro-Francés, no pudiendo atacar directamente al ministerio parapetado detrás de los altos fines del no ha lugar del Consejo de Estado, espera que su causa será á los ojos de todos una gran causa el día en que se presente en la barra del tribunal consular con la libertad en la mano derecha y la propiedad en la izquierda. Él en persona abogará por la independencia de su arte y defenderá enérgicamente su derecho, con gravedad y sencillez, sin odio á las personas, pero sin temor tampoco. Cuenta con el concurp. 138so de todos, con el apoyo franco y cordial de la prensa, con la justicia de la opinión, con la equidad de los tribunales. Y triunfará sin duda. Y el estado de sitio se levantará en la ciudad literaria, lo mismo que en la ciudad política.
Cuando esto suceda, cuando el autor reivindique intacta, inviolable y sagrada su libertad de poeta y ciudadano, volverá pacíficamente á la obra de su vida de que se le arranca violentamente, y de que no hubiera querido separarse un momento. Tiene que llevar á cabo su tarea, bien lo sabe él, y nada lo distraerá de ella. Por de pronto le toca representar un papel político: él no lo ha buscado; lo acepta. En realidad el poder que nos atropella no habrá ganado mucho con que nosotros, hombres de arte, dejemos nuestro trabajo, concienzudo, tranquilo, sincero, profundo, trabajo santo, trabajo de lo pasado y lo por venir, para ir á mezclarnos, indignados, ofendidos y severos con ese público irreverente y burlón que hace quince años ve pasar entre silbidos algunos pobres diablos políticos, que se imaginan que levantan un edificio social, porque á duras penas van todos los días, sudando y jadeando, á llevar y traer montones de proyectos de ley, de las Tullerías al Palacio Borbón y del Palacio Borbón al Luxemburgo.
30 Noviembre 1832.
El autor, como había prometido, llevó el acto arbitrario del gobierno á los tribunales. La causa se vió el 19 de Diciembre en audiencia pública ante el Tribunal de comercio. Á la hora en que escribimos no se ha dictado aún la sentencia; pero el autor cuenta con jueces íntegros, que son jurados al mismo tiempo quep. 139 jueces, y no querrán desmentir sus honrados antecedentes.
El autor tiene el gusto de insertar en esta edición del drama prohibido su defensa íntegra, tal como la ha pronunciado, y celebra la ocasión que se le ofrece para dar las gracias y felicitar otra vez más en voz alta á Mr. Odilon Barrot, cuya hermosa improvisación, lúcida y grave en la exposición de hechos, vehemente y magnífica en la réplica, causó en el Tribunal y en el público aquella profunda impresión que la palabra del célebre orador produce donde quiera que resuena. El autor se complace también en dar las gracias al público, al público inmenso que llenaba las vastas salas de la Bolsa; público que había acudido en tropel, no á un simple debate comercial y privado, sino á presenciar la causa de la libertad contra la opresión; público al que algunos periódicos, muy dignos por otra parte, han reprochado, sin razón á nuestro juicio, tumultos inseparables de toda multitud, siempre mal hallada cuando es demasiado numerosa, y que han ocurrido siempre en ocasiones semejantes y muy especialmente en las últimas causas políticas y célebres de la restauración; público desinteresado y leal, á quien ciertos periódicos mercenarios han insultado por haber recibido con murmullos de reprobación la apología oficial del acto atentatorio del gobierno, y con aplausos las declaraciones del autor cuando reclamaba firmemente en presencia de todos la emancipación del pensamiento. En general es de desear sin duda que la justicia de los tribunales sea lo menos posible turbada por manifestaciones exteriores de aprobación ó desaprobación; sin embargo, acaso no hay causa política en que se haya podido guardar esta reserva; y en la ocasión actual, como se trataba de un acto importante en la carrera de un ciudadano, el autor pone entre los más preciosos recuerdos de su vida las entusiastas muesp. 140tras de simpatía que prestaron tanta autoridad á su palabra, tan poco valiosa de suyo, dándole el pavoroso carácter de una reclamación general. Nunca olvidará los testimonios de afecto y de favor que esa multitud inteligente y amiga de todas las ideas de honor é independencia, le prodigó generosamente antes y después del acto y en la misma audiencia. Con semejantes estímulos, imposible es que el arte no se mantenga imperturbable en la doble vía de la libertad literaria y de la libertad política.
París, 21 de Diciembre de 1832.
p. 141

PRONUNCIADO
Por Víctor Hugo
EL 19 DICIEMBRE 1832
ANTE EL TRIBUNAL DE COMERCIO
para obligar
al Teatro-Francés á representar su drama El Rey se divierte
y al gobierno á permitir esta representación
Señores:
Después del elocuente orador que tan generosamente me presta la valiosa asistencia de su palabra, nada tendría que decir si no creyera deber mío no dejar pasar sin una solemne y severa protesta el acto audaz y culpable que ha violado en mi persona todo nuestro derecho público.
Esta causa, señores, no es una causa ordinaria. Á muchos parecerá á primera vista que es sólo una acción mercantil, una reclamación de intereses perjup. 142dicados, una indemnización por la infracción de un contrato privado, en una palabra, el litigio de un autor contra una empresa teatral. No, señores; es más que esto, es la acusación dirigida al gobierno por un ciudadano. En el fondo de este asunto hay una obra prohibida de orden superior. Ahora bien, la prohibición de una obra de orden superior es la censura y la constitución ha abolido la censura; la prohibición de una obra de orden superior es la confiscación y por la misma constitución está abolida la confiscación. Vuestro juicio, si me es favorable, y me parece que os agraviaría si dudara de ello, será manifiesta, aunque indirecta condenación de la confiscación y de la censura. Ya veis, señores, cómo se eleva y aclara el horizonte de la causa. Yo abogo aquí por algo más alto que mi interés propio; abogo por mis derechos generales, por mi derecho de pensar y por mi derecho de poseer, es decir, por el derecho de todos. La mía es una causa general, como es absoluta vuestra equidad. Los pormenores del procedimiento desaparecen ante la cuestión así propuesta. Yo no soy ya sólo un escritor, ni vosotros sois ya simplemente jueces consulares: vuestra conciencia está frente á frente de la mía. En este tribunal representáis una idea augusta y yo en esta tribuna represento otra: en vuestro asiento está la justicia; en el mío, la libertad.
Ahora bien, la justicia y la libertad existen para entenderse: la libertad es justa y la justicia libre.
No es la primera vez, como os ha dicho antes que yo Mr. Odilon Barrot, que el tribunal de comercio ha sido llamado á condenar, sin salir de su competencia, los actos arbitrarios del poder. El primer tribunal que declaró ilegales las ordenanzas del 25 de Julio, nadie lo ha olvidado, fué el tribunal de comercio. Vosotros, señores, seguiréis estos memorables antecep. 143dentes, y aunque la cuestión sea menos importante, sabréis mantener el derecho de hoy, como lo mantuvisteis entonces; escucharéis, así lo espero, escucharéis con simpatía lo que tengo que deciros; advertiréis con vuestra sentencia al gobierno que ha entrado en mal camino y que ha hecho mal en embrutecer el arte y el pensamiento; me devolveréis mi derecho y mi hacienda, y condenaréis la policía y la censura que fueron á mi hogar en las sombras de la noche á robarme mi libertad y mi propiedad con infracción de la ley fundamental.
Y lo que digo aquí dígolo sin cólera; esa reparación que os pido, os la pido con gravedad y moderación. ¡Líbreme Dios de desvirtuar la belleza y bondad de mi causa con palabras violentas! Quien tiene el derecho tiene la fuerza, y quien tiene la fuerza desdeña la violencia.
Sí, señores, el derecho está de mi parte. La admirable peroración de Mr. Odilon Barrot os ha probado victoriosamente que todo es arbitrario, ilegal, atentatorio á la Constitución en el acto ministerial que ha prohibido la representación del Rey se divierte. En vano se intentaría resucitar, para conceder la censura al poder, una ley del Terror, la ley que ordena textualmente á las empresas de teatros hacer tres veces por semana las tragedias de Bruto y de Guillermo Tell, no representar más que obras republicanas, y suspender las representaciones de toda obra dramática que tendiera á depravar el espíritu público y á despertar la vergonzosa superstición de la monarquía. ¿Se atreverían, señores, los mantenedores de la nueva monarquía á invocar esta ley, é invocarla contra El Rey se divierte? ¿No está evidentemente derogada así en su letra como en su espíritu? Hecha por el Terror, con el Terror murió. ¿No sucede lo mismo con todos esos decretos autoritarios, en cuya virtud, por ejemplo, tendría elp. 144 poder el derecho no sólo de censurar las obras dramáticas, sino también la facultad de enviar á la cárcel á un autor? ¿Á estas fechas existe algo de eso? ¿No está solemnemente abolida por la constitución de 1830 toda esa legislación de excepción y de azar? Apelamos al solemne juramento del 9 de Agosto. La Francia de Julio no tiene que contar ni con el despotismo convencional ni con el despotismo imperial: la Constitución de 1830 no se deja amordazar ni por 1807 ni por 1793.
La libertad del pensamiento en todas sus formas de publicación, en el teatro, en la prensa, en la cátedra, en la tribuna, es una de las bases de nuestro derecho público. Sin duda se necesita para cada una de esas formas de publicación una ley orgánica, una ley represiva y no preventiva, una ley de buena fe, de acuerdo con la ley fundamental, que dejando á la libertad todo su vuelo tenga á raya la licencia con severa penalidad. El teatro en particular, como sitio público, lo declaramos sin rebozo, no puede sustraerse á la legítima vigilancia de la autoridad municipal. Pues bien, señores, esta ley sobre teatros, esta ley más fácil de hacer acaso de lo que se cree comúnmente, esta ley que cada uno de nosotros, los poetas dramáticos, habrá hecho probablemente más de una vez en su mente, esta ley no existe. Nuestros ministros, que producen, un año con otro, de setenta á ochenta leyes por sesión, no han creído oportuno producir ésta. Una ley sobre teatros les habrá parecido cosa poco urgente. Cosa poco urgente, en efecto, que no interesa más que á la libertad del pensamiento, al progreso de la civilización, á la moral pública, al nombre de las familias, al honor de los particulares, y en ciertos momentos á la tranquilidad de París, es decir, á la tranquilidad de Francia, esto es, á la tranquilidad de Europa.
Esa ley de la libertad del teatro, que debiera haberse formulado desde 1830 en el espíritu de la nueva Consp. 145titución; esa ley falta, lo repito, y falta por culpa del gobierno. La legislación anterior ha venido á tierra, y todos los sofismas que se inventen para repellar sus ruinas, no podrían reconstruirla. Así, pues, entre una ley que no existe ya y otra ley que no existe aún, el gobierno no tiene derecho para prohibir una obra de teatro. No he de insistir en lo que Odilon Barrot ha demostrado tan soberanamente.
Aquí se ofrece una cuestión de orden secundario que voy sin embargo á discutir. La ley no existe, se dirá; pero á falta de legislación ¿ha de quedar el gobierno completamente desarmado? ¿No puede aparecer en escena uno de esos dramas infames, hechos evidentemente con un fin de escándalo y lucro, donde se escarnezca desvergonzadamente todo lo que hay de santo, de religioso y moral en el corazón del hombre, y donde se ponga en tela de juicio todo lo que constituye la paz de la familia y la paz de la ciudad, y hasta se saquen á la vergüenza personas conocidas? ¿No impone la razón de estado al gobierno el deber de cerrar el teatro á obras tan monstruosas, á pesar del silencio de la ley?
No sé, señores, si se han hecho jamás semejantes obras; no quiero saberlo; no lo creo ni lo quiero creer, ni aceptaría en ninguna ocasión el cargo de denunciarlas aquí; pero aun en este caso, deplorando el escándalo causado, comprendiendo que otros aconsejan al poder prohibir sin demora una obra de este género é ir inmediatamente á pedir á las cámaras una declaración de indemnidad, aun en este caso, repito y declaro en alta voz, que yo no condenaría el rigor del principio. Diría al gobierno: he aquí las consecuencias de vuestro descuido en presentar una ley tan premiosa como la de libertad de teatro; estáis en un error, apresuraos á repararlo pidiendo á las cámaras una legislación penal, y entre tanto perseguidp. 146 el drama culpable con la ley de imprenta, que, hasta que se hagan las leyes especiales, rige á mi entender para todas las formas de publicidad. Mi ilustre defensor, bien lo sé, no admite sino con más restricciones que yo la libertad de teatros; yo hablo aquí no con las luces del jurisconsulto, sino con el simple buen sentido del ciudadano; si me equivoco, que no se tengan en cuenta mis palabras, ó tómense contra mí, no contra mi defensor. Lo repito, señores, yo no condenaría el rigor del principio; yo no concedería al poder la facultad de confiscar la libertad, aun en un caso en apariencia legítimo, temiendo que se llegara un día á la confiscación en todos los casos; creería que reprimir el escándalo con la arbitrariedad es cometer otro escándalo, dos en vez de uno, y diría con un hombre elocuente y respetable que debe de lamentarse hoy de cómo aplican sus doctrinas sus mismos discípulos: No hay derecho contra el derecho.
Por consiguiente, señores, si aun recayendo semejante abuso de poder en una obra de licencia, de cinismo y difamación, sería ya inexcusable ¿cuánto más lo será, inútil es decirlo, recayendo en una obra de arte puro, cuando se va á buscar, para proscribirla entre todas las obras que se han representado en dos años, precisamente una composición seria, austera y moral? Esto, sin embargo, es lo que ha hecho el torpe gobierno que nos rige prohibiendo la representación del Rey se divierte. Mr. Odilon Barrot os ha probado que ha obrado sin derecho; yo voy á probaros que ha obrado sin razón.
Los motivos que los familiares de la policía han murmurado, durante algunos días al rededor nuestro, son de tres especies: la razón moral, la razón política, y, hay que decirlo, aunque sea ridículo, la razón literaria. Refiere Virgilio que entraban muchos ingredientes en los rayos que forjaba Vulcano para Júpiter.p. 147 El mezquino rayo ministerial que ha herido mi obra y que la censura había forjado para la policía, se compone de tres malas razones torcidas y amalgamadas juntamente: tres imbris torti radios. Examinémoslas una á una.
Hay en primer lugar, ó más bien, había la razón moral. Sí, señores, lo afirmo porque es increíble: la policía ha dicho textualmente que El Rey se divierte es una obra inmoral. Sobre este punto ya he impuesto silencio á la policía, la cual se ha mordido los labios y ha hecho bien. Al publicar mi obra he declarado solemnemente, no para la policía, sino para las gentes honradas que quieran leerla, que el drama El Rey se divierte es una obra profundamente moral y severa. Nadie me ha desmentido ni nadie me desmentirá, tengo la íntima convicción de ello en lo hondo de mi honrada conciencia. Todas las prevenciones que algunos habían logrado sublevar momentáneamente contra la moralidad de la obra, se han desvanecido á la hora de esta. Tres mil ejemplares del drama esparcidos entre el público han defendido la razón cada cual por su lado, y estos tres mil abogados han ganado la causa. Fuera de esto, en semejante materia bastaba mi afirmación. No entraré, pues, en una discusión superflua. Mas para el porvenir como para lo pasado, sepa la policía de una vez para siempre que yo no escribo obras inmorales. Téngaselo en cuidado y no digo más.
Después de la razón moral, viene la política. Aquí señores, como no podría repetir las mismas ideas en otros términos, séame permitido citar una página del prólogo que he puesto al drama[3].
[3] Véase el prólogo, pág. 134 y 135.
···············
Guardaré pues los miramientos que me he comprop. 148metido á guardar, señores. Las dignas personas interesadas en que esta discusión sea decorosa y decente nada tienen que temer de mí. No siento cólera ni odio; pero eso de que la policía haya dado á uno de mis versos un sentido que no tiene, que no ha tenido nunca en mi pensamiento, es en verdad insolente, no menos insolente para el rey que para el poeta. Sepa la policía de una vez para siempre que yo no hago obras de alusiones. Y téngaselo por dicho también. No diré más sobre esto.
Tras la razón moral y la política, hay la razón literaria. Un gobierno prohibiendo una obra por motivos literarios, es cosa bien extraña, y sin embargo, es positivo. Recordad, si vale la pena de recordarlo, que en 1829, época en que aparecieron en el teatro las primeras obras llamadas románticas y cuando la Comedia-Francesa recibía la Marion de Lorme, fué firmada por siete personas y presentada al rey Carlos X una petición para obtener que se cerrara de real orden el Teatro-Francés á las obras que llamaban de la nueva escuela. La petición murió bajo el peso de su misma ridiculez. Pues bien, señores, hoy algunos de los signatarios de aquella petición son diputados, diputados influyentes de la mayoría, que tienen parte en el poder y votan el presupuesto. Lo que tímidamente pedían en 1829 han podido hacerlo en 1832, omnipotentes como son. La voz pública refiere, en efecto, que ellos fueron los que, el día siguiente de la primera representación, se acercaron al ministro en la cámara de los diputados y obtuvieron de él, bajo todos los pretextos morales y políticos posibles, la prohibición del Rey se divierte. El ministro, hombre ingenuo, inocente y cándido, se dejó buenamente seducir, no supo descubrir bajo todas estas envolturas la animosidad directa y personal, creyó hacer una proscripción política, que siento por él, y no hizo sino una proscripción litep. 149raria. No insistiré sobre este asunto. Es para mí una regla de conducta abstenerme de personalidades y nombres propios tomados en mala parte, aunque haya lugar á represalias. Fuera de que esa pobre artimaña literaria me inspira infinitamente menos cólera que lástima. Es curiosa y nada más. ¡El gobierno prestando ayuda á la Academia en 1832! ¡Aristóteles hecho ley del Estado! ¡Una imperceptible contrarrevolución literaria maniobrando á flor de agua en medio de nuestras grandes revoluciones políticas! ¡Diputados que destronaron á Carlos X trabajando en un rincón para restaurar á Boileau!... ¡Qué miseria!
Así, señores, admitiendo por un instante lo que absolutamente negamos, esto es que el ministerio haya tenido el derecho de prohibir las representaciones del Rey se divierte, no tiene una razón racional que alegar para haberlo hecho. Razones morales, nulas; razones políticas, inadmisibles; razones literarias, ridículas. Pero ¿hay algunas razones personales? ¿Soy yo de los que viven de la difamación y del desorden, en quienes puede suponerse siempre mala intención, y que á todas horas pueden ser sorprendidos en flagrante delito de escándalo, de esos hombres, en fin, contra los cuales se defiende como puede la sociedad? Señores, la arbitrariedad no es permitida contra nadie, ni aun siquiera contra esos hombres, puesto caso que existan. No descenderé á probaros que yo no pertenezco á su número. Hay ideas que no dejo que á mí se acerquen. Sólo afirmaré que el poder ha hecho mal en venir á chocar con el que os habla en este momento, y sin entrar en una apología inútil, y que nadie tiene el derecho de pedirme, os pido permiso para repetir aquí lo que decía no hace muchos días al público[4].
[4] Véase el prólogo, pág. 132 y siguientes.
···············
p. 150Resumiendo, señores. Prohibiendo mi obra, no tiene el gobierno ni un texto de ley válida que citar, por una parte; y por otra, ni una razón aceptable que exponer. Esta medida tiene dos aspectos igualmente malos: según la ley, es arbitraria; según la razón, es absurda. ¿Qué puede alegar en este asunto el poder que no tiene en su favor ni la razón ni el derecho? Su capricho, su fantasía, su voluntad, es decir nada.
Aplicad, pues, señores, aplicad la justicia á esta voluntad, á esta fantasía, á este capricho. Vuestro fallo, si es para mí absolutorio, hará saber al país en este asunto, que es pequeño, como en el de las ordenanzas de Julio, que era grande, que no hay en Francia fuerza mayor que la fuerza de la ley y que en el fondo de esta causa hay una orden ilegal que el ministro ha hecho mal en dar, y el teatro no ha hecho bien en cumplir.
Vuestro veredicto enseñará al poder que sus mismos amigos le censuran lealmente en esta ocasión; que el derecho de todo ciudadano es sagrado para todo ministro; que una vez cumplidas las condiciones de orden y de seguridad general, debe ser respetado el teatro como una de las voces con que habla el pensamiento público, y en fin, que ya sea la prensa, ya la tribuna ó el teatro, ninguna de las lumbreras que irradian la libertad de la inteligencia puede extinguirse sin peligro. Me dirijo á vosotros con profunda fe en la excelencia de mi causa. Yo no temeré nunca en semejantes circunstancias luchar con un ministerio cuerpo á cuerpo; los tribunales son los jueces naturales de estos honrosos duelos del derecho contra la arbitrariedad; duelos menos desiguales de lo que se piensa, pues si por una parte hay todo un gobierno, y por otra no más que un simple ciudadano, este simple ciudadano es bien fuerte, cuando puede arrastrar á vuestra barra un acto ilegal, avergonzado de ser asíp. 151 expuesto á la luz, y abofetearlo públicamente delante de vosotros, como lo he hecho yo, con cuatro artículos de la Constitución.
No olvido, sin embargo, que la hora en que estamos no se parece ya á aquellos últimos años de la restauración, en que la resistencia á las usurpaciones del gobierno era tan aplaudida, tan alentada, tan popular. Las ideas de inmovilidad y de poder gozan momentáneamente de más favor que las ideas de progreso y de emancipación: reacción natural, después de aquel brusco movimiento de libertad á paso de carga que han llamado la revolución de 1830. Pero esta reacción durará poco. Nuestros ministros se asombrarán un día de la implacable memoria con que los mismos hombres que componen hoy la mayoría les recordarán todos los agravios que aparentan olvidar tan pronto ahora. Por lo demás, venga tarde ó temprano ese día, me tiene sin cuidado. En esta ocasión no busco más el aplauso que temo la invectiva: sólo he seguido la inspiración de mi derecho y de mi deber.
Y debo decirlo aquí, sospecho con fundadas razones que el gobierno se aprovechará del pasajero abatimiento del espíritu público para restablecer formalmente la censura, y que este atentado no es sino un preludio, un ensayo encaminado á poner fuera de la ley común todas las libertades del teatro. No haciendo una ley represiva, dejando exprofeso que se desborde la licencia en la escena por espacio de dos años, se imagina el gobierno que ha creado en la opinión de los hombres honrados, á quienes puede indignar esta licencia, una preocupación favorable á la censura dramática. Mi sentir es que se engaña y que nunca será en Francia la censura otra cosa que una ilegalidad impopular. De mí sé decir que, ya se restablezca por un decreto, que sería ilegal, ya por una ley, que seríap. 152 inconstitucional, no me someteré jamás á ella, sino como nos sometemos á un poder de hecho, á un hecho de fuerza, protestando; y hago aquí esta protesta solemne hoy y para lo porvenir.
Y observad además cómo en esta serie de actos arbitrarios que se suceden de algún tiempo á esta parte, carece el gobierno de grandeza, de sinceridad, de valor. Aquel edificio, bello aunque incompleto, que había improvisado la revolución de Julio, lo va minando el gobierno lenta, subterránea, sorda, oblicua, tortuosamente. Nos toma siempre por traidores y nos hiere por la espalda en el momento en que menos lo esperábamos. No se atreve á censurar mi obra antes de la representación y la prohibe el día siguiente. Niéganos nuestras franquicias más esenciales; nos regatea nuestras facultades mejor adquiridas; ostenta su arbitrariedad sobre un cúmulo de leyes viejas, carcomidas, derogadas; se esconde para arrebatarnos nuestros derechos en ese bosque de Bondy de los decretos imperiales, por cuyo acecho no puede nunca pasar la libertad sin ser desvalijada.
Debo, señores, haceros notar aquí de paso que no entiendo traspasar con mi lenguaje ninguno de los respetos parlamentarios. Cumple á mi lealtad que se sepa bien cuál es el alcance exacto de mis palabras, cuando ataco al gobierno, uno de cuyos miembros ha dicho: El rey reina y no gobierna. No hay segunda intención en mi polémica. El día en que creyera que debía quejarme de una testa coronada, le dirigiría mi queja á ella misma, la miraría de frente y le diría: «Señor...» Entre tanto sólo á sus ministros me dirijo, sólo en los ministros recae mi palabra, por más que pueda parecer singular en un tiempo en que los ministros son inviolables y los reyes responsables.
Insisto y digo que el gobierno nos va quitando poco á poco todos los derechos y franquicias que nuestrosp. 153 cuarenta años de revolución nos habían dado, y cumple á la probidad de los tribunales detenerlo en esta vía fatal en beneficio suyo y en el nuestro. El poder actual carece especialmente de grandeza y valor en la manera mezquina con que hace esa peligrosa operación, que todos los gobiernos intentan á su vez con ceguedad extraña, y que consiste en reemplazar más ó menos rápidamente la constitución con la arbitrariedad, la libertad con el despotismo.
Cuando Bonaparte fué cónsul y cuando fué emperador quiso también el despotismo; pero obró de otra manera; entró en él de frente y á pié llano, sin emplear ninguna de las miserables precauciones con que hoy se escamotean una á una todas nuestras libertades, así las primogénitas como las segundonas, lo mismo las de 1789 como las de 1830. Napoleón no fué disimulado ni hipócrita; Napoleón no nos usurpó nuestros derechos uno tras otro prevaliéndose de nuestro abatimiento como ahora se hace; Napoleón nos lo usurpó todo de una vez, de un solo golpe, y con sólo una mano: el león no tiene las costumbres del zorro.
Á lo menos, señores, esto era grande. Como gobierno y como administración, el imperio fué ciertamente una época de intolerable tiranía; pero recordemos que nuestra libertad fué compensada largamente con gloria. La Francia de entonces, como la Roma de César, guardaba una actitud á la vez sumisa y soberbia. No era la Francia que nosotros queremos, libre, soberana dueña de sí misma; era la Francia esclava de un hombre y señora del mundo.
Entonces se nos quitaba la libertad, es cierto; pero se nos daba el más espléndido espectáculo. Napoleón decía: «Tal día á tal hora entraré en tal capital.» Y entraba el mismo día á la hora señalada. Los reyes se veían obligados á hacerle antesala; se derribaba una dinastía con un decreto del Monitor. Si se tenía el anp. 154tojo de una columna se le hacía suministrar el bronce al emperador de Austria. Se arreglaba un poco arbitrariamente, lo confieso, la suerte de los cómicos franceses, pero databa el reglamento de Moscú. Se nos quitaban todas nuestras libertades, digo, existía la censura, se ponían nuestros libros en el majadero, se borraban nuestras obras dramáticas del cartel; pero á todas nuestras quejas se podían dar magníficas respuestas con una sola palabra; podían respondernos: ¡Marengo! ¡Jena! ¡Austerlitz!
Aquello era grande, lo repito; pero hoy todo es pequeño. Vamos á la arbitrariedad como entonces; pero no somos colosos. Nuestro gobierno no es de los que pueden consolar á una gran nación de la pérdida de su libertad: en materia de arte deformamos las Tullerías; en materia de gloria dejamos que perezca Polonia. Esto no impide que nuestros hombrezuelos de Estado traten la libertad como si estuvieran tallados para déspotas, y pongan á Francia bajo sus plantas, como si tuvieran hombros poderosos á soportar el mundo. Á poco que esto continúe, á poco que rijan las leyes en proyecto, será completa la confiscación de todos nuestros derechos: hoy me quita mi libertad de poeta un censor; mañana me quitará un gendarme mi libertad de ciudadano: hoy se me destierra del teatro; mañana se me desterrará del país: hoy se me amordaza; mañana se me deportará: hoy se pone en estado de sitio la literatura; mañana se pondrá en estado de sitio la ciudad. De libertad, de garantías, de Constitución, de derecho público, nadie trata ya.
Si mejor aconsejado el gobierno no se detiene en esta pendiente, mientras es tiempo aún, antes de poco tendremos todo el despotismo de 1807, menos la gloria; tendremos el imperio, sin el emperador.
Sólo me quedan que decir cuatro palabras, señores, y deseo que las tengáis presentes para deliberar. Nop. 155 ha habido en este siglo más que un grande hombre, Napoleón, ni más que una gran cosa, la libertad. Ya no tenemos al grande hombre; procuremos conservar la gran cosa.
p. 157
EL REY SE DIVIERTE
p. 158
PERSONAJES
París, 152...
p. 159

M. DE SAINT-VALLIER
Una fiesta nocturna en el Louvre. Sala magnífica llena de caballeros y damas engalanados. Antorchas, música, danzas, carcajadas. — Algunos sirvientes trayendo platos de oro y vajilla de esmalte; grupos de caballeros y damas yendo y viniendo por la escena. — La fiesta toca á su fin. — El alba blanquea ya las vidrieras. Reina cierta libertad que da á la fiesta carácter de orgía. — La arquitectura, los muebles y los trajes son del gusto del Renacimiento.
PERSONAJES
EL REY, como lo pintó el Tiziano, M. DE LA TOUR-LANDRY
El Rey.—Conde, quiero terminar esta aventura. Sin duda que es mujer de oscuro linaje, de la clase media, pero encantadora.
La Tour.—¿Y soléis verla en la Iglesia?
El Rey.—En San Germán adonde voy todos los domingos.
La Tour.—Pues á estas horas, ya hará dos meses que eso dura.
El Rey.—Sí.
La Tour.—¿Y dónde vive?
El Rey.—En el callejón sin salida que llaman de Buci.
La Tour.—¿Cerca del palacio de Cossé?
El Rey (con una señal afirmativa).—Donde hay un gran muro.
La Tour.—¡Ah! Ya sé. ¿Y la perseguís, señor?
El Rey.—Sí, pero está siempre allí una vieja adusta que le guarda los ojos, la boca y hasta los oídos.
La Tour.—¿De veras?
El Rey.—Y lo más curioso es que por la noche entra en la casa un hombre misterioso, muy arrebujado en su capa, tan negra como las sombras.
La Tour.—¡Bah! Pues haced vos lo mismo.
El Rey.—¡Oh! La casa está muy bien cerrada para el prójimo.
La Tour.—Pero, cuando seguís á la dama ¿no hace seña alguna?
El Rey.—Sin presunción, comprendo por ciertas miradas que no le inspiro odio.
La Tour.—¿Sabe que la ama el rey?
p. 161El Rey.—No... voy disfrazado con una ropilla gris.
La Tour (riendo).—Estoy viendo que á la postre saldremos con que amáis con amor purísimo á alguna augusta Antonia, ama de cura.
(Entran Triboulet y muchos señores.)
El Rey (á La Tour).—Silencio, que vienen. En amor hay que saber callar para conseguir. (Á Triboulet que se acerca y oye estas últimas palabras.) ¿No es verdad?
Triboulet.—El misterio es el único asilo de las intrigas de amor, frágiles de suyo.
EL REY, TRIBOULET, M. DE GORDES.—Muchos señores lujosamente vestidos. Triboulet con su traje de bufón, como lo pintó Boniface. El rey contempla un grupo de damas que pasan.
La Tour.—¡Qué preciosa es M.me de Vendosme!
Gordes.—No lo son menos la de Alba y la de Montchevreuil.
El Rey.—Pero la de Cossé las aventaja á todas.
Gordes.—Bajad la voz, señor... que oye el marido.
(Indicándole á Mr. de Cossé, que pasa por el fondo.—Mr. de Cossé, bajo y ventrudo, uno de los cuatro gentiles hombres más gordos de Francia, dice Brantôme.)
El Rey.—¿Y á mí qué?...
Gordes.—Iría á decirlo á Diana.
El Rey.—¿Y á mí qué...?
(Va al fondo á hablar con otras damas que pasan.)
Triboulet (á Gordes).—Va á enojar á Diana de Poitiers, á quien no habla hace ocho días.
Gordes.—¿Si irá á enviársela á su marido?
Triboulet.—Creo que no.
p. 162Gordes.—Ha pagado el perdón de su padre y en paz.
Triboulet.—Á propósito de Saint-Vallier. ¿Qué capricho tuvo ese viejo estrafalario de casar á su hija Diana, tan hermosa y angelical, con un senescal jorobado?
Gordes.—Es un loco. Me hallé en el mismo cadalso, cuando recibió el perdón; estaba más cerca de él que de ti ahora, y no le oí decir más que estas palabras. «¡Dios guarde al rey!» Es loco de remate.
El Rey (pasando con la de Cossé).—¡Cruel! ¿Os vais?
Mad. de Cossé (suspirando).—Á Soissons, adonde me lleva mi esposo.
El Rey.—¿No es una mengua que cuando vuestros bellos ojos inflaman todos los corazones, y fuerzan á las damas á que vigilen celosas á sus amantes; cuando príncipes y señores, todos os miran con amoroso anhelo, cuando deslumbráis á la corte con el esplendor de vuestra hermosura, vayáis como astro humilde á lucir en un cielo de provincia despreciando señores y príncipes?
Mad. de Cossé.—Calmaos.
El Rey.—Ah, no. ¡Capricho original!... ¡apagar la luz en medio del baile!
(Entra Mr. de Cossé.)
Mad. de Cossé.—Aquí viene mi celoso, señor.
(Se aparta del rey.)
El Rey.—¡Mal demonio se lo lleve! (Á Triboulet.) No por eso he dejado de echarle á su mujer una tirada de versos. ¿Te ha enseñado Marot los últimos que he compuesto?
Triboulet.—Yo no leo versos vuestros, señor. Los versos de los reyes son siempre muy malos.
El Rey.—¡Qué chusco!
Triboulet.—Pase que los haga la plebe; pero un rey... Á las hermosas cortejadlas vos y que haga Marot los versos. Un rey que versifica abdica.
p. 163El Rey (con entusiasmo).—¡Ah! Rimar para las hermosas exalta el corazón. He de poner alas á mi torreón real.
Triboulet.—Sería convertirle en molino de viento.
El Rey.—Si no viera allí á M.me de Coislin, te mandaba azotar.
(Corre hacia la de Coislin á quien dirige algunas galanterías.)
Triboulet (aparte).—Sigue, sigue el viento que te lleva hacia esa también.
Gordes (acercándose á Triboulet y haciéndole notar lo que pasa en el fondo).—Mira en la otra puerta á la de Cossé. Apuesto lo que quieras á que va á dejar caer un guante para que el rey lo recoja.
Triboulet.—Estemos á la mira.
(M.me de Cossé, que ve con despecho las atenciones del rey á la de Coislin, deja caer en efecto su ramo, que el rey corre á recoger, y luégo entabla con la dama un coloquio al parecer muy tierno.)
Gordes (á Triboulet).—¿No lo dije?
Triboulet.—¡Magnífico!
Gordes.—¡Ya le cogió otra vez!
Triboulet.—La mujer es un diablo perfeccionado.
(El rey estrecha el talle de la dama y le besa la mano, y mientras ella ríe y departe con él alegremente, entra su esposo por la puerta del fondo. Gordes se lo indica á Triboulet. Mr. de Cossé se detiene mirando el grupo de su esposa y del rey.)
Gordes (á Triboulet).—¡El marido!
Mad. de Cossé.—Separémonos. (Se deshace de los brazos del rey y huye.)
Triboulet.—¿Qué viene á hacer aquí ese barrigudo?
(El rey se acerca á un aparador del fondo y pide de beber.)
Mr. de Cossé (Adelantándose pensativo. Aparte.)—¿Qué se dirían?
p. 164(Se acerca con viveza á La Tour que le hace una seña.)
La Tour (misteriosamente).—¿Sabéis que vuestra esposa es bellísima?
(Mr. de Cossé se desvía de repente y se dirige á Gordes que parece quiere decirle algo.)
Gordes.—¿En qué estáis pensando? ¿Por qué miráis de reojo tantas veces?
(Desvíase otra vez el interpelado y se encuentra cara á cara con Triboulet, quien se lo lleva con reservado ademán á un extremo del fondo, mientras Gordes y La Tour se desternillan de risa.)
Triboulet (bajo á Cossé).—¡Cómo andáis tan cariacontecido, señor mío! (Suelta una carcajada y vuelve la espalda al desdichado marido, que sale furioso.)
El Rey (volviendo).—¡Oh! ¡Cuán feliz soy! Á mi lado, Hércules y aun el mismo Júpiter Olímpico no son sino fatuos ridículos. Estas mujeres están encantadoras y yo... soy dichoso. ¿Y tú?
Triboulet.—¿Yo?... Yo me río al paño del baile, de los juegos y de los amoríos. Yo critico y vos gozáis; vos sois dichoso como un rey, y yo como un jorobado.
El Rey.—¡Día de júbilo el día en que mi madre me concibió riendo! (Mirando á Mr. de Cossé que sale.) Sólo ése agua la fiesta. ¿Qué te parece?
Triboulet.—¡Necio y ofensivo!
El Rey.—No importa. Excepto ese celoso, todo me agrada. ¡Poderlo todo, quererlo todo, poseerlo todo!... ¡Triboulet, Triboulet! ¡Qué gusto estar en el mundo y qué bueno es vivir! ¡Oh dicha!
Triboulet.—Ya lo creo, señor; ¡estáis ebrio!
El Rey.—Pero allá descubro... ¡Ah! ¡Qué ojos, qué brazos tan hermosos!
Triboulet.—¿Los de M.me de Cossé?
El Rey.—Ven á hacernos pantalla.
(Cantando.)
Triboulet.—...y los hombres chispos!
M. DE GORDES, M. DE PARDAILLAN, joven paje rubio, M. DE VIC, CLEMENTE MAROT, en traje de ayuda de cámara del rey. Después M. DE PIENNE; uno ó dos caballeros más. De vez en cuando M. DE COSSÉ, que se pasea serio y pensativo.
Marot (saludando á Gordes).—¿Qué se miente esta noche?
Gordes.—Nada... que la fiesta es magnífica y que el rey se divierte.
Marot.—¡Ah! ¡Gran noticia! ¿El rey se divierte? ¡Diablo!
Mr. de Cossé (á espaldas de ellos).—Gran desgracia, digo yo, porque un rey que se divierte es un rey peligroso. (Pasa adelante.)
Gordes.—Ese pobre gordinflón lleva la muerte en el alma.
Marot.—Parece que el rey asedia mucho á su esposa.
(Gordes se da por entendido; entra Mr. de Pienne.)
Gordes.—Aquí está nuestro caro duque. (Se saludan.)
Pienne (con misterio).—Noticia, amigos míos. Oíd una cosa capaz de turbar al más prudente; una cosa admirable, risible, inverosímil...
Gordes.—Sepamos.
Pienne (agrupándolos en torno de sí).—¡Silencio! Vep. 166nid, maese Clemente. (Á Marot que ha ido á hablar con otros.)
Marot (acercándose).—¿Qué hay, señor?
Pienne.—Sois un gran necio.
Marot.—Grande no me creía yo de ningún modo.
Pienne.—He leído en vuestra composición sobre el sitio de Peschière estos versos relativos á Triboulet:
Repito que sois un gran necio.
Marot.—Lléveme Cupido, si os comprendo.
Pienne.—En buen hora. Amigos míos... adivinadlo, si podéis. Caso extraordinario el que ocurre á Triboulet.
Pardaillan.—¡Qué! ¿se le ha caído la joroba?
Cossé.—¿Le han hecho condestable?
Marot.—Á dicha ¿lo han servido asado á la mesa?
Pienne.—No, es cosa más chusca todavía. Triboulet tiene... Adivinad lo que tiene. Es increíble.
Gordes.—¿Un duelo con Gargantúa?
Pienne.—No.
Pardaillan.—¿Un mono más feo que él?
Pienne.—No.
Marot.—¿El bolsillo repleto de escudos?
Cossé.—¿Un empleo de perro de asador?
Gordes.—¿Un alma por ventura?
Pienne.—Apuesto ciento contra diez á que no lo adivináis. Triboulet el bufón, Triboulet el deforme, Triboulet... ¡á ver quién acierta!... algo exorbitante es...
Marot.—Su joroba.
p. 167
Pienne.—No. Apuesto mil contra diez. Está amancebado.
(Todos se echan á reir.)
Marot.—¡Qué chistoso está el duque!
Pardaillan.—¡Vaya un cuento!
Pienne.—Señores, lo juro por mi honor; he de enseñaros la casa de la dama. Todas las noches va allá, arrebujado en negra capa, con aspecto sombrío y altivo como un poeta en ayunas. Rondando no lejos del palacio de Cossé, he descubierto el secreto y suplico que lo guardéis, que quiero darle un chasco.
Marot.—¡Asunto de rondó! ¡Triboulet transformado por la noche en Cupido!
Pardaillan (riendo).—¡Una mujer para Triboulet!
Marot (riendo).—Yo creo que, si algún otro Bedfort desembarcara en Calais, tendría la doncella todo lo que es menester para echar á los ingleses.
(Ríen. Viene Mr. de Vic. Mr. de Pienne se pone el dedo en los labios con ademán de reserva.)
Pardaillan (á Pienne).—¿Por qué el rey sale también todos los días al oscurecer y solo, como buscando aventuras?
Pienne.—Vic nos dirá eso.
Vic.—Lo que puedo afirmar desde luego, es que el rey se divierte mucho.
Cossé.—¡Ah! ¡No me habléis de eso!
Vic.—Pero ¿qué me importa á mí de qué lado empuja el viento sus caprichos, y si sale de noche disfrazado, ó si entra ó no por alguna ventana?
Cossé (moviendo la cabeza).—Los viejos cortesanos, señores, saben que un rey toma siempre en casa agena cuanto le place. ¡Ay del que tiene hermana, esposa ó hija que le agrade! Un poderoso de buen humor no piensa más que en hacer daño. Motivos hay para temer. Boca que se ríe, enseña los dientes.
Vic (bajo á los otros).—¡Qué miedo le tiene al rey!
Pardaillan.—No le teme tanto su mujer.
p. 168
Marot.—Eso es lo que le espanta.
Gordes.—No tenéis razón, Cossé. Conviene que el rey se mantenga alegre, pródigo y contento.
Pienne (á Gordes).—Soy de tu opinión, conde: un rey aburrido es como un verano de lluvias.
Pardaillan.—Ó un amor sin querellas.
Vic.—Un jarro lleno de agua.
Marot (bajo).—El rey vuelve con el Cupido de Triboulet.
(Entran el rey y Triboulet. Los cortesanos se retiran respetuosamente.)
Los mismos, el REY, TRIBOULET
Triboulet (como continuando una conversación).—¡Sabios en la corte! ¡Rara monstruosidad!
El Rey.—Vé á decir eso á mi hermana de Navarra, que quiere rodearme de sabios.
Triboulet.—Acá para inter nos, yo he bebido menos que Vuestra Majestad. Por consiguiente, señor, para juzgar bien de las cosas en todas sus causas y efectos, tengo sobre vos una ventaja inmensa, y aun dos: no estar alegre, ni ser rey. Antes que sabios, señor, traed aquí la peste, la fiebre... etcétera.
El Rey.—El consejo es un poco ligero. Mi hermana quiere rodearme de sabios.
Triboulet.—Pues para ser vuestra hermana, muy mal os quiere. No hay animal, ni cuervo, ni lobo, ni pájaro, ni buey, ni aun poeta, ni mahometano, ni teólogo, ni regidor flamenco, ni oso, ni perro, más feo, más desgreñado, más repulsivo, más encaperuzado de absurdos, más arisco, más sucio y más lleno de viento que ese asno enalbardado que llaman un sabio. ¿Osp. 169 faltan placeres, poder, conquistas, mujeres en flor para perfumar vuestros festines?
El Rey.—¡Ah! Mi hermana Margarita me dijo una noche en voz baja que las mujeres no iban á satisfacerme eternamente, y que cuando me hastiara...
Triboulet.—¡Absurda medicina! ¡Recetar sabios á quien se hastía! La reina Margarita, bien lo sabéis, está siempre por los remedios radicales.
El Rey.—Pues bien, ¡fuera sabios!; pero cinco ó seis poetas...
Triboulet.—Señor, siendo vos lo que sois, temería más á un poeta emborronado de rimas, que Belcebú un hisopo empapado en agua bendita.
El Rey.—Cinco ó seis no más.
Triboulet.—No más ¿eh? Pues si esto es toda una recua, una academia, un corral... ¿No tenemos harto y más con Marot, aquí presente, para envenenarnos con otros?
Marot.—Muchas gracias. (Aparte.) Callárase el bufón y le tendría más cuenta.
Triboulet.—Las mujeres, señor, son el cielo, la tierra, todo. Y vos tenéis mujeres. Dejadme en paz y no penséis en los sabios.
El Rey.—No creas tampoco que esa idea me quite el sueño. (Carcajadas en un grupo del fondo.) ¡Hola! Aquellos galanes se burlan de ti.
Triboulet.—No, sino de otro loco. (Se les acerca el bufón y vuelve.)
El Rey.—¡Bah! ¿De quién?
Triboulet.—Del rey.
El Rey.—¿De veras? ¿Y qué dicen?
Triboulet.—Pues dicen que sois un avaro; que no se hace nada por ellos, porque dinero y favores van á parar á Navarra.
El Rey.—Sí, veo allá á Montchenu, Brion y Montmorency.
p. 170Triboulet.—Exactamente.
El Rey.—Son insaciables estos cortesanos: he hecho al uno almirante, al otro condestable, á Montchenu mayordomo de palacio. ¿Qué más quieren?
Triboulet.—Todavía, y es muy justo, podríais hacerles algo.
El Rey.—¿Qué?
Triboulet.—Hacedlos ahorcar.
Pienne (Á los tres señores que están aún en el fondo. Riendo.)—Señores, ¿habéis oído lo que dice Triboulet?
Brion.—Sí, por cierto. (Mirando al bufón con ira.)
Montmorency.—Me la pagará.
Montchenu.—¡Miserable!
Triboulet (al Rey).—Pero, señor, á veces tendréis vacío el corazón, sin la compañía de una mujer, cuyos ojos os digan que no, mientras su corazón os dice que sí.
El Rey.—¿Qué sabes tú de eso?
Triboulet.—Ser amado sólo por corazones deslumbrados y desvanecidos, tanto es como no ser amado.
El Rey.—¿Qué sabes tú si hay en este mundo quien me ame por mí mismo?
Triboulet.—¿Sin conoceros?
El Rey.—Sin conocerme. (Aparte.) Con esto no comprometo á mi beldad del callejón sin salida.
Triboulet.—¿Es villana?
El Rey.—¿Por qué no?
Triboulet (con viveza).—¡Cuidado con ello! Mucho arriesgáis. Los hombres de esta clase suelen ser altivos romanos; cuando se toca á lo suyo quedan en las manos las señales. ¡Cuidado con ello! Contentémonos, locos y reyes, como somos, con las esposas y hermanas de los cortesanos.
El Rey.—Sí, yo me contentaría con la mujer de Cossé.
Triboulet.—Tomáosla.
p. 171El Rey.—Fácil es decirlo, pero no hacerlo.
Triboulet.—Robémosla esta misma noche.
El Rey.—¿Y el conde? (Indicando á Mr. Cossé.)
Triboulet.—Á la Bastilla.
El Rey.—¡Oh! no.
Triboulet.—Pues para arreglar vuestras cuentas, hacedlo duque.
El Rey.—Es celoso como un plebeyo, y negándose á todo se lamentaría á voz en grito.
Triboulet (pensativo).—¡Qué hombre tan embarazoso!... No hay más que pagarle ó desterrarlo. (Mr. de Cossé que se ha acercado por detrás escucha la conversación. Triboulet se da una palmada en la frente y dice con alegría:) Hay un medio sencillo, cómodo, facilísimo en que debiera ya haber pensado.
El Rey.—¿Qué hemos de hacer con Cossé?
Triboulet.—Pues... cortarle la cabeza. (El interesado retrocede con espanto.) ¡Fingimos una conspiración con España ó Roma!...
Cossé.—¡Ah! ¡Satanás!
El Rey (riendo y halagando á Cossé).—¡Por mi fe de caballero! ¿Qué has dicho? ¡Cortar esta cabeza! Mírala bien y dime de qué nacen tus malos pensamientos.
Triboulet.—No son malos ni buenos los que nacen ahí.
Cossé.—¡Cortarme la cabeza!
Triboulet.—¡Y qué!... no hay para alarmarse tanto.
El Rey.—No le desesperes.
Triboulet.—¡Qué diablos! Para qué es ser rey si hay que tropezar á cada paso con algún obstáculo, sin satisfacer el menor capricho.
Cossé.—¡Cortarme la cabeza! Estoy consternado.
Triboulet.—Pero es muy sencillo. ¿Por qué no?
Cossé.—¿De veras? ¡Ah! Yo te castigaré, gran pícaro.
p. 172Triboulet.—No os temo. Rodeado de poderosos á quienes hago la guerra, nada temo, caballero, porque no tengo sobre los hombros otra cosa que arriesgar que la cabeza de un loco. Lo único que puedo temer es que mi joroba me éntre en el cuerpo y como á vos me caiga en la barriga, lo cual me afearía mucho.

Cossé (echando mano á la espada).—¡Miserable!
El Rey.—Deteneos, conde. Vente, loco. (Se aleja riendo con Triboulet.)
Gordes.—El rey se desternilla de risa.
Pardaillan.—Poco necesita para eso.
Marot.—Es curioso un rey que se divierte en persona.
(En cuanto se alejan el rey y el bufón se acercan los cortesanos otra vez y persiguen á Triboulet con miradas de odio.)
p. 173Brion.—Venguémonos del bufón.
Todos.—¡Hum!
Marot.—Está acorazado. ¿Por dónde lo heriríamos?
Pienne.—Bien lo sé yo. Todos tenemos con él algún resentimiento y podemos vengarnos todos. Esta tarde, entre dos luces, acudid bien armados al callejón sin salida de Buci, junto al palacio de Cossé. Ni una palabra más de esto.
Marot.—Ya caigo.
Pienne.—¿Estamos de acuerdo?
Todos.—Sí.
Pienne.—Que vienen. ¡Silencio!
(Vuelven Triboulet y el rey rodeado de damas.)
Triboulet (solo y aparte).—¿Á quién haré ahora una mala jugada? ¿Al rey?... ¡Pardiez!
Un hujier (Entrando. Bajo á Triboulet.)—El señor de Saint-Vallier, un anciano vestido todo de negro, quiere ver al rey.
Triboulet.—¡Pardiez! Dejadnos ver al señor de Saint-Vallier. (Sale el hujier.) ¡Á mi gusto! Pero va á dar un escándalo espantoso.
(Ruido, tumulto en la puerta principal del fondo.)
Una voz (dentro).—¡Quiero hablar al rey!
El Rey (interrumpiendo su conversación).—¡Cómo! ¿Quién se atreve á tanto?
La misma voz.—¡He de hablar con el rey!
El Rey.—¡No, no!
(Un anciano vestido de luto se abre paso y viene á ponerse delante del rey, quien le mira fijamente. Los cortesanos se apartan sorprendidos.)
Los mismos, SAINT-VALLIER (Barba y cabellos blancos.)
Saint-Vallier (al Rey).—Sí, vengo á hablaros y os hablaré.
p. 174El Rey.—¡Señor de Saint-Vallier!...
Saint-Vallier (inmóvil).—Así me llamo.
(El rey da un paso hacia él colérico. El bufón le detiene.)
Triboulet.—Permitidme, señor, que arengue yo á este buen hombre. (Tomando una actitud dramática.) Monseñor de Saint-Vallier, habéis conspirado contra Nos, y Nos, como rey bondadoso y clemente, os hemos perdonado. ¿Qué mal deseo os viene ahora de tener nietos de vuestro señor yerno, feo, mal conformado, con una verruga en la nariz, tuerto al decir de algunos, velludo, ruín, descolorido, barrigudo como este caballero (indicando á Mr. Cossé, que se indigna) y hasta jorobado como yo? Quien viera á su lado á vuestra hija, se reiría á buen seguro, á costa de él. Si el rey no pusiera orden en esto, claro es que tendríais nietos tuertos, feos, deformes, horribles, ridículos, barrigudos como este caballero y aun jorobados como yo.
(La indignación de Cossé sube de punto. Los cortesanos aplauden al bufón riendo á carcajadas.)
p. 175

Saint-Vallier.—Escuchadme vos, señor...
Saint-Vallier (sin mirar al bufón).—Un ultraje más. Escuchadme vos, señor, como debéis, puesto que sois el rey. Un día me hicisteis conducir descalzo á la Grève, y ya en el suplicio me enviasteis el perdón. Yo, pobre de mí, os bendije, sin saber lo que esconde un rey dentro de sus gracias. En la que á mí me hicisteis escondíais mi deshonra. Sí, sin respeto á una antiquísima raza, á la sangre de los Poitiers, noble desde hace mil años, mientras volvía yo lentamente de la Grève rogando á Dios que os diera mis muchos años de vida en días de gloria, vos, Francisco de Valois, sin temor, sin piedad, sin pudor, sin amor, deshonrasteis, envilecisteis á Diana de Poitiers, condesa de Brezé. ¡Oh mi casta Diana! ¡Conque, cuando yo esperaba la muerte, corrías tú al Louvre á comprar mi perdón, y el rey, el caballero consagrado por Bayardo, puso en precio tu honor, y aquel tabladop. 177 horrible—que una mañana levantó el verdugo, antes de espirar el día—había de ser ó el lecho de la hija ó el patíbulo del padre! ¡Oh Dios que nos juzgáis! ¿Qué dijisteis desde el cielo, cuando en el mismo patíbulo veíais revolcarse triste y hosca, ensangrentada y sucia, la lujuria real disfrazada de clemencia?... ¡Mal hicisteis, señor! En buen hora que sacrificarais á un anciano, que siendo de los del condestable, merecía vuestro castigo; pero que por el anciano tomarais á la hija desolada y tímida, es una impiedad de que tendréis que dar cuenta. Habéis traspasado vuestro derecho: el padre os pertenecía, pero la hija no. ¿Soy acaso ingrato porque no acepto en silencio vuestro perdón, vuestra gracia, que así la llamáis? En vez de abusar de mi hija ¿por qué no fuisteis á mi calabozo? Allí os hubiera yo dicho: «Matadme, señor, matadme, pero respetad á mi hija, respetad mi honor. La muerte antes que la afrenta. ¡Oh rey y señor mío! ¿Creéis que no es también decapitar á un cristiano, á un conde, á un caballero arrebatarle el honor?» Esto os hubiera dicho; y aquella noche, en la iglesia, sobre mi ensangrentado féretro, mi honrada hija Diana hubiera podido orar por su padre honrado. No vengo á pediros á mi hija: el que no tiene honor no tiene ya familia. Que os ame ó no con insensato amor, nada tengo que recobrar donde pasó la vergüenza. Retenedla, pues. Me propongo, no obstante, venir á turbar así vuestros festejos; y hasta que un padre, un hermano ó un marido me vengue de vos, lo que tarde ó temprano ha de suceder, vendré á todos vuestros banquetes á deciros: ¡Mal hicisteis, señor! Y me escucharéis sin levantar la frente hasta que yo haya acabado. Para obligarme á callar, querréis entregarme al verdugo. No, no os atreveréis á hacerlo, temiendo que venga á hablaros mi espectro con esta cabeza en la mano.
El Rey (sofocado de cólera).—¡Que hasta este extremop. 178 se lleve la audacia y el delirio! (Á Pienne.) Duque, prended á ese lenguaraz.
(El duque hace una seña y dos alabarderos se colocan á uno y otro lado de Saint-Vallier.)
Triboulet (riendo).—El pobre hombre está loco, señor.
Saint-Vallier (levantando los brazos).—¡Malditos seáis los dos! (Al rey.) ¡Mal hacéis, señor! Contra el león moribundo soltáis á vuestro perro. (Á Triboulet.) Quienquiera que seas, hombre viperino, que así escarneces el dolor de un padre ¡maldito, maldito seas! (Al rey.) Tenía derecho á ser tratado por vos de majestad á majestad: vos sois rey, yo padre, y mi edad vale lo que un trono. Los dos ceñimos una corona, adonde nadie debe alzar miradas insolentes; vos de flores de lis, yo de canas. Cuando un sacrílego se atreve á la vuestra, el rey es quien la venga; Dios es quien venga la otra.

p. 179

SALTABADIL
El rincón más desierto del callejón sin salida de Buci. Á la derecha una casita de reservada apariencia con su patinillo rodeado de un muro que ocupa parte del teatro. En este patio hay algunos árboles y un banco de piedra. En el muro una puerta que da á la calle, y por encima del muro una galería con arcadas del Renacimiento. — La puerta del primer piso da al terrazo que se comunica con el patio por una escalera. — Á la izquierda los altos muros del jardín del palacio Cossé. — En el fondo, casas lejanas, y el campanario de San Severo.
p. 180PERSONAJES
TRIBOULET, SALTABADIL.—Á su tiempo, PIENNE y GORDES por el foro.
(Triboulet, envuelto en oscura capa y sin ninguna de las insignias de bufón, parece en la calle y se dirige hacia la puerta del muro. Un hombre vestido de negro é igualmente arrebujado en su capa, y armado de espada, cuya punta asoma por debajo, viene siguiéndole los pasos.)
Triboulet (pensativo).—¡Cómo me maldijo el anciano!
El hombre (saludándolo).—Caballero...
Triboulet.—¡Ah! (Requiriéndose los bolsillos.) No llevo nada.
El hombre.—Tampoco os pido yo nada. ¡Qué diablo!
Triboulet.—En hora buena.
(Hace un gráfico ademán para que se retire y lo deje en paz, á la vez que entran Pienne y Gordes que se detienen acechando en el fondo.)
El hombre.—Mal me juzgáis, caballero; yo soy hombre de espada.
Triboulet (retrocediendo y aparte).—¿Será un ladrón?
p. 181El hombre (acercándose y con voz dulzona).—No temáis. Os veo rondar por aquí todas las noches y presumo que tenéis alguna mujer que guardar.
Triboulet (aparte).—¡Diablo! (Alto.) Yo no acostumbro á decir á nadie mis secretos.
(Quiere pasar adelante y el otro le detiene.)
El hombre.—No lo digo, por tanto, sino por vuestro bien. Si me conociérais me trataríais mejor. (Acercándose más.) ¿Ha puesto acaso algún fatuo sus atrevidos ojos en los de vuestra mujer? ¿Estáis celoso?
Triboulet.—Acabemos: ¿qué queréis? (Con impaciencia.)
El hombre (bajo y pronto).—Con sólo una buena propina mataremos al rival.
Triboulet.—¡Ah! ¡Muy bien!
El hombre.—Ya veis que soy un hombre honrado.
Triboulet.—¡Pardiez! Ya lo veo.
El hombre.—Y que os sigo con buenas intenciones.
Triboulet.—Sí, por cierto. Sois un hombre útil.
El hombre (con modestia).—El guardián del honor de las damas de la ciudad.
Triboulet.—¿Y cuánto lleváis por matar á un rival?
El hombre.—Según sea éste y la habilidad que uno tiene.
Triboulet.—Por despachar á un gran señor.
El hombre.—¡Pardiez! Esos no son hembras y van muy bien armados: por consiguiente hay que dar y recibir y arriesga uno el pellejo. Un gran señor es caro.
Triboulet.—¡Caro eh! ¿Acaso los villanos se permiten matarse entre sí?
El hombre.—Ellos se arreglan. Esto es cosa de lujo, sin embargo, lujo que en general sólo se permiten los hombres bien nacidos. Hay quien por una buena suma quiere echársela de caballero y se vale de mí, dándome la mitad antes, y después la otra mitad.
p. 182Triboulet (meneando la cabeza).—Sí, os exponéis á la horca.
El hombre (sonriendo).—No tanto, porque pagamos derechos á la policía.
Triboulet.—Á tanto por hombre ¿eh?
El hombre.—Pues... Á menos que... ¿qué os diré? que no mate uno... al mismo rey.
Triboulet.—¿Y cómo te las compones?
El hombre.—Caballero, yo mato en la ciudad ó en mi casa, como quieran.
Triboulet.—Tu procedimiento es muy urbano.
El hombre.—Para trabajar fuera de casa, tengo un estoque tan agudo como bien templado; acecho apostado á la víctima y...
Triboulet.—¿Y dentro de casa?
El hombre.—¡Oh! Allí tengo á mi hermana Magdalena, moza tan bella como osada y fuerte, que baila por calles y plazas con que atrae á casa al galán y...
Triboulet.—Comprendo.
El hombre.—Esto se hace sin ruido ni voces, decentemente. Dadme, pues, el encargo y os juro que quedaréis contento. No he puesto tienda y todo se hace sin escándalo, á la sordina. Sobre todo, no soy hombre de puñal, como esos bandidos que se juntan á ocho y diez para el menor empeño; tan corto su valor como su acero. Mirad mi herramienta.
(Saca una espada desmesuradamente larga. Triboulet retrocede con espanto.)
Triboulet.—¡Grande es! Pero no tengo por ahora necesidad de ella; mil gracias.
El hombre (envainando su hierro).—Pues cuando me necesitéis, me encontraréis todos los días á eso de las doce paseándome por delante del hotel del Maine. Me llamo Saltabadil.
Triboulet.—¿Sois gitano?
El hombre.—Y borgoñón.
p. 183Gordes (Tomando nota.—Aparte á Pienne.)—Es un hombre precioso, y apunto su nombre.
El hombre.—No por eso penséis mal de mí, caballero.
Triboulet.—No. ¡Qué diablos! de algo hay que comer.
El hombre.—Á no ser un mendigo, un holgazán, un miserable. Tengo cuatro hijos.
Triboulet.—Que debéis educar... Ea, Dios os bendiga.
(Despidiéndole.)
Pienne (á Gordes).—Todavía no ha oscurecido y temo que nos vea Triboulet.
(Salen.)
Triboulet.—Buenas tardes.
El hombre.—Siempre á vuestras órdenes.
(Retirándose.)
Triboulet (mirándole).—Mucho nos parecemos los dos: lengua acerada, espada puntiaguda. Yo soy el hombre que ríe; él el hombre que mata.
TRIBOULET, solo
(El bufón abre cautelosamente la puerta del patio, y después de observar por fuera, quita la llave y vuelve á cerrar por dentro, dando algunos pasos por el patio con preocupación é inquietud.)
¡Cómo me maldijo el anciano!... Mientras me maldecía, me burlaba yo de su dolor, como un infame, y me reía; pero llevaba el espanto en el alma. (Siéntase en el banco junto á la mesa de piedra.) ¡Maldito!... ¡Ah! La naturaleza y los hombres me han hecho muy malo, cruel, é infame en efecto. ¡Oh rabia! ¡Ser bufón, ser deforme! ¡Siempre este pensamiento! Y ya vele, yap. 184 duerma, cuando con él he dado la vuelta al mundo, ¡venir á parar siempre á esto! ¡Soy bufón de la corte! ¡No querer, no poder, no deber, y no hacer más que reir! ¡Qué exceso de oprobio y de miseria! Lo que tienen los soldados reunidos en rebaño al rededor de ese harapo que llaman bandera; lo que queda al mendigo español, al esclavo de Túnez, al forzado en su galera, á todo hombre que respira y se mueve, el derecho de no reir, de llorar, si quiere; ese derecho me falta... ¡Oh Dios! Triste y despechado, lleno siempre del disgusto de mi deformidad, celoso de toda fuerza y belleza, rodeado de esplendores que me vuelven más sombrío, adusto y solo, si quiero á veces recoger y calmar por un momento mi alma que solloza y llora amargamente, viene de pronto mi amo, mi alegre amo, que omnipotente, adorado de las mujeres, contento de vivir, de puro dichoso olvidado de la muerte, joven, gallardo, hermoso, rey de Francia, me da un puntapié y me dice bostezando: Bufón, hazme reir... ¡Pobre bufón! Y es un hombre, con todo. Pero la pasión que hierve en su alma, el rencor, el orgullo, la cólera, la envidia, el furor, la eterna cavilación de algún mal designio... cuantos sentimientos le roen el pecho desaparecen á una señal de su amo, y para quien su amo quiere se muestra el juglar jovial y chispeante. ¡Qué abyección! Si se sienta, si se levanta, si anda, siempre siente el hilo que le tira del pié. Por todas partes desprecio y humillación. Así, señores míos, altivos caballeros ¡cuánto os odia el bufón! ¡Qué caros os hace pagar vuestros desdenes! ¡Qué bien sabe buscar sus desquites! Es el demonio familiar que aconseja, que tienta á su amo y en cuanto puede agarrar entre sus uñas un alma la destroza á placer. Vosotros le habéis vuelto malo y se venga. Pero ¡oh dolor! ¿es esto vivir? Mezclar hiel en el vino con que otros se embriagan, borrar todo buen instinto que germina enp. 185 ellos, aturdir con cascabeles todo espíritu que quiere pensar, pasar como un genio maléfico por los festines, turbar la dicha de los que gozan, ansiar tan sólo el mal ageno, y contra todos y por donde quiera, llevar en sí y derramar en todo, y guardar y esconder bajo burlona risa el odio eterno que envenena el corazón... ¡Oh! ¡Cuán desgraciado soy! (Levantándose.) Pero aquí ¿qué me importa eso? ¿No soy otro hombre al pasar esa puerta? Olvidemos por un momento el mundo de que salgo. Aquí no debo traer nada de afuera. (Volviendo á su despecho.) ¡Cómo me maldijo el anciano!... ¿Por qué diablos me persigue con tal insistencia este pavoroso recuerdo? Con tal que no me suceda nada malo... ¡Bah! Soy un necio.
(Se acerca á la puerta de la casa y llama. Ábrese y sale de ella una joven vestida de blanco, que se echa alegremente en sus brazos.)
TRIBOULET, BLANCA, luégo M.me BERARDA
Triboulet.—¡Hija mía! (La estrecha con pasión.) ¡Oh! Pon tus manos sobre mi corazón. Á tu lado, bien mío, todo sonríe, nada me pesa. ¡Qué bien respiro á tu lado! ¡Cuán feliz soy contigo! (Mirándola con embriaguez.) Más bella cada día. Nada te falta ¿verdad? ¿Estás bien aquí? Blanca mía, abrázame otra vez.
Blanca.—¡Qué bueno sois, padre mío!
Triboulet (sentándose).—No, es que te amo. ¿No eres mi vida y aun mi sangre? Si no te tuviera á ti, ¿qué haría yo, Dios mío?
Blanca.—¡Suspiráis! ¿Qué pesares tenéis? Decídselos á vuestra hija. ¡Ah! Aún no sé quién es mi familia.
p. 186Triboulet.—¡Familia! Tú no la tienes, hija mía.
Blanca.—Hasta ignoro vuestro nombre.
Triboulet.—¿Qué te importa mi nombre?
Blanca.—Nuestros vecinos de Chinón, la aldea en que me crié, me creían huérfana, antes de vuestra llegada.
Triboulet.—Allá debía dejarte; sin duda hubiera sido lo más prudente. Pero yo no podía ya vivir así tampoco: tenía necesidad de ti, tenía necesidad de un corazón que me amara.
(Abrazándola otra vez.)
Blanca.—Si no queréis hablarme de vos...
Triboulet.—Mira, no salgas jamás.
Blanca.—En los dos meses que hace que estoy aquí, apenas he ido ocho veces á la iglesia.
Triboulet.—Bien.
Blanca.—Padre mío, habladme á lo menos de mi madre.
Triboulet.—¡Oh! no despiertes en mí tan amargo pensamiento, no me recuerdes que en otro tiempo encontré una mujer diferente de las demás mujeres, que viéndome solo, enfermo, pobre y aun aborrecido, me amó por mi miseria y mi deformidad. Murió llevándose consigo á la tumba el angelical secreto de su fiel amor, amor que pasó por mí como un relámpago, como un rayo de luz del paraíso que se apagara en mi infierno. ¡Ah! ¡Séale la tierra ligera! Tú sola me quedas en el mundo. ¡Gracias, Dios mío!
(Levanta los ojos al cielo y llora luégo ocultando la frente entre las manos.)
Blanca.—¡Cuánto debéis padecer! Padre mío, no, no quiero que lloréis, porque se me parte el corazón.
Triboulet.—¿Y qué dirías si me vieras reir?
Blanca.—¿Qué tenéis, padre mío? Decidme vuestro nombre. ¡Oh! Derramad en mi seno la amargura de todas vuestras penas.
Triboulet.—No. ¿Á qué nombrarme? Soy tu padre y basta. Escucha. Fuera de aquí acaso me temen. ¿Quién sabe? El uno me desprecia, el otro me maldip. 187ce. ¡Mi nombre! ¿Qué harías después de saberlo? Quiero, aquí á lo menos, á tu lado, en este rincón del mundo donde todo es inocencia, quiero ser para ti sólo un padre, algo santo, augusto, sagrado.
Blanca.—¡Padre mío!
Triboulet.—¿Hay un solo corazón que responda al mío? (Abrazándola.) ¡Oh! Te amo por todo lo que odio al mundo. Siéntate á mi lado y hablemos de esto. Dime ¿amas mucho á tu padre? Y pues estamos aquí juntos, mano á mano, ¿qué nos obliga á hablar de otra cosa? Hija mía, única felicidad que el cielo me ha permitido, otros tienen padres, hermanos, amigos, esposas, vasallos, cortejo, aliados, muchos hijos... ¿qué sé yo? Yo no tengo más que á mi hija. Otros son ricos; tú sola eres mi tesoro, tú sola mi riqueza. Otros creen en Dios; yo no creo más que en tu alma. Otros son jóvenes y el amor y el placer les brindan sus delicias; para ellos orgullo, esplendor, gracia, salud; yo, como ves, no tengo más que tu belleza. ¡Hija mía! Mi ciudad, mi país, mi familia, mi esposa, mi madre, y mi hermana y mi hija, mi dicha, mi fortuna, mi culto, mi ley, mi universo, eres tú, siempre tú y nada más que tú... ¡Oh, si llegara á perderte!... No, no; no podría soportarlo. Mírame y sonríe: ¡qué graciosa tu sonrisa! toda á tu madre. Ella también era bella. Como ella, sueles pasarte la mano por la frente como si te la enjugaras, porque á un corazón inocente, corresponde una frente pura y ojos azules. Para mí irradias angelical resplandor, y al través de tu cuerpo, mi alma está viendo tu alma. Aun con los ojos cerrados, te veo: la luz me viene de ti. Á veces quisiera estar ciego para no tener otro sol en el mundo.
Blanca.—¡Oh! ¡Cuánto anhelo haceros feliz!
Triboulet.—Si soy feliz contigo. ¡Oh! ¡Qué hermosos cabellos negros! (Acariciándolos.) Cuando niña eras rubia. ¿Quién lo creyera?
p. 188Blanca (con mimo).—Un día, antes de oscurecer, quisiera salir para ver un poco á París.
Triboulet (impetuosamente).—¡Nunca, jamás! ¿Has salido alguna vez con Berarda?
Blanca (temblando).—¡Oh! no.
Triboulet.—¡Cuidado!
Blanca.—Sólo he ido á la iglesia.
Triboulet (aparte).—¡Cielos! Si la vieran, la seguirían y acaso... acaso me la robaran. La hija de un bufón no inspiraría ningún respeto y sería cosa de risa deshonrarla (Alto.) Te lo ruego, hija mía; permanece aquí encerrada. ¡Si supieras qué malo es el aire de París para las mujeres!... ¡Si vieras cómo corren por la ciudad los libertinos, sobre todo los señores! ¡Oh Dios! ¡Preserva del tempestuoso viento que marchita y aun troncha otras flores, esta flor graciosa y virginal, para que un padre infeliz pueda en sus horas de tregua aspirar su pura esencia!
(Deja caer la cabeza entre las manos y llora.)
Blanca.—No os hablaré más de salir. No lloréis, padre mío.
Triboulet.—Esto me alivia. ¡He reído tanto anoche!... (Levantándose.) Pero ya anochece y es tiempo de ir á tomar mi collar. Adiós.
Blanca.—¿Volveréis pronto?
Triboulet.—Acaso. Ya ves, niña, cómo no soy dueño de mí. (Llamando.) ¡Berarda!
(Aparece en la puerta una dueña.)
Berarda.—Señor...
Triboulet.—¿Habéis notado si cuando vengo me ve alguien entrar?
Berarda.—Nadie, señor. ¡Si esto es un desierto!
(En la calle, á la otra parte de la tapia, aparece el rey disfrazado con traje oscuro y sencillo, y examina la altura del muro y la puerta cerrada con muestras de impaciencia y despecho.)
p. 189Triboulet.—Adiós, hija mía. (Abrazándola.) ¿Tenéis bien cerrada la puerta que da al terraplén? (Á la dueña, que hace una señal afirmativa.) Á espaldas de San Germán sé que hay una casa más retirada todavía. Mañana he de verla.
Blanca.—Padre, esta me gusta por el terrazo, desde donde se ven jardines.
Triboulet.—No subas al terrazo por Dios. (Escuchando.) ¿Andan por fuera?
(Va á la puerta del patio, la abre y mira á la calle con inquietud. El rey se ha ocultado en un hueco cerca de la puerta, que deja entreabierta Triboulet.)
Blanca.—¿Cómo? ¿No puedo por las tardes subir á respirar al terrazo?
Triboulet (volviendo).—¡Cuidado que te podrían ver! (Á Berarda.) Tampoco pondréis nunca luz en la ventana ¿eh?
(El rey á espaldas del bufón se desliza en el patio y se esconde tras de un árbol.)
Berarda.—¡Virgen Santísima! ¿Cómo queréis que éntre aquí ningún hombre?
(Vuélvese y descubre al rey tras del árbol. Pero al ir á gritar le echa el galán en la gorguera un bolsillo, que la dueña toma suspensa y calla.)
Blanca (á su padre que ha ido á reconocer el terrazo con una linterna).—¡Qué precauciones! ¿Qué teméis, padre mío?
Triboulet.—Por mí nada; todo por ti. ¡Vaya! Adiós, Blanca... hija mía.
(Un rayo de luz de la linterna, que tiene la dueña, alumbra al padre y á la hija.)
El Rey (aparte).—¡Triboulet! (Ríe.) ¿Qué diablos es esto? ¡La hija de Triboulet! ¡Preciosa historia!
Triboulet (Volviendo desde la puerta.)—Ahora que me acuerdo, ¿cuándo vais á la iglesia os sigue alguien?
(Blanca baja los ojos con embarazo.)
p. 190Berarda.—¡Jesús!... Nadie.
Triboulet.—Si os siguiera alguien alguna vez, gritad.
Berarda.—Sin duda; pediría socorro.
Triboulet.—Y si llaman á la puerta, no abráis jamás.
Berarda.—¿Aunque fuera el rey?
Triboulet.—Sobre todo, si es el rey.
(Abraza por última vez á su hija y sale cerrando tras sí la puerta.)
BLANCA, BERARDA, EL REY.—(Que permanece escondido tras el árbol.)
Blanca (escuchando pensativa los pasos de su padre que se aleja).—Siento remordimientos.
Berarda.—¡Remordimientos! ¿Y por qué?
Blanca.—¡Como á la menor cosa se espanta y alarma! Y sin embargo, he visto una lágrima en sus ojos. ¡Pobre padre, tan bondadoso! Debía haberlo prevenido de que el domingo á la hora en que salimos nos sigue un galán. ¿No recuerdas? Aquel gallardo mozo.
Berarda.—¿Y á qué contarle esas cosas, niña? En resumidas cuentas lo que hay es que vuestro padre es muy huraño y raro. Y vos ¿odiáis mucho á ese apuesto galán?
Blanca.—¡Odiarle yo! ¡Oh! no... muy al contrario; desde que le ví, nada puede distraerme de él. ¡Ah! desde el día en que sus ojos hablaron á los míos, lo ven siempre aquí, soy suya... ya ves, me forjé la ilusión... Me parece un codo más alto que todos. ¡Qué arrogante y amable es! ¡qué altivo y noble!...
p. 191Berarda.—Un buen mozo, realmente.
(Pasa cerca del rey que le da un puñado de monedas de oro.)
Blanca.—Un hombre así debe ser...
Berarda.—Un cumplido caballero.
(Tendiendo la mano al rey, que vuelve á darle dinero.)
Blanca.—Vese asomar á sus ojos su gran corazón.
Berarda.—Cierto, un corazón inmenso.
(Á cada palabra que dice tiende la mano al rey que se la llena de oro.)
Blanca.—Valiente.
Berarda.—Extraordinario.
Blanca.—Y sin embargo, bondadoso.
Berarda.—Tierno.
Blanca.—Generoso.
Berarda.—Magnífico.
Blanca (suspirando).—Me gusta mucho.
Berarda.—Su estatura es sin igual. ¿Y sus ojos?... ¿Y su frente? ¿Y su nariz?
(Alargando la mano á cada palabra.)
El Rey (aparte).—¡Pardiez! Como la vieja me admira al por menor, me ha dejado exhausto.
Blanca.—Te agradezco que tanto le alabes.
Berarda.—¡Pues no! Un corazón inmenso... bondadoso... tierno... valiente... generoso.
El Rey (Vaciándose los bolsillos. Aparte.)—¡El diablo que te lleve! ¡Y vuelve á empezar!
Berarda.—Es un gran señor... elegantísimo... brillante como el oro...
(Tiende otra vez la mano, y el rey le da á entender que no le queda ya nada.)
Blanca.—Pues yo no quisiera que fuera señor ni príncipe; sino un pobre estudiante de provincia... me amaría más.
Berarda.—Es posible, después de todo, si así lo preferís. (Aparte.) ¡Qué mal gusto! Al fin muchacha;p. 192 no sabe lo que quiere. (Vuelve á alargar la mano.) Ese gentil galán os ama locamente. (Aparte.) Parece que se ha quedado sin blanca. Pues si no hay dinero, basta de elogios.
Blanca.—¡Cuánto tardan en venir los domingos! Cuando no le veo, estoy triste. ¡Oh! Creí el otro día en el momento del ofertorio que me iba á hablar, y el corazón me saltaba en el pecho. De día y de noche pienso en ello. Por su parte, el amor que me tiene le absorbe... Estoy cierta de que lleva mi imagen grabada en su alma. Es un hombre así, y bien se le conoce: las demás mujeres le son indiferentes; para él no hay juegos ni diversiones... no piensa más que en mí.
Berarda.—Lo juraría por mi cabeza.
(Tendiendo la mano.)
El Rey (aparte).—Mi anillo por tu cabeza.
(Le da su anillo.)
Blanca.—Muchas veces, pensando en él de día y con él soñando de noche, quisiera verlo aquí, delante de mis ojos... (Sale el rey de su escondrijo y va á arrodillarse á sus piés mientras ella mira á otro lado...) ...para decirle á él mismo: Sé feliz; está contento... ¡oh! sí, yo te am... (Se vuelve, ve al rey y se detiene petrificada.)
El Rey (tendiéndole los brazos).—¡Te amo! Acaba, acaba. ¡Oh! dí ¡Yo te amo! No temas nada. ¡Suenan tan bien estas palabras en tan graciosos labios!...
Blanca (buscando espantada con la vista á la dueña, que ha desaparecido).—¡Berarda! Nadie me responde ¡oh Dios!
El Rey.—Dos amantes felices son un mundo.
Blanca (temblando).—Caballero ¿de dónde salís?
El Rey.—Del infierno ó del cielo. Que sea yo Satanás ó Gabriel, ¿qué os importa, si os amo?
Blanca.—¡Oh Dios! ¡Piedad! Supongo que no os habrán visto entrar. ¡Dios mío! Si mi padre... Salid.
El Rey.—¡Salir! ¡Cuando te tengo entre mis brazos,p. 193 cuando te pertenezco y me perteneces! Me has dicho que me amas.
Blanca (confusa).—¡Me escuchaba!
El Rey.—Sin duda. ¿Qué concierto más divino quieres que escuche?
Blanca (suplicante).—¡Ah! Ya me habéis hablado. Ahora por piedad, salid.
El Rey.—¡Salir, cuando mi suerte está ligada á la tuya, cuando tu estrella y la mía brillan en el mismo horizonte, cuando vengo á despertar tu corazón de niña... el cielo me ha elegido para abrir al amor tu alma virginal, y tus ojos á la luz! Ven, escucha... el amor es el sol del alma. ¿No te sientes enardecida á su dulce llama? El cetro que da y quita la muerte, la gloria que se adquiere con la guerra, tener un nombre famoso, ganar muchos dominios, ser rey ó emperador son cosas humanas; no hay nada en la tierra donde todo pasa, sino una cosa divina, el amor. ¡Oh Blanca! tu rendido amante te trae la felicidad que tímida esperaba en tu puerta. La vida es una flor y el amor su miel, es la paloma unida al águila en el cielo, es la trémula gracia apoyada en la fuerza, es tu mano dulcemente olvidada en mi mano... ¡Oh! amémonos, amémonos.
(Quiere abrazarla y ella lo rehuye.)
Blanca.—No, no; dejadme, por Dios.
(El rey la estrecha al fin en sus brazos y la besa.)
Berarda (Oculta en el fondo. Aparte.)—Esto va viento en popa.
El Rey.—¡Ah! Dime que me amas.
Berarda.—¡Truhán!
El Rey.—Soy feliz.
Blanca.—Estoy perdida.
El Rey.—Al contrario, amor mío.
Blanca.—Sois un extraño para mí. Decidme vuestro nombre.
Berarda (aparte).—Tiempo es ya de pensar en ello.
p. 194Blanca.—Á lo menos no seréis gran señor. ¡Les teme tanto mi padre!...
El Rey.—Yo me llamo... (Aparte.) ¿Cómo me llamo yo? (Alto.) Gaucher Mahiet, y soy... un pobre estudiante.
Berarda (contando su dinero).—¡Qué trapalón!
(Entran en la calle M. de Pienne y Pardaillan envueltos en sendas capas y con una linterna sorda en la mano.)
Pienne (al otro).—Aquí es, caballero.
Berarda (baja precipitadamente del terrazo y avisa en voz baja diciendo:)—Gente oí fuera.
Blanca (con espanto).—Acaso mi padre.
Berarda.—Partid, caballero.
El Rey.—¡Que no tuviera entre mis manos al que así me estorba!
Blanca (á la dueña).—Acompáñalo sin demora y que salga por la puerta del malecón.
El Rey.—¡Oh! ¡Dejarte ya...!
Blanca.—Es preciso.
El Rey.—¿Me amarás mañana?
Blanca.—¿Y vos?
El Rey.—Toda la vida.
Blanca.—¡Ah! Me engañaréis, porque engaño yo á mi padre.
El Rey.—Nunca. Ahora, Blanca, un beso de despedida.
Berarda (aparte).—Es un besucón de mil demonios.
Blanca.—No, no.
(El rey la besa y sigue á la dueña. Blanca queda un momento con los ojos fijos en la puerta por donde han salido, y después los sigue. Entre tanto puéblase la calle de caballeros armados, cubiertos y enmascarados. Ha cerrado la noche. Los caballeros, que han tapado la linterna sorda, se entienden por señas. Un criado los sigue con una escala.)
Los caballeros, luégo TRIBOULET, después BLANCA
(Blanca aparece en el terrazo por la puerta del primer piso con una luz en la mano.)
Blanca.—¡Gaucher Mahiet! nombre de mi amado, grábate en mi corazón.
Pienne.—Caballeros, es ella; la misma.
Pardaillan.—Veamos.
Gordes (con desdén).—Alguna beldad vulgar. Te compadezco, duque, si te contentas con mujeres de villanos.
(Vuélvese Blanca de modo que la pueden ver bien.)
Pienne.—¿Qué te parece, conde?
Marot.—No es fea la villana.
Gordes.—Es un hada, un ángel, una diosa.
Pardaillan.—¿Y es la manceba del bufón? ¡Qué hipócrita!
Gordes.—¡Qué pícaro!
Marot.—La más hermosa para el más feo. Júpiter se complace en cruzar las razas.
(Retírase Blanca por donde ha salido, viéndose ya sólo luz por una ventana.)
Pienne.—Señores, no perdamos tiempo. Hemos resuelto castigar á Triboulet, y aquí estamos todos con nuestro agravio y además con una escala. Escalemos, pues, el muro y robémosle la hembra, para que al levantarse el rey mañana, la encuentre en palacio.
Cossé.—Si el rey pone aquí la mano...
Marot.—El diablo desenredará la trama.
Pienne.—¡Bien dicho! Manos á la obra.
Gordes.—En verdad, es bocado de rey.
(Entra Triboulet.)
p. 196Triboulet (pensativo, en el fondo).—Vuelvo... no sé á qué... ¡Ah!
Cossé (á los otros).—Pero, señores, ¿os parece bien que el rey le sople así la dama á todo el mundo? Querría saber yo lo que diría el rey, si alguien le usurpara la suya.
Triboulet (adelantándose).—¡Cómo me maldijo el anciano! Siento así... como una turbación. (La oscuridad es tan densa que no ve á Gordes con quien se roza al pasar.) ¿Quién va?
Gordes (volviendo á los otros).—¡Triboulet, señores!
Cossé.—¡Victoria doble! Matemos al traidor.
Pienne.—Eso no.
Cossé.—Está en nuestras manos.
Pienne.—Pero ¿quién nos divertirá mañana?
Gordes.—Va á estorbarnos.
Marot.—Dejad que yo le hable: voy á arreglarlo todo.
Triboulet (prestando atento oído).—Parece que hablan bajo.
Marot (acercándose).—¿Triboulet?
Triboulet (con voz ruda).—¿Quién va?
Marot.—¡Pardiez! No vayas á tragarme: soy yo.
Triboulet.—¿Quién eres tú?
Marot.—Marot.
Triboulet.—¡Ah! ¡Está tan oscuro!... Y ¿qué ocurre?
Marot.—Venimos... ¿No lo adivinas?
Triboulet.—No.
Marot.—Pues venimos á robar para el rey la esposa de Cossé.
Triboulet (respirando).—¡Ah!... ¡Magnífica idea!
Cossé (aparte).—Estoy por romperle un hueso.
Triboulet.—¿Y cómo os las compondréis para llegar hasta ella?
Marot (bajo á Cossé).—Dadme vuestra llave.
p. 197

Blanca.—¡Padre! ¡Padre mío! ¡Socorro!
p. 199(Se la da. Toma, y tienta la llave y reconoce el cincelado blasón del conde.)
Triboulet.—Sí, las tres hojas de sierra: es su blasón. (Aparte.) ¡Pardiez! ¡Qué necio soy! No sé lo que me había imaginado. (Alto.) Pues ahí está el palacio de Cossé. ¡Conque venís á robar su mujer! ¡Bravo!
Marot.—Todos venimos enmascarados.
Triboulet.—Pues bien, venga una máscara. (Marot le pone una máscara y añade una venda que le ata sobre los ojos y las orejas.) ¿Y ahora?
Marot.—Ahora nos tendrás la escala.
(Los caballeros suben por la escala, fuerzan la puerta del primer piso del terrazo y penetran en la casa. Un momento después, uno de ellos aparece en el patio, cuya puerta abre. Después entra todo el grupo, trayendo á Blanca desceñida y amordazada, que se resiste como puede.)
Blanca (á lo lejos).—¡Padre! ¡Padre mío! ¡Socorro!
Los caballeros.—¡Victoria!
(Desaparecen con la joven.)
Triboulet (solo al pié de la escalera).—¿Me hacen pasar aquí mi purgatorio? ¿Han acabado ya? ¡Qué irrisión! (Suelta la escala, se lleva la mano á la máscara y encuentra la venda.) ¡Ah, tengo los ojos vendados! (Se arranca la venda y la máscara. Á la luz de la linterna sorda, que se han dejado olvidada en el suelo, ve algo blanco, lo recoge y reconoce el velo de su hija. Vuélvese y ve apoyada la escala en el muro de su terrazo y la puerta de su casa abierta. Entra en ella como un loco y reaparece un momento después arrastrando á la dueña amordazada y medio vestida. Mírala con estupor y luégo se mesa los cabellos dando gritos inarticulados. Al fin recobra la palabra y grita sordamente:) ¡Oh! ¡la maldición, la maldición!
(Cae sin sentido.)
p. 201

EL REY
La antecámara del rey en el Louvre. Dorados, molduras, muebles, tapicería del Renacimiento. — Una mesa, una silla de brazos y otra de tijera en primer término. — Una gran puerta dorada en el fondo. — Á la izquierda la puerta del dormitorio del rey. Á la derecha un aparador cargado de vajilla de oro y esmalte.
PERSONAJES
LOS CABALLEROS
Gordes.—Ahora debemos tratar del desenlace de la aventura. Es preciso que Triboulet se atormente y desespere, sin sospechar que está aquí su amada.
Cossé.—Que se desespere buscándola... está muy bien... pero si los porteros la han visto entrar.
Montchenu.—Todos los ujieres de palacio tienen orden de decirle que no han visto aquí esta noche á mujer alguna.
Pardaillan.—Además un criado mío muy hábil en burlerías, ha ido á desorientarle diciendo en casa del bufón que había visto por sus ojos llevar por fuerza una mujer al palacio de Hautefort, á eso de la media noche.
Cossé (riendo).—Pues Hautefort le aleja mucho del Louvre.
Gordes.—Apretémosle la venda que le ciega.
Marot.—Yo le he escrito esta esquela esta mañana. (Saca un papel y lee:) «Acabo de robarte tu beldad, amigo Triboulet, y por darte noticias de ella, te participo que me la llevo fuera de Francia.»
(Ríen todos.)
Gordes (á Marot).—¿Firmado?
Marot.—Juan de Nivelles.
(Nuevas carcajadas.)
Pardaillan.—Va á correr el mundo buscándola.
Cossé.—Gozo ya viéndolo.
Gordes.—El desdichado, con su desesperación, sus crispados puños y sus dientes apretados, nos va á pagar en un día todas sus deudas atrasadas.
(Ábrese la puerta lateral y entra el rey en lujoso traje de mañana y en compañía de Pienne. Todos los cortesanosp. 203 se descubren y abren paso. El rey y M. de Pienne ríen á carcajadas.)
El Rey (indicando la puerta del fondo).—¿Está allí la hermosa?
Pienne.—¡La manceba de Triboulet!
El Rey.—En verdad que soplarle la dama á mi bufón es cosa de risa.
Pienne.—¿Pero es su manceba ó su esposa?
El Rey (Aparte.)—¡Una mujer, una hija! No le suponía tan buen padre de familia.
Pienne.—¿Quiere verla Vuestra Majestad?
El Rey.—¡Pardiez!
(Sale el duque y vuelve sosteniendo á Blanca velada y vacilante. Siéntase el rey con negligencia.)
Pienne (á Blanca).—Entrad, hermosa. Después temblaréis cuanto queráis. Estáis en presencia del rey.
Blanca.—¡Ah! ¡Aquel galán es el rey!
(Corre á postrarse á sus piés. El rey con un gesto despide á los cortesanos.)
EL REY, BLANCA
(Á solas ya el rey con Blanca, le quita el velo que la envuelve.)
El Rey.—¡Blanca!
Blanca.—¡Gaucher Mahiet! ¡Cielos!
El Rey (riendo).—¡Á fe de caballero, que me encanta la treta, sea engaño ó deliberación! ¡Vive Dios! Blanca, hermosa mía, ven á mis brazos.
Blanca (retrocediendo).—¡El rey! Dejadme, señor. ¡Dios mío! Yo ¡pobre de mí! no sé cómo hablar... ni qué decir. ¡Señor Gaucher Mahiet!... ¡Ah, no; sois el rey! ¡Oh! Quienquiera que seáis, tened piedad de mí.
(Cayendo otra vez de rodillas.)
p. 204El Rey.—¡Tener piedad de ti! ¡Yo que te adoro! Lo que dijo Gaucher, lo repite Francisco. Me amas, te amo y somos felices. Ser rey no es nada contrario al amor. ¡Inocente! Me creías comerciante, escolar, menos acaso. Porque la casualidad ha hecho que naciera un poco mejor, porque soy rey, no debes odiarme tan pronto. No tengo la dicha de ser un patán... ¿pero qué más da?
(Riendo.)
Blanca (aparte).—Se ríe. ¡Oh Dios! Quisiera morirme.
El Rey.—¡Oh! Las fiestas, los juegos, las danzas, los torneos, los dulces coloquios de amor en el fondo de los bosques, cien y cien placeres que las sombras cubrirán con sus alas, he aquí tu porvenir, al cual no será extraño el mío. Seamos dos amantes, dos esposos, dos seres felices. Hay que envejecer un día, y la vida, acá para nosotros, ese tejido en que, á pesar de los años que la ajan, brillan algunos instantes de amor, no sería más que un triste harapo sin esas lentejuelas. Blanca, he reflexionado muchas veces en esto; toda la sabiduría se reduce á honrar á Dios padre, amar, comer, beber, gozar.
Blanca (retrocediendo aterrada).—¡Ay de mis ilusiones! ¡Qué diferencia!
El Rey.—Pues ¿qué? ¿Me suponías un amante tímido y tembloroso, uno de esos pazguatos lúgubres y fríos que creen que basta para cautivar los corazones exhalar suspiros y querellas?
Blanca.—Dejadme. ¡Desdichada de mí!
El Rey.—¡Oh! ¿Sabes bien quién soy yo? Francia entera, quince millones de almas, riquezas, honores, placeres, poder sin cortapisa, todo es para mí, todo es mío, yo soy el rey. Pues bien, Blanca, tú serás la reina.
Blanca.—¡La reina! ¿Y vuestra esposa?
El Rey.—¡Inocente! Mi esposa... no es mi manceba. ¿Comprendes?
p. 205Blanca.—¡Ah! ¡Qué vergüenza!
El Rey.—¡Qué orgullosa!
Blanca.—No, no soy vuestra; soy de mi padre.
El Rey.—¡Tu padre!... Tu padre es mi bufón, tu padre es mío y hago de él lo que me place, sin que pueda querer él sino lo que yo quiera.
Blanca (llorando amargamente con la cabeza entre las manos).—¡Oh Dios! ¡Pobre padre! ¡Conque todo es vuestro!
(Sollozando.)
El Rey (echándose á sus piés para consolarla).—Blanca, te juro que te amo y que me interesas mucho. No llores más; ven á mis brazos, á mi corazón.
Blanca (resistiéndose).—¡Jamás!
El Rey.—Aún no me has repetido, ingrata, que me amas.
Blanca.—Todo se acabó.
El Rey.—Sin querer te he ofendido; perdóname. No te aflijas, Blanca mía. Oh, antes que arrancar lágrimas á tus bellos ojos quisiera morir y aun pasar en mi reino y señorío por un rey débil y sin honor.
Blanca.—¿No es verdad que todo esto es un juego? Si vos sois el rey, yo tengo á mi padre. Mandad que me lleven á su lado. Vivimos junto al palacio Cossé. Pero harto lo sabéis. ¡Oh! ¿Quién sois? No comprendo nada de esto. ¿Cómo me han traído con la gritería de un festejo? Todo esto se ha confundido en mi cabeza como un sueño. Ni siquiera sé ya si os amo. (Retrocediendo con terror.) ¡Ah! ¡El rey! ¡Piedad! Tengo miedo de vos.
El Rey (queriendo tomarla en brazos).—¡Miedo de mí, ingrata!
Blanca (rechazándole).—¡Dejadme! ¡Dejadme!
El Rey (estrechándola más).—Un beso de perdón.
Blanca.—¡No! ¡No!
El Rey.—¡Qué extraña niña!
Blanca (desasiéndose).—¡Dejadme! ¡Dejadme! Estap. 206 puerta...
(Se precipita en la cámara real y se encierra.)
El Rey.—¡Oh! Traigo la llave encima.
(Saca de su cinturón una llavecita de oro, abre y entra cerrando tras sí la puerta. Marot que estaba en acecho junto á la puerta del fondo, se adelanta riendo.)
Marot.—¡Se ha refugiado en la misma cámara del rey! ¡Pobre muchacha! (Llamando á Mr. Gordes) ¡Eh! ¡Conde!
MAROT, luégo los CABALLEROS, después TRIBOULET
Gordes.—¿Han entrado?
Marot.—El león ha arrastrado á la oveja á su madriguera.
Pardaillan (Saltando de alegría.)—¡Oh! ¡Pobre Triboulet!
Pienne (que ha quedado en la puerta mirando afuera.) ¡Silencio! ¡Aquí viene!
Gordes.—¡Disimulo!
Marot.—Yo soy el único á quien puede reconocer, pues sólo habló conmigo.
Pienne.—No nos demos por entendidos.
(Entra Triboulet. Nada ha cambiado en él. Trae su traje y su indiferencia de bufón; sólo que está muy pálido.)
Pienne (como continuando una conversación y haciendo una seña á los otros, que apenas pueden reprimir la risa).—Sí, señores, entonces... ¡Hola! ¡Triboulet! Buenos días... entonces sacaron esta copla:
(Cantando.)
p. 207Triboulet (continuando la canción):
(Risas y aplausos irónicos.)
Todos.—¡Bravo!
Triboulet (Adelantándose al proscenio lentamente. Aparte.)—¡Hija mía!... ¿Dónde estará?...
(Cantando.)
Gordes (aplaudiendo).—¡Bravo, Triboulet!
Triboulet (Examinando las caras de los que se ríen al rededor. Aparte.)—Todos ellos dieron el golpe; no hay que dudarlo.
Cossé (riendo y dándole una palmada en el hombro).—¿Qué hay de nuevo, bufón?
Triboulet.—Observad qué sombrío está este caballero cuando se ríe. (Remedándolo.) ¿Qué hay de nuevo, bufón?
Cossé (riendo aún).—Sí, ¿qué nos cuentas?
Triboulet (mirándole de arriba abajo).—Que no la echéis de gracioso, porque sois desgraciado siempre.
(Durante la primera parte de esta escena, Triboulet, preocupado siempre, á pesar suyo, va como registrándolo todo. Á veces, cuando cree que nadie le mira, quita un mueble de su sitio, ó tantea el botón de una puerta para ver si está cerrada. Fuera de esto, habla con todos, según su costumbre, con desenfado y burlando. Los caballeros por su parte bromean entre sí, haciéndose señas de inteligencia.)
Triboulet (Mirando de reojo.—Aparte.) ¿Dónde la habrán escondido? ¡Oh! Si les pido mi hija, se burlaránp. 208 más de mí. (Acercándose á Marot con semblante risueño.) Celebro mucho, Marot, que no te hayas constipado esta noche.
Marot (fingiendo sorpresa).—¡Esta noche!
Triboulet (guiñándole el ojo).—¡Buena jugada!
Marot.—¿Qué jugada?
Triboulet.—¡Bah!
Marot.—Te aseguro que al toque de ánimas estaba ya en la cama y el sol muy alto cuando desperté.
Triboulet.—¡Cómo! ¿No has salido esta noche? Entonces lo he soñado.
(Ve un pañuelo en una mesa y se echa encima de él.)
Pardaillan (á Pienne).—Mira, duque, cómo registra la marca de mi pañuelo.
Triboulet (Dejando el pañuelo. Aparte.)—No, no es el suyo.
Pienne (á algunos jóvenes que ríen en el fondo).—¡Señores!
Triboulet (aparte).—¿Dónde puede estar?
Pienne (á Gordes).—¿De qué os reís así?
Gordes (indicando á Marot).—¡Pardiez! Marot nos hace reir.
Triboulet (aparte).—Están todos muy risueños hoy.
Gordes (á Marot, riendo).—No me mires de esa manera ó te tiro el bufón á la cabeza.
Triboulet (á Pienne).—¿No se ha levantado el rey aún?
Pienne.—No á fe.
Triboulet.—Parece que se siente algo dentro.
(Va á acercarse á la puerta y Pardaillan lo detiene.)
Pardaillan.—No vayas á turbar su real sueño.
Gordes (á Pardaillan).—Vizconde, este truhán de Marot nos cuenta un cuento gracioso. Al volver, no sé de dónde, los tres Guys, hubieron de encontrar á sus tres mujeres...
Marot.—Con otros tres que no eran ellos.
p. 209Triboulet.—Anda tan perdida en estos tiempos la moral...
Cossé.—¡Son tan traidoras las mujeres!
Triboulet.—¡Cuidado!
Cossé.—¿Eh?
Triboulet.—Cuenta con lo que se dice, caballero Cossé.
Cossé.—¿Y eso?...
Triboulet.—Dicen que no hay que mentar la soga...
Cossé.—No entiendo.
Triboulet.—Pues no puedo explicarme más.
Cossé.—¡Hum!
Triboulet.—Señores, acertad qué animal dice cuando está furioso: (Remedando á Cossé) ¡Hum!
(Todos ríen. Entra un gentil hombre de la reina.)
Pienne.—¿Qué ocurre, Vaudragon?
Vaudragon.—La reina, mi señora, desea ver al rey para asunto urgente. (El duque le da á entender por señas que es imposible. El gentil hombre insiste.) M.me de Brezé no está con él, sin embargo.
Pienne (con impaciencia).—El rey no se ha levantado aún.
Vaudragon.—Pero, duque, si hace un instante que estaba con vos...
Pienne (haciéndole señas que el otro no entiende y que no se le escapan á Triboulet).—El rey está de caza.
Vaudragon.—Sin pajes ni monteros, porque todos están aquí.
Pienne (con cólera).—¡Diablo! Os digo, y á ver si lo comprendéis, que el rey no puede ver á nadie ahora.
Triboulet (con voz de trueno).—¡Ella, ella está aquí! ¡Está con el rey!
(Asombro general.)
Gordes.—¿Qué quiere decir eso? ¡Ella! Sin duda delira.
Triboulet.—Bien sabéis todos de qué hablo. La mujer que todos vosotros, Cossé, Pienne, Brion, Montp. 210morency, Marot, Satanás; la mujer que anoche robasteis de mi casa, está aquí, y la recobraré.
Pienne (riendo).—¡Triboulet ha perdido á su manceba! Hermosa ó fea, que la busque en otra parte.
Triboulet (con espantoso enojo).—¡Quiero á mi hija!
Todos.—¡Su hija!
(Movimiento de sorpresa.)
Triboulet (cruzando los brazos).—Mi hija. Reíd ahora... ¡Ah! Os habéis quedado mudos. ¿Tenéis por cosa extraña que este bufón sea padre y que tenga una hija? Pues ¿no tienen también su familia los lobos y los señores? ¡Ea, basta de burlas! Quiero á mi hija. (Los cortesanos cuchichean entre sí.) Repito, señores, que quiero á mi hija. (Corriendo á la puerta del rey.) Aquí está.
(Todos los cortesanos corren tras él y se interponen.)
Marot.—Está loco de atar.
Triboulet (retrocediendo con desesperación).—¡Cortesanos! ¡Cortesanos! ¡Demonios! ¡Raza maldita! No hay duda: me han robado á mi hija estos bandidos. Para ellos una mujer no vale nada cuando el rey, por fortuna, es un crapuloso. Las mujeres de los señores, si son diestras, les sirven mucho. El honor de una doncella es un lujo inútil, un oneroso tesoro. Una mujer es un campo que produce, un fundo cuyo real colono paga á cada plazo, y de aquí los favores que llueven no se sabe de dónde, hoy un gobierno, mañana una venera, una multitud de gracias que aumenta sin cesar. (Mirándolos á todos cara á cara.) ¿Hay entre vosotros uno solo que me desmienta? ¿No es verdad lo que digo, señores? (Yendo de uno á otro.) Todo se lo venderíais, si ya no lo habéis hecho, por un nombre, por un título, por cualquiera otra vanidad. Tú, Brion, tu mujer; tú, Gordes, tu hermana; tú, joven Pardaillan, tu madre.
(Un paje se escancia en el aparador un vaso de vino, bebe, y canta entre dientes:)
Triboulet (volviéndose).—No sé qué me contiene, vizconde de Aubusson, que no te rompo en los dientes la copa y el cantar. (Á todos.) ¡Quién lo creyera! Duques y pares, grandes de España, ¡oh vergüenza! Un Vermandois que desciende de Carlomagno, un Brion, cuyo abuelo era duque de Milán, un Gordes, un Pienne, un Pardaillan, un Montmorency... los más ilustres personajes, ¡haber ido á robar su hija á este pobre hombre! No, no son dignos de tan nobles razas corazones tan viles bajo tan altos blasones. No, sin duda vuestras madres se prostituyeron á infames lacayos; sois todos bastardos.
Gordes.—Es chusco.
Triboulet.—¿Cuánto os ha dado el rey por mi hija? (Mesándose los cabellos.) ¡Y no tenía yo más tesoro que ella! ¡Oh! si yo quisiera... sin duda... Es joven y bella... Ciertamente me la pagaría bien. (Mirándolos á todos.) ¿Creerá vuestro rey que puede hacer algo por mí? ¿Puede cubrir mi nombre con otro como los vuestros? ¿Puede hacerme hermoso, gallardo, igual á los demás? ¡Infierno! ¡Todo me lo ha quitado! ¡Oh! esta jugada es vil, infame, horrible, y se ha hecho cobardemente. ¡Malvados! ¡Asesinos! ¡Todos, todos sois infames, ladrones, bandidos!... Señores... quiero á mi hija... devolvédmela al momento. ¡Oh! Ved esta mano... no tiene nada de ilustre, es la mano de un plebeyo, de un palurdo, de un siervo; pero esta mano que parece desarmada á los burladores, si no tiene espada tiene uñas. Harto esperé ya. Devolvedme mi tesoro. Abrid esa puerta. (Corre de nuevo á la puerta, que defienden todos los cortesanos. Lucha porfiadamente con ellos hasta que falto de fuerzas y jadeante viene á caer de rodillas en el proscenio.) ¡Todos juntos contra mí! ¡Diez contrap. 212 uno solo! (Sollozando.) Y bien, sí, lloro. (Á Marot.) Marot, bastante te has divertido conmigo; si tienes alma, inspiración, corazón plebeyo, bajo esa librea, dime qué es de mi hija. Está ahí, ¿no es verdad? ¡Oh! Contra esos malditos hagamos causa común los dos, como buenos hermanos. Entre todos ellos, tú eres el único que piensas... Marot... amigo Marot... ¡Callas! (Arrastrándose hacia los señores.) ¡Oh! ¡Ved cómo me arrastro á vuestros piés pidiéndoos perdón!... ¡Estoy enfermo!... Tened piedad de mí. Otro día hubiera tomado mejor la travesura; pero con frecuencia siento, al andar, dolores de que no hablo nunca, y como contrahecho, suelo tener malos días. Hace muchos años que soy vuestro juglar; no rompáis así vuestro juguete, el pobre Triboulet que tanto os ha hecho reir. No sé ya cómo hablaros, ni qué deciros. Señores, señores míos, devolvedme mi hija que está encerrada en la cámara real. Es mi único tesoro: devolvédmela por piedad. ¿Qué haría sin mi hija? ¡Es ya tan mala mi suerte!... (Todos guardan silencio. Triboulet se levanta desesperado.) ¡Oh Dios! No sabéis más que reir ó callar. Qué gusto, ¿verdad? ver á un pobre padre golpearse el pecho y arrancarse los cabellos de desesperación.
(Ábrese de repente la puerta de la real cámara y sale Blanca despavorida y desgreñada.)
Blanca.—¡Ah! ¡Padre!
Triboulet.—¡Hija! ¡Hija mía! (Recibiéndola en sus brazos.) Sí, ella es... mi hija... ¡Ah! señores... (Llorando y riendo.) ¿Lo veis? Es toda mi familia, mi ángel tutelar. Sin ella ¡qué duelo en mi casa! ¿No es verdad que tenía razón en dolerme de su pérdida y que eran legítimos mis arrebatos y justas mis lágrimas? (Á Blanca.) No temas ya nada... Fué sólo una chanza... Te habrán asustado mucho, pero son buenos, ya lo ves: han visto cuánto te amo y en adelante nos dejarán en paz. ¿No es verdad, señores? ¡Qué dicha volver á vertep. 215 y abrazarte, hija mía! Tanta es la alegría de mi corazón que ignoro si es un bien perderte un momento para encontrarte después. (Mirándola con inquietud.) Pero ¿por qué lloras así?

Triboulet.—Tened piedad de mí.
Blanca (tapándose la cara con las manos).—¡Desdichados de nosotros! ¡Qué vergüenza!
Triboulet (estremeciéndose).—¿Qué dices?... Habla.
Blanca.—Delante de tantos hombres, no; á solas los dos.
Triboulet (volviéndose hacia las puertas del rey).—¡Infame!
Blanca.—Quiero estar sola con vos.
(Sollozando y cayendo á sus piés.)
Triboulet (dando tres pasos y barriendo con el ademán á todos los desconcertados cortesanos).—Idos de aquí. Y si el rey de Francia se arriesga á venir... (Á Vermandois.) Vos que sois de su guardia, decidle que se detenga, que estoy aquí yo.
Pienne.—Jamás se ha visto un loco como éste.
Gordes (haciéndole una seña para que se retire).—Con los locos y los niños, hay que ceder algo. Estemos, sin embargo, á la mira, por lo que pueda suceder.
(Salen.)
Triboulet (sentándose en la silla del rey y levantando á su hija.) Ea, habla pues. Dímelo todo. (Vuélvese y viendo á Mr. Cossé rezagado, se levanta y le dice indicándole la puerta.) ¿No habéis oído, caballero?
Cossé (retirándose subyugado).—Estos bufones reales creen que todo les es permitido.
BLANCA, TRIBOULET
Triboulet (con gravedad).—Habla ahora.
Blanca (entre sollozos).—Padre mío... tengo que dep. 216ciros que ayer... se deslizó en casa... ¡Qué vergüenza!... Hace mucho tiempo—yo debía habéroslo dicho antes—hace mucho tiempo que me seguía... No... debo empezar por el principio... Ese joven...
Triboulet.—Sí, el rey.
Blanca.—Iba todos los domingos á la iglesia...
Triboulet.—Sí, á oir misa.
Blanca.—Y sin hablarme nunca, para llamarme la atención, movía una silla al pasar. Anoche se dió maña para introducirse en casa y...
Triboulet.—Ahórrate á lo menos la angustia de decirme lo demás: ya lo adivino. (Levantándose.) ¡Oh dolor! ¡El oprobio y la vergüenza en una frente tan pura!... Blanca, velo de dignidad echado sobre mi deshonra, único asilo del maldito á quien todos desprecian, ángel olvidado en mi casa por la piedad de Dios, cielo perdido en este sucio lodo, única cosa santa en que creía en este mundo ¿qué va á ser de mí después de esta desgracia? ¿Qué voy ahora á hacer yo, que en esta corte prostituída, fuera de mí como en mí mismo, no veía más que vicio, desvergüenza, impudor, infamia, escándalo, y sólo tu virginal virtud para consolar mi alma? Ya me había resignado y aceptaba mi miseria. Las lágrimas, la abyección, el orgullo que destila sangre en lo hondo de este roto corazón, la risa del desprecio que mis males aguzaban, todos esos dolores mezclados con la vergüenza, todos los quería yo para mí, mas para ella no. Cuanto más bajo había caído, más alta la quería á ella, que bien está un altar junto á un patíbulo. ¡Y han derribado el altar!... Esconde la frente... Sí, llora, hija querida... Te hice hablar demasiado poco hace ¿no es verdad? Llora, llora mucho: á tu edad suele correr con las lágrimas parte del dolor. Viértelas todas, si puedes, en el corazón de tu padre. (Pensando.) Blanca, cuando haya hecho lo que me queda que hacer, nosp. 217 iremos de París... si escapo bien del empeño. (Pausa.) ¿Quién dijera que basta un día para que todo se mude así? (Levantándose con furor.) ¡Maldición! ¿Quién me hubiera dicho que esta corte infame que va desenfrenada contra todo lo que Dios manda, y corre salpicando de sangre y lodo á las gentes, iría hasta las sombras de mi casa á manchar esta frente casta y piadosa? (Volviéndose hacia la puerta del rey.) ¡Oh rey Francisco primero! ¡Plegue á Dios que me escucha, que tropieces pronto en ese camino! ¡que tropieces y caigas y no veas el día de mañana!
Blanca (Levantando los ojos al cielo. Aparte.)—¡Oh Dios! ¡no escuchéis esa maldición!
(Ruido de pasos hacia el fondo. Aparece en la galería exterior un grupo de soldados y palaciegos, á cuyo frente va Mr. de Pienne.)
Pienne.—Caballero Montchenu, mandad que abran la verja al señor de Saint-Vallier, á quien llevan á la Bastilla.
(El grupo de soldados desfila á dos de fondo, y al pasar Saint-Vallier, á quien custodian, se detiene en la puerta.)
Saint-Vallier.—Pues que á mi maldición no ha respondido todavía ni un rayo en el cielo ni un brazo varonil en la tierra, no espero ya nada. Seguirá el rey engrandeciéndose.
Triboulet (Mirándolo de frente.)—Conde, os engañáis. Alguien os vengará.

p. 219

BLANCA
La Grève desierta cerca de la Tournelle (antigua puerta de París.) — Á la derecha una casucha miserablemente amueblada en cuyo primer piso á teja vana se ve por la ventana un mal lecho. La fachada, que mira al público, está horadada y se distingue su interior. Hay una mesa, una chimenea y en el fondo una escalera. La fachada de la izquierda del actor tiene una puerta que se abre por dentro. Las grietas de las paredes permiten ver desde fuera lo que pasa interiormente. Hay en la puerta un postigo enrejado y encima una muestra de posada. — Lo demás del teatro representa la Grève. Á la izquierda un parapeto arruinado á cuyo pié corre el Sena, y en que está asegurado el sustentáculo de la campana de aguas. — En el fondo y río allende, el antiguo París.
PERSONAJES
TRIBOULET, BLANCA afuera; SALTABADIL, dentro de la casa
(Durante esta escena, Triboulet debe estar inquieto y preocupado, como quien teme ser sorprendido. Saltabadil, sentado junto á la mesa dentro de casa, se ocupa en limpiar su tahalí sin cuidarse de lo demás.)
Triboulet.—¿Y le amas?
Blanca.—Siempre.
Triboulet.—Y eso que dejé correr el tiempo para que te cures de amor tan insensato.
Blanca.—Pero ¿qué queréis que haga si le amo?
Triboulet.—¡Pobre corazón de mujer! Explícame á lo menos las razones de tu amor.
Blanca.—No sé.
Triboulet.—¡Cosa rara!
Blanca.—¡Oh! no... eso es precisamente lo que hace que le ame. Hay hombres que salvan la vida á las mujeres; maridos que las hacen ricas y dignas de envidia. ¿Les aman siempre? Él no me ha hecho á mí más que daño, y yo le amo sin saber por qué. ¡Y ved qué locura!... le amo de tal modo, que con ser él tan cruel y vos tan tierno para mí, lo mismo, padre, lo mismo moriría por él que por vos.
Triboulet.—Eres una niña y te perdono.
Blanca.—Y si él también me ama...
Triboulet.—No, loca, no.
Blanca.—Él mismo me lo dijo y aun me lo juró. Y luégo dice las cosas de un modo que vence y avasalla el corazón. Y es tan gallardo y hermoso...
Triboulet.—¡Es un infame! Y no ha de decir el vil burlador que me robó impunemente mi tesoro.
Blanca.—Le habíais perdonado, padre mío.
p. 221Triboulet.—Nunca: necesitaba tiempo para tenderle el lazo y ya está tendido.
Blanca.—Ha pasado un mes y estabais tranquilo é indulgente.
Triboulet.—Lo aparentaba. ¡Oh! Te vengaré, Blanca, te vengaré.
Blanca.—Me afligís, padre mío.
Triboulet.—¿Se indignaría tu blando corazón, si supieras que te engaña el libertino?
Blanca.—¡Engañarme! No, no lo creo.
Triboulet.—Y si lo vieras por tus ojos; si te convencieras de que no te ama, ¿le amarías aún?
Blanca.—No sé... Ayer mismo me dijo que me adora.
Triboulet (con amargura).—¿Te dijo ayer?... ¿Á qué hora?
Blanca.—Por la noche.
Triboulet.—Pues bien, mira y ve, si puedes ver.
(Indícale una grieta de la pared, y Blanca atisba por ella.)
Blanca (bajo).—No veo más que un hombre.
Triboulet.—Espera un poco.
(Vestido el Rey de simple oficial aparece en la sala baja de la hostería saliendo por una puertecita de un aposento inmediato.)
Blanca (estremeciéndose).—¡Padre... él!
(Durante la escena segunda sigue observando por la abertura con visible agitación.)
Los mismos, EL REY, MAGDALENA
(El rey le da en el hombro una palmada á Saltabadil, que se vuelve de repente.)
Saltabadil.—¿Qué se ofrece?
El Rey.—Dos cosas sin demora.
p. 222Saltabadil.—¿Qué?
El Rey.—Tu hermana y un vaso.
Triboulet (fuera).—Ya ves sus costumbres. Ese rey por la gracia de Dios, se arriesga á menudo solo en inmundos tugurios, y el vino que más le alegra y gusta es, como vas á ver, el que le escancia impúdica Hebe de taberna.
El Rey. (Cantando.)
(Saltabadil ha ido en silencio á la pieza inmediata por una botella y un vaso que trae y pone sobre la mesa. Después da un par de golpes en el techo con el pomo de su luenga espada, á cuya señal, una moza vestida de gitana, lista y risueña, baja á saltos la escalera. Apenas aparece, cuando ya el rey quiere abrazarla; pero ella lo rehuye.)
El Rey (á Saltabadil que ha vuelto á su tarea de limpiar el tahalí).—Amigo mío, si limpiaras al aire libre el tahalí, quedaría de perlas.
Saltabadil.—Comprendo.
(Se levanta, saluda, abre la puerta de la calle y sale volviendo á cerrar tras sí. Reconoce á Triboulet y se dirige á él misteriosamente. Mientras cambian algunas palabras, Magdalena hace al rey algunas zalamerías, que Blanca observa con terror.)
Saltabadil (indicando la casa).—El hombre está en nuestras manos. ¿Queréis que viva ó que muera?
Triboulet.—Vuelve dentro de poco.
(Saltabadil desaparece lentamente por detrás del parapeto.)
Magdalena.—Digo que no.
El Rey.—Ya hemos adelantado algo. Hace un momento, por abrazarte, me golpeaste de recio. Decir que no, es ya un gran paso. No huyas; hablep. 223mos. (Se acerca Magdalena.) Hace ocho días que en la posada de Hércules... ¿Quién me llevó allí? ¡Ah! Triboulet me llevó... pues, como iba diciendo, ocho días hace que ví allí tus ojos por la primera vez, y desde entonces te adoro, hermosa mía. Y no amo ni quiero amar á nadie, sino á ti.
Magdalena (riendo).—Después de veinte más. ¡Tenéis un aire de libertino!...
El Rey (riendo también).—Hasta ahora, sí, he perdido á más de una; pero...
Magdalena.—Sois un fatuo.
El Rey.—Te digo la verdad. Pero en fin, tú me has traído esta mañana á tu casa, maldita hostería en que se come muy mal y se bebe peor un vino que debe de hacer tu hermano, que es malísimo. Sea como quiera, deseo pasar la noche aquí, contigo.
Magdalena.—¡Claro está! Pero dejadme. Os digo que no.
El Rey.—¡Qué esquiva!
Magdalena.—Sed prudente.
El Rey.—He aquí la prudencia y toda la sabiduría de Salomón: Amar, comer, beber, gozar.
Magdalena.—Me parece que no vais al sermón tanto como á la taberna.
El Rey (tendiéndole los brazos).—¡Magdalena!...
Magdalena (rehuyendo).—Mañana.
El Rey.—Echo á rodar la mesa, si repites esta majadería. Una mujer hermosa no debe decir nunca mañana.
Magdalena (sentándose al fin al lado del rey).—Pues bien, hagamos las paces.
El Rey (cogiéndole una mano).—¡Oh Dios! ¡Qué bella mano! Con más gusto recibiría bofetones de ésta, que halagos de otra.
Magdalena.—¿No os burláis?
El Rey.—De veras hablo.
p. 224Magdalena.—¡Si soy fea!
El Rey.—¡Pardiez! No digas eso; haz más justicia á tus divinos encantos. ¡Ardo como un volcán! ¿Ignoras, reina de las desdeñosas, cómo el amor nos abrasa á nosotros, los militares, y si nos aceptan por suyos las bellas, somos vivo fuego hasta con las suecas?
Magdalena (riendo).—Eso lo habéis leído en algún libro.
El Rey (aparte).—Es muy posible. (Alto.) Ea, déjate querer.
Magdalena.—¿Estáis ebrio?
El Rey.—Sí, pero de amor.
Magdalena.—Bonitamente os estáis burlando de mí.
El Rey.—¡Oh! no.
Magdalena.—Basta, basta.
El Rey.—Si he de casarme contigo...
Magdalena (riendo).—¿Palabra de honor?
El Rey (aparte).—¡Qué damisela tan loca y deliciosa!
(La sienta en sus rodillas y hablan bajo. Blanca no pudiendo soportarlo, se retira pálida y temblorosa.)
Triboulet (después de mirarla un instante en silencio).—Y bien ¿qué piensas de la venganza, niña?
Blanca (esforzándose por hablar).—¡Oh! ¡Qué traición! ¡Ingrato!... ¡Dios mío! El corazón se me parte... ¡Cómo me engañaba! Pero ese hombre no tiene alma. Le dice á esa mujer cosas que me había dicho á mí. Eso es abominable. ¡Dios mío!... (Oculta la frente en el seno de su padre.) ¡Y á una mujer tan desvergonzada!... ¡Oh!
Triboulet.—Déjate ahora de llantos. Ahora no hay sino vengarse. Te vengaré... me vengaré.
Blanca.—Haced lo que queráis.
Triboulet.—Así te quiero.
Blanca.—Pero estáis terrible. ¿Qué pensáis hacer?
Triboulet.—Todo está dispuesto. Escucha. Vé áp. 225 casa, disfrázate de hombre, toma dinero y un caballo y parte, sin detenerte hasta Evreux, á donde te alcanzaré yo mañana. En el cofre que hay bajo el retrato de tu madre, está el traje de hombre que hice para ti. El caballo está ensillado. Hazlo todo como te lo digo y Dios te guarde. Para nada tienes que volver aquí: guárdate de volver porque va á pasar algo horrible. Vé.
Blanca.—Venid conmigo, padre mío.
Triboulet.—Imposible.
Blanca.—¡Ah! Estoy temblando.
Triboulet.—Hasta mañana, pues. Haz lo que te he dicho.
(Blanca se aleja con paso vacilante. Triboulet va al parapeto, hace una seña y acude Saltabadil. Oscurece. El rey y Magdalena siguen retozando.)
TRIBOULET, SALTABADIL (fuera).—MAGDALENA y EL REY (dentro).
Triboulet (Contando escudos de oro. Á Saltabadil.)—Veinte escudos ¿eh? Aquí tienes los diez del anticipo, según lo estipulado. Sin duda pasará aquí la noche.
Saltabadil (mirando el horizonte).—Muy nublado está.
Triboulet (aparte).—No siempre duerme en palacio.
Saltabadil.—Descuidad; no tardará una hora en llover. La tempestad, el vino y el amor lo retendrán en casa, á buen seguro.
Triboulet.—Á media noche volveré.
Saltabadil.—No os toméis esa molestia; me basto y me sobro para echar al Sena un cadáver.
Triboulet.—No, no; quiero echarlo yo mismo.
p. 226Saltabadil.—¡Como queráis! Os lo entregaré bien cosido en un saco.
Triboulet (dándole ahora el dinero).—Muy bien. Luégo os daré el resto. Hasta la vista.
Saltabadil.—Todo irá á pedir de boca. ¿Cómo se llama el galán?
Triboulet.—¿Quieres saber su nombre?
Saltabadil.—Si no hay inconveniente.
Triboulet.—Ninguno; te diré el mío también. Se llama el Crimen, y yo el Castigo.
Los mismos, menos TRIBOULET
Saltabadil (mirando al cielo que se carga de nubes y relampaguea).—La tempestad se acerca: ya está sobre París. Mejor: así se hallará más desierta la ribera. (Reflexionando.) Toda esta gente tiene aire de no sé qué. No adivino nada más.
El Rey.—Magdalena...
Magdalena.—Esperad.
(Se le escapa.)
El Rey.—¡Maldita!
Magdalena (cantando.)
El Rey.—¡Qué hombros! ¡qué brazos! ¡Pardiez! No sé por qué quien hizo tan bellos brazos puso un corazón de turco en ese cuerpo de Venus.
Magdalena.—¡Larari lararán! ¡Formalidad, que viene mi hermano!
p. 227El Rey.—¿Qué importa? (Se oye un trueno lejano.)
Magdalena.—¡Ay, qué miedo!
Saltabadil.—Va á llover á cántaros.
El Rey.—En buen hora. ¡Ni que lluevan chuzos de punta! Yo ya estoy bajo techado, y no me disgusta pasar aquí la noche.
Magdalena (aparte).—¿No os disgusta? ¡Qué tono de rey! (Alto.) Pero, señor, vuestra familia estará cuidadosa.
(Saltabadil le tira de la falda y le hace señas.)
El Rey.—Ni tengo abuela ni hijas, ni apego á nada.
Saltabadil (aparte).—Tanto mejor.
(Comienza á llover. Oscuridad completa.)
El Rey.—Amigo mío, tendrás que acostarte en la caballeriza ó en el infierno, donde quieras.
Saltabadil (saludando).—Muchas gracias.
Magdalena (al Rey en voz baja y rápidamente mientras enciende una luz).—Vete.
El Rey (riendo y en alta voz).—Está lloviendo. ¿Á dónde quieres que vaya con este tiempo en que ni á un poeta se podría negar hospitalidad?
(Va á mirar por la ventana.)
Saltabadil (á Magdalena, enseñándole el dinero recibido).—Déjalo que se quede aquí. ¡Diez escudos de oro! Y muy luégo otros diez. (Al Rey.) Tengo el mayor gusto en ofreceros para esta noche mi aposento.
El Rey (riendo).—Donde en julio se podrá tostar el pan y en diciembre se helarán las palabras ¿eh?
Saltabadil.—Si queréis verlo...
El Rey.—Veámoslo.
(Saltabadil toma la luz. El Rey dice riendo algunas palabras al oído á Magdalena y sigue al asesino al piso superior, quedando abajo la moza.)
Magdalena.—¡Pobre galán! (Va á la ventana.) ¡Oh Dios! ¡Qué oscuridad!
Saltabadil.—He aquí, señor, la cama, la silla y la mesa.
p. 228El Rey.—¿Cuántos piés en total? Tres... seis... nueve. ¡Magnífico! Pero, amigo, tus muebles estuvieron sin duda en la batalla de Marignan, según están de lisiados. (Acercándose á la ventana cuyos vidrios están rotos.) Y aquí se duerme al aire libre. Ni puertas ni vidrios en la ventana. Imposible que se trate al viento que quiera entrar con atención más hospitalaria. En fin, buenas noches.
Saltabadil.—Dios os guarde.
(Deja la luz y baja.)
El Rey (quitándose el tahalí).—¡Pardiez! ¡Qué cansado estoy! Voy á dormir un poco para esperar mejor. (Deja sobre la silla el sombrero y la espada, se descalza las botas y se echa sobre la cama.) ¡Qué frescota y alegre es la tal Magdalena!... Sin duda ha dejado abierta la puerta. Esperemos durmiendo.
(Se recoge y un momento después se le ve profundamente dormido. Entre tanto Saltabadil y su hermana departen abajo. La tempestad ha estallado. Magdalena sentada á la mesa se entretiene con alguna labor, mientras su hermano apura la botella que ha dejado el Rey. Ambos guardan silencio por algún tiempo como preocupados de una idea grave.)
Magdalena.—¡Es un buen mozo el militar!
Saltabadil.—No me disgusta á mí tampoco: me hace ganar veinte escudos...
Magdalena.—¿Cuánto?
Saltabadil.—Veinte escudos.
Magdalena.—Valía mucho más.
Saltabadil.—¡Muñeca!... Vé, vé allá á ver si duerme y bájate de camino su espada.
(Obedece Magdalena. La tempestad arrecia. Aparece en el fondo Blanca vestida de hombre en traje negro de montar, y avanza hacia la casa, mientras Saltabadil bebe y Magdalena contempla al rey dormido.)
Magdalena (con pesar).—¡Qué lástima! ¡Qué confiado duerme! (Toma su espada.) ¡Pobre mozo!
EL REY dormido arriba; SALTABADIL y MAGDALENA departiendo en la planta baja; BLANCA observando, afuera
Blanca.—¡Cosa terrible! ¡Ah! Voy á perder la razón. Atraído á esta casa, va á pasar aquí la noche y... ¡Ah! Siento que se acerca un supremo instante. Perdonadme, padre mío, si os desobedezco; pero no he podido resistir. (Se acerca á la casa.) ¿Qué irán á hacer? ¿Cómo va á acabar esto?... ¡Ah! ¡yo que antes de ahora, ignorando el porvenir, el mundo y sus azares, vivía escondida con mis flores, verme tan de repente lanzada por tan sombríos caminos!... ¡Ay de mí! Mi virtud, mi felicidad, todo lo perdí, todo es dolor y luto. ¿Sólo esto deja el amor en los corazones que inflama? De todo su incendio ¿no quedan más que cenizas? Nada, el ingrato no me ama ya. (Levantando la cabeza.) Me parecía haber oído al través de mis ideas un pavoroso ruido... Algún trueno. ¡Qué horrible noche! No hay nada á que no se arriesgue una mujer desesperada. ¡Y yo que me asustaba de mi sombra! ¿Qué pasa ahí dentro? (Avanza y retrocede.) ¡Ah! ¡tengo oprimido el corazón!... ¡Como no maten á alguien!...
Saltabadil.—¡Qué tiempo!
Magdalena.—¡Mala noche! ¡Qué llover! ¡Qué tronar!
Saltabadil.—Sin duda riñe el matrimonio en el cielo: el uno rabia y la otra llora.
Blanca.—¡Si mi padre supiera dónde estoy!...
Magdalena.—Hermano.
Blanca.—Creo que hablan.
(Se acerca á la casa y aplica los ojos y los oídos á las hendiduras de la pared.)
p. 230Magdalena.—Hermano.
Saltabadil.—Habla.
Magdalena.—¿Sabes en qué estoy pensando?
Saltabadil.—No.
Magdalena.—Á ver si lo aciertas.
Saltabadil.—No estoy ahora para acertijos.
Magdalena.—Pues oye. Ese mozo es un buen mozo, galante y bien hablado, aunque audaz y... la verdad, me ama con todas las ansias de su gran corazón. Y confiando en nuestra hospitalidad, duerme como un bendito. No le matemos, hermano.
Blanca.—¡Cielos!
Saltabadil (sacando de un baúl un saco de lona y dándoselo á su hermana).—Recose cuanto antes este saco.
Magdalena.—¿Para qué?
Saltabadil.—Para meter un cadáver y echarlo al río.
Magdalena.—Pero...
Saltabadil.—No me repliques, Magdalena. Si te escuchara, no mataríamos á nadie. Compón el saco y no te metas en lo demás.
Blanca.—¡Qué pareja! ¿No es el infierno lo que veo?
Magdalena.—Obedezco... Pero hablemos como buenos hermanos.
Saltabadil.—Enhorabuena.
Magdalena.—¿Le tienes algún odio á ese caballero?
Saltabadil.—¿Yo? Al contrario; es un capitán, y estimo á los hombres de espada... ¡como soy uno de tantos!...
Magdalena.—Pues matar á un real mozo por dar gusto á un maldito jorobado es una necedad.
Saltabadil.—Yo he recibido de un jorobado por matar á un buen mozo, lo cual me importa poco á mí, diez escudos de oro á toca-teja, y recibiré otros diez al entregar el cadáver.
p. 231

Magdalena y Saltabadil.
Magdalena.—Puedes matar al jorobado, cuandop. 233 vuelva á traerte los diez escudos restantes y te hace la misma cuenta.
Blanca.—¡Padre mío!
Magdalena.—¿No te parece?
Saltabadil.—¿Por quién me tomas tú, hermana? ¿Soy yo algún bandido? ¿Soy algún ladrón? ¡Matar á un cliente que me paga!
Magdalena (indicándole un hacecillo).—Pues bien, mete en el saco ese haz de leña, que en la oscuridad pasará por su víctima.
Saltabadil.—¡Qué disparate! ¿Cómo quieres que se tome el hacecillo por un muerto?
Blanca.—¡Qué frío!
Magdalena.—Te pido gracia por él.
Saltabadil.—Déjate de cosas...
Magdalena.—Buen hermano mío...
Saltabadil.—Habla más bajo, ó cállate. Es preciso que muera.
Magdalena.—No quiero que muera. Le despertaré y se pondrá en salvo.
Blanca.—¡Buen corazón!
Saltabadil.—Pero ¿y los diez escudos de oro?
Magdalena.—Es verdad.
Saltabadil.—No seas niña; cree y déjame hacer.
Magdalena.—Quiero salvarle.
(Se planta resueltamente al pié de la escalera para cerrar el paso á su hermano, el cual vencido por la resistencia, vuelve al proscenio y busca al parecer en su espíritu un medio de conciliarlo todo.)
Saltabadil.—Veamos. El otro vendrá á media noche á buscarme. Si de aquí á entonces, viene un viajero cualquiera á pedir posada, le mato y le meto en el saco en vez del militar. El jorobado no echará de ver el engaño en la oscuridad de la noche y se dará por satisfecho con echar al río un cuerpo muerto. Es cuanto puedo hacer por ti.
p. 234Magdalena.—Te lo agradezco. Pero ¿quién ha de venir acaso á estas horas?
Saltabadil.—Pues no hay otro medio de salvar á tu oficial.
Blanca.—¡Oh Dios! Sin duda queréis que yo muera. ¿Y he de hacer este sacrificio por un ingrato? ¡Oh! no; soy demasiado joven. ¡No me impulséis, Dios mío!
(Truena.)
Magdalena.—Si viene alguien en semejante noche, me obligo á traer el mar en mi canasta.
Saltabadil.—Pues si nadie viene, yo no puedo faltar á mi palabra: tu hombre es muerto.
Blanca.—¡Horror! Estoy por avisar á la ronda... Pero todos estarán durmiendo. Además ese hombre denunciaría á mi padre. No quiero morir: tengo que asistir y consolar á mi padre... luégo morir á los diez y seis años es horrible.
(Suenan las doce menos cuarto.)
Saltabadil.—Las doce menos cuarto, hermana. Nadie vendrá ya en tan breve espacio. ¿Oyes afuera algún ruido?... Hay que acabar: sólo me queda un cuarto de hora.
(Pone el pié en la escalera.)
Magdalena (Deteniéndole.)—Hermano, un momento más.
Blanca.—¡Cómo! ¡Esa mujer llora, y yo que puedo salvarle permanezco aquí! Puesto que él no me ama, no quiero ya vivir. Muramos por él. (Vacilando aún.) ¿Qué me importa?... Voy... ¡Qué horror!
Saltabadil.—No puedo esperar más. ¡Imposible!
Blanca.—¡Si á lo menos supiera cómo me han de herir!... ¡Si no me hicieran padecer!... Pero si me hieren en la frente, en la cara... ¡Oh, Dios mío!
Saltabadil.—Ea, ¿qué quieres que haga? No esperes ya que nadie venga á ocupar su puesto.
Blanca (tiritando).—¡Estoy yerta! ¡Vamos! (Dirigiéndose á la puerta.) ¡Qué frío! (Deteniéndose.) ¡Vamos!
(Llama dando una débil palmada.)
p. 235Magdalena.—¡Ah!
Saltabadil.—¿Qué?
Magdalena.—Han llamado.
Saltabadil.—Sin duda el viento que hace crugir el techo.
(Vuelve á llamar Blanca.)
Magdalena.—¿Lo oyes? Llaman.
(Corre á abrir el postigo y mira afuera.)
Saltabadil.—¡Es raro!
Magdalena.—¡Hola! ¿Quién va? (Á Saltabadil.) Un joven viajero.
Blanca.—¿Hay posada?
Magdalena.—Sí.
Blanca.—Abrid.
Saltabadil.—Espera ¡vive Dios! Dame mi cuchillo para afilarlo un poco.
(Le da el cuchillo que se pone á afilar.)
Blanca.—¡Cielos! ¡Siento afilar el cuchillo!
Magdalena.—¡Pobre joven! Llama á su tumba.
Blanca.—Estoy temblando. Voy á morir. (Cayendo de rodillas.) ¡Oh Dios! Perdono á cuantos me han ofendido; perdónalos tú también; al rey, á quien compadezco y amo, á todos, hasta á ese réprobo que me espera ahí en la sombra con el hierro levantado. Ofrezco en sacrificio mi vida por un ingrato. Si es más dichoso, ¡que me olvide!, y viva en su prosperidad mucho tiempo... él... ¡por quien muero!... (Levantándose.) El verdugo debe estar ya dispuesto.
(Va á llamar otra vez.)
Magdalena (á Saltabadil).—¡Acaba, que se impacienta!
Saltabadil (probando el filo en la mesa).—Bien. Espera; me escondo detrás de la puerta.
Blanca.—Oigo todo lo que dicen.
Magdalena.—Espero la señal.
Saltabadil (detrás de la puerta, cuchillo en mano).—¡Ya!
p. 236Magdalena (abriendo).—¡Adelante!
Blanca (aparte).—¡Cielos! ¡Me va á hacer mucho mal!
(Retrocede.)
Magdalena.—Adelante, pues.
Blanca (aparte).—La hermana ayuda al hermano á matar. ¡Oh Dios, perdónalos!... ¡Perdóname, padre mío!
(Entra. Al pasar el umbral se ve á Saltabadil alzar el cuchillo. Telón rápido.)

p. 237

TRIBOULET
La misma decoración del acto anterior, pero cuando se levante el telón, la casa de Saltabadil estará completamente cerrada á la vista. No se ve ninguna luz: oscuridad completa.
PERSONAJES
TRIBOULET
(Se adelanta lentamente por el fondo envuelto en su capa. Ha cesado la lluvia y va alejándose la tempestad. De vez en cuando relampaguea y truena.)
Por fin voy á vengarme. Ya acaso esté vengado. Pronto hará un mes que espero, que espío, aun haciendo reir como juglar, ocultando mi turbación, llorando lágrimas de sangre bajo mi máscara de indiferencia. (Examinando una puerta baja de la casa.) Esta puerta... ¡Oh! ¡Tocar ya mi venganza! Por aquí ha de sacarlo, según creo. Aún no es la hora... Entre tanto miraré la puerta (Truena.) ¡Qué tiempo! ¡Noche de misterio! Una tempestad en el cielo... un asesinato en la tierra... ¡Qué grande soy aquí! Mi cólera de fuego es esta noche como la de Dios. ¡Qué rey inmolo! Un rey de quien dependen veinte reyes; un rey que soporta ahora el peso del mundo entero y de cuyas manos pende la paz ó la guerra. ¡Cómo va á conmoverse todo cuando deje de existir! ¡Cómo va á estremecerse la Europa, precisada á buscar su equilibrio en otra parte, cuando eche al río su cadáver! Pensar que si mañana dijera Dios á la tierra: ¡Oh tierra! ¿qué volcán acaba de abrir su cráter? ¿Quién agita así al cristiano y al turco, á Clemente, á Doria, á Carlos V, á Solimán? ¿Qué César, qué Cristo, qué guerrero, qué apóstol mueve las naciones á la lucha? ¿Quién te hace así temblar, oh tierra? La tierra contestaría con terror: «¡Triboulet!» ¡Oh! goza, vil bufón, goza en tu satánica soberbia: la venganza de un loco hace oscilar el mundo. (Óyese la hora en un reloj lejano.) ¡Las doce!
(Corre á la puerta y llama.)
p. 239Una voz (dentro).—¿Quién va?
Triboulet.—Yo.
La voz.—Bien.
(Ábrese el tablero inferior de la puerta.)

Triboulet.—Pronto.
La voz.—No entréis.
(Sale Saltabadil por la abertura y tira de algo pesado y metido en un saco que apenas se distingue en la oscuridad.)
TRIBOULET, SALTABADIL
Saltabadil.—¡Pardiez! ¡Y cómo pesa! Ayudadme, señor mío, un poco. (El bufón, agitado de convulsiva alegría, le ayuda á llevar el saco, que al parecer contiene un cadáver, hasta el proscenio.) Vuestro enemigo está en este saco.
Triboulet.—¡Qué gusto! Quiero verlo. ¡Una luz!
Saltabadil.—¡No, pardiez!
Triboulet.—¿Quién teméis que nos vea?
Saltabadil.—Los arqueros y vigilantes nocturnos. Nada de luz ¡qué diablo! Ya hacemos bastante ruido. Los diez escudos.
Triboulet.—Toma. (Entregándole un bolsillo.) Hay momentos de verdadera fruición en la venganza.
(Examina el saco mientras el otro cuenta.)
Saltabadil.—¿No he de ayudaros á echarlo al río?
Triboulet.—Para esto yo solo me basto.
Saltabadil.—Pero los dos lo haríamos más pronto.
Triboulet.—Un enemigo muerto y arrastrando no pesa mucho.
Saltabadil.—¡Como queráis! (Yendo á un punto del parapeto.) No lo arrojéis por aquí. Este sitio es malo. (Indicándole una brecha del parapeto.) Por aquí hay más profundidad. Despachad pronto y... buenas noches.
(Vuelve á su casa y cierra la puerta.)
TRIBOULET
¡Aquí está!... ¡Muerto!... Quisiera verlo. (Palpando el saco.) ¿Qué importa? Es él: lo reconozco al través delp. 241 saco. He aquí sus espuelas que atraviesan la lona: no hay duda, es él. (Se endereza y pone el pié encima del saco.) Ahora ¡oh mundo! mírame. Este es un bufón y este es un rey. Y ¡qué rey! El primero de todos. Y míralo á mis piés, con un saco por sudario, y por sepulcro el Sena que lo aguarda. ¿Quién ha hecho esto? (Cruzando los brazos.) Yo, yo solo. Viéndola estoy y no creo en mi victoria, ni los pueblos la creerán mañana. ¿Qué dirá la posteridad? ¡Qué asombro entre las naciones! ¡Oh suerte! ¡Cómo juegas con los destinos de los hombres! Una de las más altas majestades de la tierra, Francisco de Valois, rival de Carlos V, un rey de Francia, un héroe, un dios sin la eternidad, el amigo de la victoria, cuyo paso estremecía las murallas, el vencedor de Marignan, el rey del universo iluminado por su gloria... ¡oh Dios! arrebatado de repente en todo su poder, con su nombre y su fama y su corte aduladora; arrebatado como un niño mal nacido, arrastrado en una noche tormentosa por ignorada mano. ¡Cómo! ¡El rey que se elevaba ceñido de inflamada aureola, vedlo aquí extinto, desvanecido, disipado en los aires, apareciendo y desapareciendo como uno de esos relámpagos! Y acaso mañana, pregoneros inútiles irán de pueblo en pueblo ofreciendo oro y gritando á los pasajeros: ¿Quién se ha encontrado á Francisco primero, que se ha perdido? ¡Qué maravilla! (Pausa de silencio.) ¡Mi hija! ¡Pobre hija mía! Ya estás vengada. ¡Oh! ¡qué sed tenía de esta sangre! (Inclinándose sobre el cadáver.) ¡Malvado! ¿Puedes oirme aún? Tú me robaste á mi hija, que vale más que tu corona y no había hecho mal á nadie; me la devolviste, pero llena de vergüenza y llorando. Pues bien, ahora, ¿me oyes, rey de la crápula? ahora yo soy quien se ríe y se venga. Porque aparentaba haberlo olvidado todo, te adormeciste y confiaste. Creías piedad el disimulo de un padre, á quien podías abofetear. ¡Oh! no; en la luchap. 242 suscitada entre nosotros, lucha entre el débil y el fuerte, el vencedor es el débil; el que te lamía los piés, te roe el corazón. Ya eres mío, ya estás vencido. ¿Me oyes? Yo soy, rey caballero, yo, el loco, el bufón, esta mitad de hombre, este supuesto animal á quien tú llamabas perro. (Dándole con el pié.) Y es que, cuando la venganza está en nosotros, no hay nada que duerma en el corazón por muerto que esté; el más pequeño crece, el más vil se transforma, el esclavo desenvaina su odio, el gato se torna tigre, y un verdugo el bufón. (Irguiéndose.) ¡Oh, cómo gozaría yo si pudiera oirme, sin poder moverse! (Inclinándose otra vez.) ¿Me oyes? ¡Te aborrezco! Vé á ver si en lo hondo del río en que acaban tus días, hay alguna corriente que te lleve á Saint Denis. ¡Al agua, rey Francisco!
(Toma el saco por un extremo y lo arrastra á la orilla del río. Al dejarlo en el parapeto, se entreabre la puerta baja de la casa y sale Magdalena, observa con inquietud, hace una seña, dando á entender que no se ve á nadie, entra y vuelve á salir con el rey, al cual induce por señas á irse. Después se encierra en la casa y el rey atraviesa el fondo en la dirección que le ha indicado.)
Triboulet.—¡Al agua!
El Rey (cantando por el fondo.)
Triboulet (estremeciéndose).—¡Qué voz!... Ilusiones de la noche ¿os queréis burlar de mí?
(Vuélvese y presta atento oído. El rey ha desaparecido, pero se le oye á lo lejos.)
El Rey (cantando.)
p. 243Triboulet.—¡Maldición! No es él quien está en este saco. Alguien le ha protegido y se pone en salvo. ¡Me han engañado! (Corre á la casa donde sólo hay abierta la ventana superior.) ¡Bandido!... ¡Si no estuviera tan alta la ventana!... (Volviendo al saco con furor.) ¿Á qué inocente ha puesto en su lugar el traidor? Estoy temblando. (Palpando el saco.) Sí, es un cuerpo muerto. (Desgarra el lienzo con su puñal y mira ansiosamente.) No veo. ¡Qué oscuridad! Esperemos un relámpago. (Queda un instante con la vista fija en el saco entreabierto.)
TRIBOULET, BLANCA
(Brilla un relámpago. Se levanta el bufón dando gritos frenéticos.)
Triboulet.—¡Ah! ¡Mi hija! ¡Dios mío! ¡Mi hija! ¡Cielos! ¡Es mi hija! (Palpando su mano.) Tengo mojada la mano. ¡Oh Dios! ¡Sangre, sangre de mi hija! ¡Oh! ¡Me vuelvo loco! ¡Prodigio horrible!... Pero no: Blanca partió, está en camino de Evreux. (Cayendo de rodillas junto al cuerpo.) ¡Dios mío! ¿No es verdad que es un sueño horroroso? ¿No es verdad que habéis guardado á mi hija bajo vuestras alas y que no es ella? (Brilla otro relámpago.) ¡Sí, ella, ella es! (Arrojándose sobre el cuerpo y sollozando.) Hija mía, hija, respóndeme. ¡Te han asesinado! ¡Bandidos! ¡Y nadie aquí! ¡Qué siniestra familia! Háblame, hija mía. ¡Oh dolor! ¡Mi hija!
Blanca (Como reanimada á los gritos de su padre y con voz desfallecida.)—¿Quién me llama?
Triboulet.—¡Habla! ¡Se mueve! ¡Late aún! ¡Entreabre los ojos! ¡Vive, oh Dios! ¡Vive!
p. 244Blanca (incorporándose un poco).—¿Dónde estoy?
Triboulet (abrazándola).—¡Hija mía, mi único bien en la tierra! ¿reconoces mi voz? ¿Me oyes? Dí.
Blanca.—¡Padre mío!
Triboulet.—Blanca mía, ¿qué te han hecho? ¿Qué infernal misterio es este? Temo lastimarte... no veo. Hija, hija mía, ¿estás herida? Guía tú mi mano.
Blanca.—El hierro... ha tocado sin duda... el corazón... lo he sentido.
Triboulet.—Pero ¿quién, quién te ha dado golpe tan cruel?
Blanca.—¡Ah! Yo sola soy la culpable... Os he engañado... le amaba y... muero... por él.
Triboulet.—¡Suerte implacable! ¡Cogida en mi venganza! ¡Oh! Dios me castiga. Pero ¿cómo ha sido esto? Explícate, hija mía.
Blanca (moribunda).—No me hagáis hablar...
Triboulet.—Perdóname... Pero ¡perderte sin saber cómo!...
Blanca.—¡Me ahogo!
Triboulet.—Blanca, hija mía, no te mueras. (Con desesperación.) ¡Socorro! ¡Socorro! Nadie hay aquí. ¿He de dejar morir así á mi hija? ¡Ah! la campana de las aguas está ahí en el parapeto. ¿Puedes, hija mía, esperar que vaya á traer agua y á tocar para que vengan en tu auxilio? (Blanca hace una seña negativa.) ¿No quieres? Pero fuerza es que... (Llamando sin dejarla.) ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Esa casa, Dios mío, es una tumba! (Blanca agoniza.) ¡Se muere! No, no te mueras, hija mía. ¡Tesoro mío! ¡paloma mía! Si tú me faltas ¿qué me quedará ya en el mundo?
Blanca.—¡Oh!
Triboulet.—Espera; te estoy lastimando con el brazo; déjame mudar de postura. ¿Estás así mejor? Procura respirar hasta que venga alguien á asistirnos... ¡Y no viene nadie! ¡Oh Dios!... ¡Nadie!
p. 245

Triboulet.—¡Blanca!... ¡Hija mía!
p. 247Blanca.—Padre mío... perdonadme... ¡Adiós!
Triboulet (mesándose los cabellos).—¡Blanca! ¡Hija mía!... ¡Está espirando! (Corre á la campana y toca á rebato.) ¡Socorro! ¡Asesinos! ¡Fuego! (Volviendo á Blanca.) ¡Procura, hija mía, decirme otra palabra, una sola por piedad! ¡Á los diez y seis años! ¡Oh! es demasiado joven; no está muerta. Blanca ¿has podido dejar así á tu padre? ¿No he de oir más tu dulce voz? (Viene gente del pueblo con hachas encendidas.) No tuvo el cielo piedad al darte á mí. ¿Por qué no te llevó, á lo menos, antes de mostrarme la belleza de tu alma? ¿Por qué me dejó conocer tesoro tan precioso? ¡Que no te hubieras muerto en la infancia, cuando te heriste jugando con otros pequeñuelos! ¡Hija mía! ¡Hija mía!
Los mismos, hombres y mujeres del pueblo
Una mujer.—Sus palabras me parten el corazón.
Triboulet (volviéndose).—¡Ah! ¿Ahora? Á buen tiempo. (Agarrando del cuello á un carretero que trae su fusta en la mano.) ¿Tienes caballos, gaznápiro? ¿Tienes carro?
Carretero.—Sí, señor. ¡Vaya si está furioso!
Triboulet.—Pues bien, toma mi cabeza y ponla debajo de las ruedas. (Volviendo á Blanca.) ¡Hija, hija mía!
Un hombre del pueblo.—¡Un asesinato! ¡Un padre desesperado! Vamos á separarlos. (Quieren apartar á Triboulet que se resiste.)
Triboulet.—¡Quiero aguardar aquí! ¡Quiero verla! Yo no os he hecho ningún mal para que me la quitéis. No os conozco. (Á una mujer.) Señora, vos que soisp. 248 buena, porque lloráis conmigo, decidles que no me aparten de mi hija. (Intercede la mujer, y vuelve él junto á Blanca.) ¡De rodillas! ¡De rodillas, miserable, y muere al lado de ella! (Se arrodilla.)
La mujer.—Tranquilizaos, buen hombre. Si gritáis, os echarán de aquí.
Triboulet.—No, no; dejadme. Creo que respira aún; tiene necesidad de mí. Id á pedir socorro á la ciudad. Dejadla en mis brazos, sin temor de que me mueva. (La toma en brazos como una madre á un niño.) No, no está muerta: no lo querrá Dios, porque, en fin, bien sabe Dios que no tengo en la tierra más que á mi hija. Todos odian al pobre deforme, y á sus males todos son indiferentes. Ella me ama, sin embargo; es mi alegría, mi apoyo, y cuando se ríen de su padre, llora con él. ¡Tan hermosa y muerta! ¡Oh! no. Dadme un pañizuelo para enjugarme la frente. (Se la enjuga una mujer.) Sus labios están aún sonrosados. ¡Oh! ¡Si la hubiérais visto! Parece que la veo yo aún, cuando era pequeñuela con sus cabellos de oro... Era rubia entonces... (Estrechándola con delirio.) ¡Oh! ¡Pobre niña! Mi Blanca, mi dicha, mi hija adorada. Cuando era pequeña, la tenía yo así. Ella se dormía en mis brazos como ahora, y cuando se despertaba... ¡qué ángel del cielo! No le parecía yo nada extraño; y se sonreía mirándome con sus ojos divinos, mientras yo le besaba las dos manos. ¡Pobre paloma mía! ¡Muerta! Oh no; está durmiendo, y pronto la veréis abrir los ojos. Ya veis, señores, como hablo ahora con juicio, me estoy quieto y no ofendo á nadie; ya veis... no hago nada, bien me podéis dejar que mire á mi hija. (Contemplándola.) ¡Ni una sombra en la frente! ¡ni uno de los dolores antiguos! Ya he calentado sus manos entre las mías. Ved, tocadlas. (Llega un médico.)
La mujer.—El cirujano.
Triboulet (al médico que se acerca).—Venid, miradp. 249la. No me opondré á nada. Está desmayada ¿no es verdad?
El Médico (después de reconocer á Blanca).—Está muerta.
Triboulet.—¡Muerta!
(Se levanta con un movimiento convulsivo.)
El Médico (continuando fríamente).—Tiene en el costado izquierdo una herida harto profunda, y la sangre ha causado su muerte sofocándola.
Triboulet (con desesperación).—¡Yo, yo he matado á mi hija! ¡Yo he matado á mi hija!
(Cae al suelo sin sentido.)

p. 251
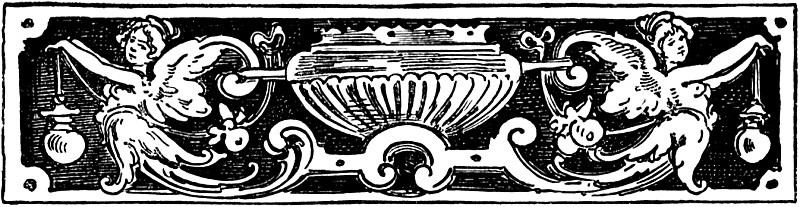

Como documento biográfico interesante se incluye en esta edición la reseña de la vista pública á que dió lugar la prohibición de El Rey se divierte. Esta reseña está tomada del Journal des Débats, en su número correspondiente al 20 de Diciembre de 1832.
TRIBUNAL DE COMERCIO
Demanda de Mr. Víctor Hugo contra el TEATRO-FRANCÉS y acción en garantía del TEATRO-FRANCÉS contra el ministro de obras públicas.
El drama El Rey se divierte no llevó proporcionalmente tanto público á la Comedia-Francesa, como la demanda de que ha sido ocasión, ha atraído hoy á la audiencia de la jurisdicción consular.
Allí, como en la calle de Richelieu, se dividían los espectadores en muchas y diversas clases. En el rep. 252cinto del estrado personas distinguidas y damas ricamente ataviadas; en la tribuna de abogados, ilustres jurisconsultos entre los que se confundían los diputados Bryas y Brigode; en fin, en la parte más retirada, donde el público está de pié, lugar que puede compararse al paraíso de los teatros, se veía apiñado un auditorio más impaciente, el cual desde las nueve de la mañana había estado haciendo cola en las vastas galerías del palacio de la Bolsa. Todavía detrás de este auditorio había otro público de más modesto porte y tanto más impaciente y rumoroso, cuanto que se veía relegado al último lugar.
Á las doce del día, franqueadas las puertas á estas dos masas del público, todo lo que estaba vacío fué inundado atropelladamente, y hasta la sala de Pas-perdus, especie de vestíbulo separado de la sala de audiencia por puertas vidrieras, fué invadida por multitud de curiosos.
Algunos de estos extrañaban que el Tribunal y los litigantes no observasen la misma puntualidad con que ellos mismos acudieron, y reclamaban pidiendo á voces que se diera comienzo á lo que suponían ni más ni menos que un espectáculo.
Cuando se vió llegar y sentarse en los bancos de la izquierda á Víctor Hugo y sus abogados, muchos de los concurrentes se subieron sobre las banquetas, y otros, á quienes los primeros tapaban la vista, les gritaron que se sentaran. Fué aplaudido el autor por unos y otros.
El Tribunal, presidido por Mr. Aubé, abrió, por fin, la sesión, y no sin dificultad hubo de restablecerse el silencio. Los gritos de ¡fuera! se alzaron contra los que, no habiendo podido encontrar sitio, causaban algún tumulto; y en medio de esta agitación, se pregonaron las dos causas: 1.ª la demanda entablada por Mr. Víctor Hugo contra el Teatro-Francés; 2.ª elp. 253 recurso interpuesto por los cómicos contra el ministro de Comercio y Obras Públicas.
Mr. Chaix-d’Est-Ange, abogado del ministro, deduce conclusiones encaminadas á que el Tribunal se declare incompetente, considerando respecto á la cuestión de legalidad ó ilegalidad de un acto administrativo, que la ley del 24 de Agosto de 1791 prohibe á los tribunales conocer de actos administrativos y de inmiscuirse en asuntos de administración.
«El texto de la ley, dice este abogado, es de tal modo terminante, que á la incompetencia no puede oponerse la menor dificultad. Fuera de esto, esperaré las objeciones para contestarlas.»
Mr. Odilon Barrot sienta por su parte las conclusiones siguientes:
«Considerando que por contrato verbal del 22 de Agosto último entre Mr. Víctor Hugo y la Comedia-Francesa, representada por Mr. Desmousseaux, uno de los empresarios del Teatro-Francés, debidamente autorizado, se obligó la administración á representar el drama titulado El Rey se divierte bajo las condiciones estipuladas; que la primera representación tuvo lugar el 22 de Noviembre último; que el día siguiente fué oficiosamente advertido el autor de que las representaciones de su drama estaban suspendidas de orden superior; que de hecho, el anuncio de la segunda representación desapareció de los carteles del Teatro-Francés para no reaparecer; que los contratos constituyen la ley de las partes; que nada puede modificar su ejecución; ha de servirse el Tribunal condenar por todas las vías de derecho, aun por la fuerza, á los empresarios del Teatro-Francés á representar el drama de que se trata, ó á pagar veinticinco mil francos de indemnización; y en el caso de que consintieran en representar el drama, condenarlos, por los perjuicios anteriores, á la suma que parezca justa al Tribunal.
p. 254»Señores, dice el defensor, la celebridad de mi cliente me dispensa de dároslo á conocer. Su cargo, el que ha recibido de su talento y de su genio es de traer la literatura á la verdad, no á esa verdad de convención y artificio, sino á esa verdad que se saca de la realidad de nuestra naturaleza, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos; tarea que ha emprendido con valor y prosigue con tanta constancia como talento. Muchas tempestades ha levantado, y el público, tribunal soberano ante el cual comparece, parece haber consagrado sus esfuerzos con entusiastas y numerosos aplausos.
»¿Por qué hoy está sentado en estos bancos ante un tribunal, teniendo por apoyo, no el prestigio de su talento, sino mi severo ministerio y la presencia de jurisconsultos que nada tienen de literario ni poético? Porque Víctor Hugo no es solamente poeta, es ciudadano; sabe que hay derechos que pueden renunciarse cuando llevan consigo perjuicios exclusivamente personales, pero que hay otros que deben defenderse por todos los medios y recursos posibles, porque no se puede abandonar el derecho propio, sin entregar el derecho ageno, el derecho de la libertad del pensamiento, de la libertad de las representaciones teatrales. La resistencia á la censura, á actos arbitrarios, es derecho y garantía que no se puede abandonar cuando se tiene conciencia de estos derechos y de estas garantías y cuando se sabe en qué consiste el deber de un ciudadano.
»Ese deber es el que Mr. Víctor Hugo viene aquí á cumplir; y bien que se haya reprochado á la república de las letras, con justicia á veces, la facilidad con que entrega sus franquicias y privilegios al poder, el ilustre poeta tiene la ventaja de haber dado noble y brillante mentís á este reproche. Mucho tiempo há que Víctor Hugo probó lo contrario: ya en tiempo de lap. 255 Restauración se resistió á doblegarse ante la arbitrariedad de la censura. Ni honores, ni pensiones, ni favor ninguno fueron poderosos á tentarlo para dominar en su ánimo el sentimiento de su derecho, la conciencia de su deber. Le admirábamos entonces dándole entusiastas testimonios de nuestras simpatías. ¿Y sería acogido con otros sentimientos hoy que viene á llenar ese mismo deber, hoy que, en más favorables circunstancias, cuando una revolución había abolido al parecer toda censura, viene á reclamar, no un derecho dudoso, incierto, sino un derecho consagrado por la ley fundamental, fruto y conquista de aquella revolución?
»No, señores, no temo que el favor que acompañó hasta aquí á Mr. Víctor Hugo, le abandone hoy: sus sentimientos son los mismos, ó acaso han adquirido mayor energía en las circunstancias que después han sobrevenido. Nunca olvidaré yo, ni Francia olvidará tampoco, que en este mismo sitio, el 28 de Julio de 1830 se dió el primero, el más solemne ejemplo de resistencia á la arbitrariedad. Aludo al memorable juicio que condenó al impresor Chantpie á cumplir sus compromisos, imprimiendo el Diario del Comercio, á pesar de las ordenanzas del 25 de Julio.
»Preveo que se me argüirá con otro juicio de este mismo Tribunal con motivo de la interdicción que impuso la autoridad al teatro de Novedades de representar la obra titulada Proceso de un mariscal de Francia. Los autores Mrs. Fontan y Dupeuty perdieron su causa; pero la causa era muy diferente. Vuestro juicio hace constar que el director del teatro de Novedades había hecho todo lo posible por que continuaran las representaciones, y que sólo había cedido á la violencia, al uso de la fuerza armada, habiendo sido cercado su teatro y cerrado por muchos días. Nada semejante hay en el caso actual. El día siguiente al de lap. 256 primera representación se escribe vagamente al autor que existe una orden que prohibe su drama. Esta orden no se ha producido, no la conocemos, y debiéramos saber si existe en efecto y qué clase de orden es.»
Mr. Léon Duval, abogado de la Comedia-Francesa, interrumpe á Odilon Barrot, diciendo:
«Las relaciones de Mr. Víctor Hugo con el Teatro-Francés no son tan raras que no pueda conocer la orden intimada por el ministro. Con todo, hela aquí:
«El Ministro secretario de Estado en el ramo de Comercio y obras públicas, visto el artículo 14 del decreto de 9 de junio de 1806; considerando que en algunos pasajes del drama representado en el Teatro-Francés el 22 de Noviembre de 1832, con el título El Rey se divierte, se ultrajan las costumbres... (Violentos murmullos y risas irónicas en el fondo de la sala) hemos debido decretar y decretamos:
»Quedan prohibidas en adelante las representaciones del drama titulado El Rey se divierte.
»Dado en París á 10 de Diciembre de 1832.
»Firmado: Conde de Argout.»
(Arrecian los clamores y hasta se oyen algunos silbidos.)
Mr. Odilon Barrot: «Celebro haber provocado esta explicación; por lo menos tenemos ya una base en qué fundar el debate.
»Señores, creo que hay aquí una confusión extraña, y que Mr. de Argout se ha engañado lastimosamente sobre la naturaleza de sus facultades. Tres especies de intervenciones puede ejercer la autoridad en los teatros».
(Aquí llega á ser tal el tumulto en el vestíbulo que precede á la sala de audiencia, que es imposible oir al abogado.)
p. 257Mr. Chaix-d’Est-Ange: «Ruego al tribunal se sirva tomar medidas para que cese este ruido, que me impide seguir el hilo de la argumentación de mi adversario, á quien igualmente estorba».
El Presidente: «Si no se restablece el orden, me veré obligado á hacer evacuar la sala».
Mr. Odilon Barrot, dirigiéndose al público:
«Es difícil continuar una discusión, de suyo árida, en medio de esa agitación continua. Ruego al público se sirva escuchar, con paciencia á lo menos, las deducciones legales que voy á sacar de la legislación existente:
El Presidente: «¡Que se cierren las puertas!»
Voces del interior: «¡Nos estamos ahogando!»
Otras voces: «Mejor sería abrir las ventanas».
Mr. Odilon Barrot: «La primera intervención es la de la policía municipal. Si se turba el orden por la representación de una obra, si se teme el mismo desorden en las representaciones siguientes, concibo que la autoridad intervenga y tome sus medidas para que cese la causa de la perturbación.
»La segunda es la de la censura dictatorial que se ejercía en tiempos de la Convención y del Imperio y que existía aún durante la Restauración.
»La tercera es la influencia de protección y de subvención. La autoridad que subvenciona un teatro, bien puede intimarle órdenes de suspensión de determinadas obras so pena de retirarle su favor.
»Nosotros no estamos en ninguno de estos casos; por una anomalía que sin duda hará cesar muy pronto la ley de organización municipal de París, no hemos visto que el prefecto de policía, ejerciendo el poder municipal, pusiera término á las representaciones del drama. Tampoco es el ministro de Policía quien hap. 258 hecho uso de los derechos de censura; el ministro de Obras Públicas, ha venido á usurpar las atribuciones de su colega. Así, pues, ese pobre ministerio de la Gobernación... (Risas irónicas en la misma parte de la sala de que procede todo el ruido) ese pobre ministerio, ya tan mutilado, que hace incesantes esfuerzos por cubrir su desnudez y ver de recobrar alguna de las facultades que se le escapan, se ve desposeído de su derecho de policía en los teatros por la intrusión del ministro de Obras Públicas.
»Este ministro no ha podido intervenir sino de una manera: conminando á la empresa del Teatro-Francés con el sensible golpe de retirar la subvención que la ley de presupuestos concede á los teatros reales. Esta consideración no puede interesar al autor, ni menos influir en la decisión del tribunal. El teatro debe cumplir sus compromisos, aun á riesgo de perder la subvención. Al hacer el contrato debió medir todas sus consecuencias. ¿Sería admisible, en buena doctrina, la resistencia á cumplir un compromiso contraído á pretexto de que este compromiso no es del agrado de un protector, de un pariente cuya herencia se espera, ó cuya exheredación se teme?
»Yo, por mi parte, no profeso la opinión de la libertad absoluta del teatro: no es este lugar ni momento oportuno para entregarnos á teorías absolutas, sobre todo cuando no son necesarias; pero, en fin, la censura dramática, como toda otra censura, está abolida por la Constitución de 1830, uno de cuyos artículos dice textualmente que no podrá ser restablecida la censura. También hacia fines de aquel año, al presentar Mr. de Montalivet, ministro de la Gobernación entonces, un proyecto, que al fin no llegó á ser ley, sobre policía de teatros, decía en la exposición de motivos: La censura ha muerto.
»Pero lo que se querría restablecer no es la censurap. 259 preventiva, sino una censura mucho más peligrosa, la censura à posteriori, por decirlo así. Con esto se dejaría á una empresa de teatros hacer cuantiosos gastos en decoraciones y trajes, se dejaría también dar la primera representación y luégo, ex-abrupto, se prohibiría la obra. He aquí una disposición á que no hubiera debido someterse con tanta docilidad el Teatro-Francés. Por eso nos asombramos viendo que no esperó el 24 de Noviembre la orden que no se firmó hasta el 10 de Diciembre siguiente, contentándose con una simple intimación verbal, acaso con algunas palabras escapadas al ministro.
»La empresa del Teatro-Francés debe, pues, sufrir la pena de su conducta, de la infracción del contrato ajustado con nosotros, y esta infracción no puede resolverse sino indemnizando al autor de daños y perjuicios.
»Vivimos, señores, en una época singular, época de transición y confusión, como quiera que estamos bajo el imperio de cuatro ó cinco legislaciones sucesivas que se cruzan y contradicen unas á otras. Solamente los tribunales deben, en este arsenal de leyes, separar las armas que aún pueden servir de aquellas cuyo uso no es ya permitido. De esta manera os atendréis, señores magistrados, á la letra de la Constitución que proscribe toda clase de censura, así la de obras dramáticas, como la de obras impresas, y haciendo justicia á mi cliente, serviréis los intereses de la libertad.»
El Presidente: «El abogado del Teatro-Francés tiene la palabra.»
Mr. Víctor Hugo: «Ruego al Señor presidente se sirva concedérmela para después.»
El Presidente: «Podéis hacer uso de ella desde luégo.»
Mr. Víctor Hugo: «Preferiría hablar después de mis dos adversarios.»
Mr. Léon Duval, en nombre del Teatro-Francésp. 260 desarrolla conclusiones encaminadas á probar la incompetencia del Tribunal de comercio. Según él, la empresa no hubiera querido otra cosa que continuar las representaciones de una obra que le prometía abundantes ingresos; encender con las tempestades de la primera noche otras tempestades; pero tuvo que ceder á una necesidad imperiosa.
El tumulto llega á ser tan violento que es imposible continuar. Suenan voces de «¡Nos estamos ahogando! ¡Abrid las ventanas! ¡Aire! ¡Aire! ¡Que se evacue la primera sala!» Muchas señoras se retiran asustadas.
El Presidente: «Ya es difícil oir. Si se abren las ventanas, no oiremos una palabra.»
Muchas voces: «No podemos salir ni respirar. ¡Nos ahogamos!»
El Presidente: «Se va á suspender la audiencia momentáneamente para abrir las ventanas y evacuar la primera sala.»
(Aplausos en la parte del público más próxima al Tribunal. Murmullos en el vestíbulo.)
El tumulto sube de punto. Un piquete de guardias nacionales penetra en el recinto. La mayoría del público aplaude, sobre todo cuando ve que los guardias han tenido el cuidado de envainar bayoneta. La fuerza armada evacua el vestíbulo y algunos de los expulsados tararean la Marsellesa.
Los agentes de cambio y los comerciantes, que estaban ocupados en negocios de bolsa en la planta baja del edificio, pudieron creerse sorprendidos por un motín.
Por fin, se cierran las puertas vidrieras, como también las exteriores, para evitar que éntre más gente y continúa la audiencia á las dos y media.
El Presidente: «El Tribunal ha hecho cuanto le ha sido posible para que el público estuviera cómodamente. Si se reproduce el ruido se suspenderá la audiencia aplazando el acto para otro día.»
p. 261Mr. Léon Duval acaba su defensa, demostrando que la empresa del teatro ha cedido á fuerza mayor, y que aun sin tratar más que de la subvención, no se habría empeñado en una lucha en que inevitablemente hubiera sucumbido.
Víctor Hugo, á quien el presidente concede la palabra, manifiesta que desea ser el último.
Mr. Chaix-d’Est-Ange: «Sería lo más lógico acabar la defensa para contestar yo luégo de una vez á todos mis adversarios. De lo contrario, tendré necesariamente que replicar cansando dos veces al Tribunal y al público.»
Mr. Víctor Hugo: «Estoy dispuesto á hablar desde luégo.»[5].
[5] Omitimos este discurso que va íntegro antes del drama.
El discurso de Víctor Hugo fué seguido de ruidosos y repetidos aplausos procedentes del fondo de la sala y de afuera.
El Presidente: «Parte del público olvida que no es este un espectáculo.»
Mr. Chaix-d’Est-Ange: «Señores, dos cuestiones se agitan en este juicio; la una de competencia: se trata de saber si podéis apreciar un acto cuya regularidad os está conferida; la otra de fondo: trátase de saber si este acto es legal, regular, conforme con la Constitución y con la libertad que ésta consagra.
»Sobre la primera cuestión suscitada por mí mismo, debo entrar en algunos detalles. Debería prescindir de la segunda: incompetentes como sois, no debería examinar ante la jurisdicción consular si el acto de la autoridad administrativa es legal ó debe ser revocado. Pero ante todo, señores, hay un deber de conciencia y de honor que el abogado debe cumplir. No quiero dejar sin contestación los cargos que se han hecho aquí; no quiero que permanezca esta vergüenza y la rechap. 262zaré; porque la primera condición de mi presencia en la causa ha sido que si se dirigían inculpaciones á la autoridad cuya representación y defensa tomaba, tomaría la palabra sobre el fondo para probar ante los hombres de honor que la autoridad ha cumplido con su deber.
»Yo espero obtener de este público tan entusiasta por la causa de Mr. Víctor Hugo y tan amigo de la libertad, esa libertad de discusión que debe concederse á todos igualmente. Nadie se crea aquí con derecho á interrumpir á un abogado cuya lealtad é independencia nunca jamás han sido sospechosas. (Movimiento general de aprobación en la mayor parte del público.)
»Entro en el examen de la primera cuestión ó sea la de competencia. Hay principios que basta enunciar para que parezcan indiscutibles, y cuya fuerza resiste á toda contradicción. Así la opinión general, la experiencia de todos los tiempos, ha consagrado, de tal suerte que no es posible rebatirlo, el principio de la división de los poderes en todo gobierno bien ordenado.
»Existe el poder legislativo, encargado de hacer las leyes; el poder judicial, con la misión de aplicarlas, y el poder administrativo que cuida de su ejecución. Esta división no es nueva: el principio ha sido consagrado en leyes tan numerosas, en textos tan precisos que basta con enunciarlos.»
Después de haber citado las leyes de 1790 y 91, é invocado la autoridad de un venerable magistrado, Mr. Henrion de Pensey, añade el defensor:
«Todavía puedo oponer á mi adversario el testimonio de un colega suyo, el vizconde de Cormenin, el defensor ardiente é intrépido de la libertad.
»No hay que separarse, decía el vizconde, cuando no era más que barón... (Risas seguidas de violentos rumores en el fondo de la sala) no hay que separarse de este principio tutelar de la división de los poderes.
p. 263»Mi adversario ha sido el primero que os ha citado un juicio de este mismo Tribunal en la demanda relativa á Mrs. Fontan y Dupeuty sobre el Proceso del mariscal Ney. El Tribunal no sólo apoyó la desestimación de la demanda sobre el caso de fuerza mayor, resultante de la intervención de los gendarmes, sino que reconoció también la incompetencia de la jurisdicción comercial para pronunciar sobre un acto de administración. En aquella causa, como en esta, se había visto una especie de concierto entre los autores y la empresa teatral para someter al ministro á un juicio público.»
Mr. Odilon Barrot: «No nos acuséis de falta de franqueza. Nosotros no hemos sabido vuestra intervención hasta ahora, en la misma audiencia.»
Mr. Chaix-d’Est-Ange: «Os ruego que no me interrumpáis: bastante dificultad he tenido en dominar otras interrupciones de parte del público. Bien veis que no he podido pronunciar las palabras de moral y ultrajes á las costumbres sin excitar inconcebibles murmullos.
»Se ha invocado el juicio del 28 de Julio de 1830 en el asunto del Correo francés. Un juicio celebrado en medio de los combates y de los peligros, un juicio pronunciado desde lo alto de esa especie de trono, proclamó la ilegalidad de las ordenanzas del 25 de Julio. Fué un gran acto de valor, un acto de buenos ciudadanos; pero ¿vale citar en momentos de calma lo que ha pasado en tiempos de desorden? Los jueces que dictaron aquella providencia, eran como los guardias nacionales que ilegalmente también vestían su uniforme é iban á combatir por la libertad y por las leyes.
»No estamos ya, por fortuna, en aquella época, y sin embargo, Mr. Víctor Hugo tiene un pensamiento que no desampara: piensa Mr. Víctor Hugo que la orden que ha prohibido su drama vale á lo menos lo que lasp. 264 ordenanzas de Julio; piensa que para invalidar esa orden están las gentes dispuestas, ahora como entonces, á hacer un motín ó más bien una revolución. (Grandes rumores en la misma parte del público.) El autor mismo lo ha dicho en carta dirigida á los periódicos, y yo lo repito porque toda libertad debe rodear aquí al abogado que habla inspirado por su conciencia. (Aplausos y bravos en la mayoría del público.) Sí, Mr. Víctor Hugo ha escrito que quería ponerse entre el motín y el gobierno; ha tenido, pues, la generosidad de recomendar á la generosa juventud de los talleres y escuelas que no se subleven por él, que no hagan una revolución por su drama.
»En interés de la administración debería detenerme aquí; pero he anunciado que trataría la cuestión legal. Aquí no están de acuerdo mis adversarios: el cliente se revuelve contra toda clase de medidas preventivas y quiere, á lo menos antes de la representación, una libertad ilimitada; el defensor no es completamente de su opinión: la censura teatral, le parece cuestión muy delicada, y nos ha velado sus argumentos con esas nebulosidades de que su talento suele rodearse en la discusión (Risas); se ha hecho, por decirlo así, incoercible; nos ha rogado que le permitamos, á él, hombre político, no tomar partido, no decirnos el fondo de su pensamiento porque su pensamiento no es definitivo.
»Ahora bien: poneos de acuerdo, debo decir á mis adversarios. Si no queréis la censura, decidlo francamente; si la queréis, tened, hombres populares, tened el valor de decirlo con la misma franqueza, porque es dar pruebas de valor arrostrar las falsas opiniones del público y proclamar siempre y en todas partes la verdad.
»Por lo demás, no extraño esa vacilación de mi adversario. Cuando Mr. Barrot fué llamado, como miemp. 265bro del Consejo de Estado, á dar su parecer sobre la libertad teatral, reconoció la necesidad de la represión preventiva; sólo que no quería que quedara en manos de la policía. Uno de los prefectos que se han sucedido en este ramo desde la revolución, Mr. Vivien, era del mismo parecer. Que no se nos venga ahora presentando la censura dramática como una violencia con fractura á la Constitución; que Mr. Víctor Hugo con su lenguaje enérgico y pintoresco no se jacte de haber abofeteado un acto del poder con cuatro artículos de la Constitución.
»Todas las leyes sobre teatros están vigentes: todas fueron aplicadas bajo el régimen del Directorio, sin que se haya derogado una sola. Ni podía ser de otra manera. Una obra dramática puede pasar sin peligro en un punto y ofrecer en otros grandes inconvenientes. Suponed la tragedia de Carlos IX, la matanza de san Bartolomé, representada en el teatro de Nimes, en un país donde las pasiones, los odios entre católicos y protestantes subsisten todavía tan vivos, y juzgad, juzgad de sus efectos.
»De las tres clases de intervención de la autoridad en los teatros, de que os ha hablado mi adversario, la segunda, ó sea la censura, subsiste. Hablando de la primera, de la autoridad municipal, el abogado defensor ha incurrido en una contradicción, porque la ley de 1790 prohibe á los municipios inmiscuirse en la policía de los teatros. La influencia de las subvenciones no debiera haber sido tratada por un autor dramático.
»Sin embargo, insiste mi adversario; pretende que el ministro de la Gobernación y no el ministro de Fomento, es quien debería cuidar de la policía de los teatros, y ha llorado sobre ese pobre ministerio desposeído de una de sus más importantes atribuciones. Pues bien, la policía de los teatros está, como las subvenciones, en las atribuciones del ministro de Fomento,p. 266 y este ministro, no el de Gobernación, fué el traído á juicio en el asunto del Mariscal Ney.
»Pero se dice: ¿por qué no ha ejercido este ministro en la obra de Víctor Hugo la censura preventiva, la buena censura, que dice mi adversario? La razón es sencilla. El ministro se resistía á la censura, y dijo á Víctor Hugo. «No os pido el manuscrito del drama; pero dadme vuestra palabra de honor de que no contiene nada contrario á la moral.» La palabra de honor fué empeñada, y he aquí por qué fué permitida sin examen.»
Mr. Víctor Hugo: «Pido la palabra para contestar á esa aserción.» (Diversos rumores.)
Mr. Chaix-d’Est-Ange: «Los censores, convengo en ello, los censores matan la censura; á veces la hacen odiosa; pero tranquilizaos: la opinión pública y las costumbres son omnipotentes en Francia, y no estaría en el deseo ni en el poder del gobierno prohibir ni suspender la representación de una obra que no ofreciera ningún peligro para el orden ni para la moral. Haga Víctor Hugo una obra maestra (tiene bastante talento para hacerla), hable en ella de los beneficios de la libertad, como en otro tiempo hablaba de los beneficios de la Restauración, y si se le oponen dificultades, se le hará justicia.»
Mr. Odilon Barrot replica inmediatamente y recuerda los diferentes casos en que los tribunales han reconocido la ilegalidad de actos administrativos. Tal fué el principio de la sentencia del Tribunal de casación sobre las ordenanzas de policía que mandaba poner colgaduras en las ventanas para la procesión del Corpus.
Así, los tribunales tienen siempre el derecho de apreciar los actos de que se hace derivar jurisprudencia, y el de decidir si estos actos toman su fuerza de la ley y si se puede fundar un juicio en ellos.
p. 267«Se ha tenido el valor y estaba por decir la audacia, añade Odilon Barrot, de ver en el juicio relativo al impresor Chantpie y al editor del Diario del Comercio una especie de sedición. Como ciudadanos, como hombres tenéis sin duda el deber de resistiros á los actos de opresión; pero cuando vestimos la toga, cuando ejercemos una función pública, cuando estamos instituídos para hacer respetar las leyes, nos guardamos de violarlas, y es hacer una injuria al tribunal suponer que á ojos vistas, á presencia del pueblo ha violado las leyes en cualquiera ocasión. No, señores, el Tribunal de Comercio no ha violado las leyes en el juicio de Chantpie y su gloria es tanto mayor cuanto que ha tenido á raya la arbitrariedad del poder hasta el último límite de sus facultades, manteniendo el respeto á las leyes con su propio respeto.»
Finalmente, el defensor calificó de orden póstuma la prohibición notificada al Teatro-Francés, el 10 de Diciembre por el ministro de Fomento. No es menos cierto que negándose el 24 de Noviembre anterior, á seguir representando el drama, el Teatro-Francés ha infringido el convenio entre él y Víctor Hugo, por lo cual no puede alegar excepción de fuerza mayor.
Mr. Víctor Hugo: «Voy á decir solamente algunas palabras.»
El Presidente: «La cuestión ha sido bastante discutida.»
Mr. Víctor Hugo: «Un pasaje del discurso de Mr. Chaix-d’Est-Ange me proporciona la ocasión de hacer constar un hecho de que no he hablado porque me es honroso, y no creo deber alegar ciertos hechos que me honran. He aquí lo que pasó:
»Antes de la representación de mi drama, advertido por la empresa del Teatro-Francés de que Mr. Argout quería censurarlo, fuí á verle, y le dije entonces, como un ciudadano al ministro, que no le reconocía elp. 268 derecho de censurar una obra dramática, que este derecho estaba abolido, á mi modo de ver, por la Constitución: añadí que si pretendía censurar mi obra, la retiraría inmediatamente, y que á él le correspondía ver si no habría en esto para la autoridad una consecuencia más enojosa que en permitir la representación de mi obra sin haberla censurado.
»Me dijo entonces Mr. Argout que su opinión era muy distinta sobre la materia, y que en su calidad de ministro se creía en el derecho de censurar una obra dramática, pero que teniéndome por un hombre de honor, incapaz de hacer obras de alusiones ó inmorales, consentía con mucho gusto en que mi obra no fuese censurada.
»Repliqué al ministro que yo no tenía nada que pedirle, que era un derecho el que pretendía ejercer. Mr. de Argout no se opuso á que se representara el drama y renunció á la facultad que en su sentir tenía.
»Esto, ni más ni menos, es lo que ha pasado, é invoco aquí el testimonio de un hombre de honor, presente en la audiencia, el cual no me desmentirá. Si M. de Argout hubiera insistido en censurar mi obra, luégo al punto la hubiera yo retirado del teatro. Declaro que una comisión de la empresa fué á verme aquella misma mañana para rogarme que no la retirara en el caso de que el ministro hubiera querido censurarla. Insistí en mi resolución de no someterme á la censura y no he querido nunca abandonar mi derecho.
»Es un hecho que hubiera podido referir minuciosamente en mi discurso, y tengo la certeza de haberme atraído las simpatías del Tribunal y del público. Pero ya que el abogado de la parte contraria lo ha traído al debate, puedo á lo menos jactarme ahora de él sin inmodestia.»
Mr. Chaix-d’Est-Ange: «Lo que yo he aducido, erap. 269 necesario á la defensa bajo el doble respecto del hecho y del derecho. No era inútil contestar á la aserción de que el ministro no había cuidado de ejercer la censura preventiva antes de la representación. He explicado por qué no insistió en su derecho; no insistió porque tenía bastante confianza en el honor y en la lealtad de Mr. Víctor Hugo para estar persuadido de que no había en su drama ningún ultraje á las costumbres.»
El Presidente: «El tribunal pasa á deliberar para pronunciar su fallo dentro de quince días.»
Se levantó la sesión á las seis menos cuarto.
La multitud, que llenaba el local y todas las avenidas, esperó á Víctor Hugo para saludarle y le aplaudió ruidosamente á su paso.

p. 271
TRILOGÍA CON UN PRÓLOGO DE SU AUTOR
p. 273


En tiempo de Esquilo, la Tesalia era un lugar siniestro. Antiguamente existieron en ella gigantes, y había entonces fantasmas. El viajero que se arriesgaba á pasar Delfos allende y salvaba los vertiginosos bosques del monte Cnemis, creía ver por donde quiera, cerrada la noche, abrirse y fulgurar los ojos de los cíclopes sepultados en las lagunas del Esperquio; las tres mil llorosas oceánidas se le aparecían en tropel en el nublado cielo del Pindo; en los cien valles del Eta encontraba las profundas huellas y los horribles codos de los cien brazos de los hecatónquiros que en otro tiempo cayeron en sus rocas; contemplaba con religioso estupor la señal de las crispadas uñas de Encélado en el costado de Polión. No veía en el horizonte al inmenso Prometeo acostado, como una montaña en otra montaña, sobre cimas rodeadas de tempestades, porque los dioses le habían hecho invisible; pero al través del ramaje de las añosas encinas, llegaban á sus oídos los lamentos del coloso, y oía á intervalos los duros picotazos del monstruoso buitre en los sonoros granitos del monte Otris. Muy á menup. 274do salía del monte Olimpo un rumor de trueno y en aquellos momentos veía el espantado viajero levantarse hacia el Norte, en los resquebrajados montes Cambunios, la deforme cabeza del gigante Hades, dios de las tinieblas interiores; al Oriente, más allá del monte Osa, oía mugir á Ceto, la mujer-ballena; y al Occidente, por encima del monte Calídromo, al través del mar de los Alciones, un viento lejano procedente de Sicilia le traía el horrísono ladrido de la vorágine Escila. Los geólogos no ven hoy en la trastornada y revuelta Tesalia, más que el sacudimiento de un terremoto y el paso de las aguas diluvianas; mas para Esquilo y sus contemporáneos, aquellas asoladas llanuras, aquellos descuajados bosques, aquellos peñascos arrancados y rotos, aquellos lagos trocados en pantanos, aquellas montañas derribadas é informes, eran algo más formidable aún que una tierra devastada por un diluvio ó removida por los volcanes; era el espantable campo de batalla donde los Titanes habían luchado contra Júpiter.
Lo que la fábula inventó, lo reproduce á las veces la historia. La ficción y la realidad suelen sorprender nuestro espíritu con los singulares paralelismos que en ellas descubre. Así,—á menos, sin embargo, que no se busquen en países y en hechos que pertenecen á la historia esas impresiones sobrenaturales, esas exageraciones quiméricas que los ojos de los visionarios prestan á los hechos puramente mitológicos; admitiendo el cuento y la leyenda, pero conservando el fondo de realidad humana que falta á las gigantescas máquinas de la antigua fábula;—hay en Europa hoy un paraje que, relativamente, es para nosotros, desde el punto de vista poético, lo que era la Tesalia para Esquilo, esto es, un campo de batalla memorable y prodigioso. Ya se adivinará que aludimos á las orillas del Rhin. Allí, en efecto, como en Tesalia, todop. 275 está herido del rayo, asolado, arrancado, destruído. No hay una roca que no sea una fortaleza, ni una fortaleza que no sea una ruina: el exterminio ha pasado por allí; pero este exterminio es de tal manera grande, que se conoce que el combate ha sido colosal. Allí, en efecto, seis siglos há, otros titanes lucharon contra otro Júpiter. Estos titanes son los burgraves; este Júpiter es el emperador de Alemania.
El que escribe estas líneas, y perdónesele que explique aquí su pensamiento, el cual ha sido por otra parte tan bien comprendido, que se limita hoy á repetir lo que otros han dicho antes y mucho mejor que él; el que escribe estas líneas había entrevisto, mucho tiempo há, lo que hay de nuevo, extraordinario y profundamente interesante para nosotros, pueblos nacidos de la Edad media, en la guerra de los titanes modernos, menos fantástica, pero tan grandiosa acaso como la guerra de los antiguos titanes. Los titanes son mitos; los burgraves son hombres. Hay un abismo entre nosotros y los titanes hijos de Urano y de Gea; no hay entre los burgraves y nosotros más que una serie de generaciones: nosotros, naciones ribereñas del Rhin, venimos de ellos, son nuestros padres. De aquí entre ellos y nosotros aquella cohesión íntima, aunque lejana, que hace que, admirándolos porque son grandes, los comprendamos porque son reales. Así, la realidad que despierta el interés, la grandeza que da la poesía, la novedad que apasiona á la multitud son las fases del triple aspecto bajo el cual podía ofrecerse á la imaginación de un poeta la lucha de los burgraves contra el emperador.
El autor de estas páginas estaba ya preocupado de este gran asunto, que de mucho tiempo atrás, como hemos dicho, solicitaba interiormente su pensamiento, cuando una casualidad le condujo, hace algunos años, á las orillas del Rhin. La parte del público que tiene áp. 276 bien seguir sus trabajos con algún interés, habrá acaso leído el libro intitulado El Rhin, y sabrá por consiguiente que este viaje de un oscuro pasajero no fué más que un largo y fantástico paseo de anticuario y soñador.
Sin dificultad puede adivinarse la vida que hacía el autor en aquellos parajes, poblados de recuerdos. Vivía allí más bien entre las piedras del tiempo pasado que entre los hombres del tiempo presente. Todos los días, con aquella pasión que comprenderán los arqueólogos y los poetas, estudiaba algún antiguo edificio arruinado; iba y venía, trepaba á las montañas y á las ruinas, rompía los espinos con los piés, apartaba con la mano las cortinas de yedra, escalaba los ruinosos muros, y allí, solo, pensativo, olvidándolo todo, entre pájaros parleros, y á los rayos del sol matinal, sentado en algún basalto enmohecido, ó bien hundido hasta las rodillas en las altas yerbas cubiertas de rocío, descifraba una inscripción romana ó medía el vuelo de una ojiva, mientras la vegetación de las ruinas alegremente movida por el viento sobre su cabeza, derramaba una lluvia de flores. Á las veces, por la tarde, en el momento en que el crepúsculo robaba su forma á las colinas y daba al Rhin la siniestra blancura del acero, tomaba el sendero de la montaña, cortado á trechos por alguna escalera de lava y pizarra y subía hasta el desmantelado burgo. Solo allí, como por la mañana, más solo si cabe (porque ningún cabrero se hubiera atrevido á andar por aquellos vericuetos á horas en que todas las supersticiones son pavorosas), perdido en la oscuridad, se dejaba llevar de aquella profunda tristeza que se desliza en el alma, cuando á la caída de la tarde se halla uno en alguna altura desierta entre las estrellas de Dios que se encienden espléndidamente sobre nuestras cabezas, y las pobres estrellas del hombre, que se encienden también en las míseras cabañasp. 277 desparramadas á nuestros piés. Luégo, pasaban las horas, y más de una vez dieron las doce de la noche en todos los campanarios del valle, y él estaba aún allí, de pié en alguna brecha del castillo, pensando, mirando, examinando la actitud de la ruina, estudiando, testigo importuno acaso, lo que la naturaleza hace en la soledad y en las tinieblas; escuchando, en medio del hormigueo de los animales noctívagos, todos esos rumores singulares de que la leyenda ha hecho voces; contemplando en el ángulo de las salas y en la profundidad de los corredores todas esas formas vagamente dibujadas por la luna y por la sombra de que ha hecho espectros la leyenda. Como se ve, sus días como sus noches estaban llenos de la misma idea, y procuraba arrebatar á las ruinas cuánto podían enseñar á un pensador.
Fácilmente se comprenderá que en medio de sus contemplaciones y melancolías se representaran en su espíritu los burgraves. Lo repetimos, lo que hemos dicho de la Tesalia al principio puede decirse del Rhin: en otro tiempo tuvo gigantes; hoy tiene fantasmas, y estos fantasmas se le aparecieron al autor. De los castillos que hay en las colinas, pasaron sus meditaciones á los castellanos que viven en la crónica, en la leyenda y en la historia. Tenía á la vista los edificios y hubo de figurarse á los hombres: por la concha se puede conocer el molusco; por la casa el habitante. ¡Y qué casas los burgos del Rhin, y qué habitantes los burgraves!... Aquellos grandes caballeros tenían tres armaduras: la primera era de valor, era el corazón; la segunda, de acero, era su vestido; la tercera, de granito, era su fortaleza.
Un día, después de visitar el autor las derruídas ciudadelas que erizan el Wisperthal, dijo para sí que había llegado el momento; díjose, sin olvidar lo poco que es y lo poco que vale, que de aquel viaje habíap. 278 de sacar una obra, que de aquella poesía había de salir un poema. La idea que le vino en mientes no carecía de cierta grandeza, según cree. Hela aquí pues:
Reconstruir con el pensamiento en toda su amplitud y en todo su poder uno de aquellos castillos en que los burgraves, iguales á los príncipes, vivían una vida casi real. «En los siglos XII y XIII, dice Kohlrausch, el título de burgrave iba en categoría inmediatamente después del título de rey[6].» Presentar en el burgo las tres cosas que contenía: una fortaleza, un palacio, una caverna; en este burgo, así abierto en toda su realidad á la sorprendida vista del espectador, instalar y hacer vivir juntas y de frente cuatro generaciones, el abuelo, el padre, el hijo y el nieto; hacer de toda esta familia como el símbolo palpitante y completo de la expiación; poner sobre la cabeza del abuelo el crimen de Caín, en el corazón del padre los instintos de Nemrod, en el alma del hijo los vicios de Sardanápalo, y dejar entrever que el nieto pudiera muy bien un día cometer el crimen por pasión á la vez como su bisabuelo, por ferocidad como su abuelo y por corrupción como su padre; presentar al abuelo sumiso á Dios, y el padre al abuelo; levantar al primero con el arrepentimiento, y al segundo con la piedad filial, de modo que el abuelo pueda ser augusto, y el padre grande, mientras las dos generaciones que les siguen, amenguadas por sus crecientes vicios, van hundiéndose más y más en las tinieblas; poner de esta manera delante de todos la inmensa escala moral de la degradación de las razas, que debiera ser el ejemplo vivo eternamente expuesto á la vista de todos los hombres, y que no ha sido hasta aquí entrevisto desgraciadamente sino por los soñadores y poetas; dar forma áp. 279 esta lección de los sabios, hacer de esta abstracción filosófica una realidad palpable, interesante, útil; he aquí la primera parte y, por decirlo así, la primera fase de la idea que le ocurriera. Por lo demás, no se le suponga la presunción de exponer en estas líneas lo que cree haber hecho; limítase á explicar lo que ha querido hacer. Dicho esto de una vez para siempre, continuemos.
[6] Tomo I. Época 4.ª. Casa de Suabia.
En semejante familia, así expuesta á todas las miradas, deben intervenir, para que la enseñanza sea completa, dos grandes y misteriosos poderes, la fatalidad y la providencia: la fatalidad que puede castigar, la providencia que puede perdonar. Cuando la idea que acaba de desenvolver ocurrió al autor, pensó desde luego que esta doble intervención era necesaria para la moralidad de la obra. Pensó que era menester que en aquel palacio lúgubre, inexpugnable y omnipotente, poblado de hombres de guerra, rebosando de príncipes y soldados, se viera errante entre las orgías de la gente moza y las negras melancolías de los ancianos, la gran figura de la servidumbre; que era preciso que esta figura fuera una mujer, porque sólo la mujer, manchada de cuerpo y alma, puede representar la esclavitud completa; y, en fin, que era necesario que esta mujer, que esta esclava, vieja, lívida, encadenada, salvaje, como la naturaleza que sin cesar contempla, fiera como la venganza que día y noche medita, teniendo en el corazón la pasión de las tinieblas, esto es, el odio, y en el espíritu la ciencia de las tinieblas, es decir, la magia, personificara la Fatalidad. Pensó por otra parte que, si era necesario que se viera la servidumbre arrastrada á los piés de los burgraves, lo era también que brillara por encima de ellos la soberanía; que era asimismo necesario que en medio de aquellos príncipes bandidos, apareciera un emperador; que en una obra de este género, si el poeta, para pintarp. 280 una época, tenía el derecho de tomar de la historia lo que la historia enseña, tenía igualmente, para mover sus personajes, el de emplear lo que la leyenda autoriza: que sería bueno acaso despertar por un momento y hacer salir de las misteriosas profundidades en que está sepultado el glorioso Mesías militar que aún está esperando Alemania, el héroe imperial de Kaiserslautern, el Júpiter del siglo XII, Federico Barbaroja. Pensó, en fin, que quizá hubiera alguna grandeza en que, mientras una esclava representaba la Fatalidad, un emperador personificara la Providencia. Estas ideas germinaron en su espíritu y pensó que disponiendo de esta suerte las figuras que habían de encarnar su pensamiento, podría en el desenlace, grande y moral conclusión, en su sentir á lo menos, hacer que la Fatalidad fuera aniquilada por la Providencia, la esclava por el emperador, el odio por el perdón.
Como en toda obra, por sombría que sea, ha de haber un rayo de luz, es decir, amor, todavía pensó que no era bastante bosquejar el contraste de los padres y de los hijos, la lucha de los burgraves y del emperador, el encuentro de la Fatalidad y la Providencia; que era menester también pintar dos corazones que se amaran, y que una pareja casta y llena de abnegación, puesta en el centro de la obra, irradiando al través de todo el drama, debía ser el alma de la acción dramática.
Porque esto es, en nuestro concepto, una condición suprema. Como quiera que sea el drama, ahora contenga una leyenda, ahora una historia ó un poema, preciso es ante todo que contenga la naturaleza y la humanidad. Haced, si queréis, porque es derecho soberano del poeta, haced que anden estatuas en vuestros dramas, haced que se arrastren en ellos hasta tigres; pero entre estas estatuas y estos tigres ponedp. 281 hombres. Inspiraos en el terror, pero inspiraos también en la piedad. Bajo estas garras de acero, bajo estos piés de piedra, triturad el corazón humano.
Con esto, la historia, la leyenda, el cuento, la realidad, la naturaleza, la familia, el amor, las costumbres ingenuas, las fisonomías salvajes, los príncipes, los soldados, los aventureros, los reyes, patriarcas como en la Biblia, cazadores de hombres como en Homero, titanes como en Esquilo, todo se ofrecía á la vez á la deslumbrada imaginación del autor en el vasto cuadro que había que pintar, y se sentía irresistiblemente arrastrado hacia la obra que meditaba, deplorando sólo que tan grande asunto no hubiera encontrado un gran poeta. Porque había aquí de cierto propicia ocasión para una creación majestuosa; con semejante asunto se podía mezclar á la pintura de una familia feudal la de una sociedad heróica, tocar á la vez con ambas manos en lo sublime y en lo patético, comenzar por la epopeya y concluir por el drama.
Después de haber bosquejado este poema en su pensamiento, como acaba de indicarlo y teniendo siempre á la vista su inferioridad subjetiva, hubo de pensar el autor en la forma que había de darle. En su opinión, el poema debe tener la misma forma del asunto. La regla: Neve minor, neu sit quinto, etc., no tiene á sus ojos sino un valor relativo. Los griegos no tenían idea de ello, y las más imponentes obras maestras de la tragedia propiamente dicha están fuera de esta supuesta ley. La verdadera ley es ésta: toda obra de ingenio ha de nacer con el corte particular y las divisiones especiales que lógicamente le da la idea que él mismo encierra. Aquí, lo que el autor quería pintar y poner en el punto culminante de su obra, entre Barbaroja y Guanhumara, entre la Providencia y la Fatalidad, era el alma del antiguo burgrave centenario Job el Maldito, aquella alma que ya á las puertas del sepulcro,p. 282 no mezcla con su incurable melancolía más que un triple sentimiento: la casa, la Alemania, la familia. Estos tres sentimientos daban á la obra su división natural. El autor resolvió, pues, dividir su drama en tres partes. Y, en efecto, si se quieren reemplazar por un momento en la mente los títulos actuales de estos tres actos, los cuales no expresan más que el hecho exterior, con títulos más metafísicos que revelen el pensamiento interior, se verá que cada una de estas tres partes corresponde á uno de los tres sentimientos fundamentales del antiguo caballero alemán: la casa, la Alemania, la familia. La primera parte podría intitularse la Hospitalidad, la segunda la Patria, y la tercera la Paternidad.
Una vez resuelta la división y forma del drama, propúsose el autor escribir en la portada de la obra, cuando estuviera concluída, la palabra trilogía. Aquí, como en cualquiera otra parte, trilogía significa única y esencialmente poema en tres cantos, ó drama en tres actos. Al emplearla sólo quería el autor despertar un gran recuerdo, glorificar, en cuanto estaba de su parte, con este tácito homenaje, al antiguo poeta de la Orestiada, que desconocido de sus contemporáneos, decía con altiva tristeza: Yo consagro mis obras al tiempo; y también acaso indicar al público con esta referencia, bien temible por otra parte, que lo que el grande Esquilo había hecho por los titanes, se atrevía él, poeta por desgracia muy inferior á tan grandioso empeño, hacerlo ó procurarlo por los burgraves.
Por lo demás, el público y la prensa (la voz del público) han tenido generosamente en cuenta, no el talento, sino la intención. Todos los días esa multitud inteligente y simpática que de tan buena voluntad concurre al glorioso teatro de Corneille y de Molière, va á buscar en esta obra, no lo que el autor ha puesto en ella, sino lo que á lo menos ha intentado poner.p. 283 Está orgulloso de la atención persistente y seria de que el público tiene á bien rodear sus trabajos, por insuficientes que sean, y sin repetir aquí lo que ha dicho ya en otra parte, comprende que esta atención está para él llena de responsabilidad. Hacer constantes esfuerzos por lo grande, dar á los espíritus lo verdadero, á las almas lo bello, el amor á los corazones, no ofrecer nunca á las multitudes un espectáculo que no sea una idea: he aquí lo que el poeta debe al pueblo. La misma comedia, cuando se mezcla con el drama, debe contener una lección y tener su filosofía. En nuestros días el pueblo es grande, y para ser comprendido de él debe el poeta ser sincero. Nada está más cerca de lo grande que lo honrado.
El teatro debe hacer del pensamiento el pan de la multitud.
Una palabra más para concluir. Los Burgraves no son, como han creído algunas personas, excelentes por otra parte, una obra de pura fantasía, el producto de un caprichoso arranque de la imaginación. Lejos de esto: si una obra tan incompleta valiera la pena de ser discutida desde este punto de vista, se sorprenderían acaso muchas personas al saber que en el pensamiento del autor ha habido otra cosa muy distinta de un capricho de la imaginación en la elección de este asunto, como en todos los que hasta el día ha elegido, si se le permite decirlo. En efecto, existe hoy una nacionalidad europea, como había en tiempo de Esquilo, Sófocles y Eurípides una nacionalidad griega. El grupo íntegro de la civilización, cualquiera que fuese y cualquiera que sea, ha sido siempre la patria del poeta. Para Esquilo era Grecia, para Virgilio el mundo romano, para nosotros es la Europa. Allí donde está la luz se siente la inteligencia en su centro y su centro está allí. Así, pues, guardando la necesaria proporción, y suponiendo que sea permitido comparar lo que de suyo esp. 284 pequeño con lo que es grande esencialmente; si refiriendo Esquilo la lucha de los Titanes, hacía en otro tiempo para la Grecia una obra nacional, el poeta que refiere la lucha de los Burgraves hace hoy para Europa una obra igualmente nacional, en el mismo sentido y con la misma significación. Cualesquiera que sean las antipatías momentáneas y los celos de fronteras, todas las naciones cultas pertenecen al mismo centro y están indisolublemente ligadas entre sí por una profunda y secreta unidad. La civilización nos concede á todos unas mismas entrañas, el mismo espíritu, la misma tendencia, el mismo porvenir. Fuera de esto, Francia, que presta á la civilización misma su lengua universal y su soberana iniciativa; Francia, aun cuando nos unimos á Europa en una especie de grande nacionalidad, no deja de ser nuestra primera patria, como Atenas era la primera patria de Esquilo y de Sófocles. Estos eran atenienses como nosotros somos franceses, y nosotros somos europeos como ellos eran griegos.
Esto merece la pena de ser desarrollado, y el autor acaso lo haga un día. Cuando lo haya hecho, se comprenderá mejor el conjunto de las obras que ha producido hasta aquí, se abarcará su pensamiento y se comprenderá su cohesión. Entre tanto, lo dice y se complace en repetirlo, la civilización entera es la patria del poeta. Esta patria no tiene otra frontera que la línea sombría y fatal en que comienza la barbarie.
Esperemos que algún día el globo entero será civilizado, y á todos los puntos de la mansión humana habrá llegado la luz; entonces se habrá cumplido el magnífico ensueño de la inteligencia: tener por patria el mundo y por nación la humanidad.
25 de Marzo de 1843.
p. 285
Los Burgraves
p. 286
PERSONAJES
| JOB, burgrave de Heppenheff. | ||||
| MAGNO, hijo de Job, burgrave de Wardeck. | ||||
| HATTO, hijo de Magno, marqués de Verona, burgrave de Nollig. | ||||
| GORLOIS, hijo de Hatto (bastardo), burgrave de Sareck. | ||||
| FEDERICO DE HOHENSTAUFEN. | ||||
| OTBERTO. | ||||
| EL DUQUE GERARDO de Turingia. | ||||
| GILISA, margrave de Lusacia. | ||||
| PLATÓN, margrave de Moravia. | ||||
| LUPO, conde de Mons. | ||||
| CADWALLA, burgrave de Okenfels. | ||||
| DARÍO, burgrave de Lahneck. | ||||
| LA CONDESA REGINA. | ||||
| GUANHUMARA. | ||||
| EDUVIGIS. | ||||
| CARLOS | Estudiantes. | Esclavos. | ||
| HERMAN | ||||
| CINULFO | ||||
| HAQUIN | Mercaderes y burgueses |
|||
| GONDICARIO | ||||
| TEUDON | ||||
| KUNZ | ||||
| SWAN | ||||
| PÉREZ | ||||
| JOSIO, soldado | ||||
| EL CAPITÁN del burgo. | ||||
| UN SOLDADO. | ||||
Heppenheff.—120...
p. 287

EL ABUELO
La antigua galería de retratos señoriales del burgo de Heppenheff. Esta galería, que era circular, se extendía al rededor del castillo y se comunicaba con lo demás del edificio por cuatro grandes puertas situadas á los cuatro puntos cardinales. Al levantarse el telón, se descubre parte de esta galería que se pierde por detrás del muro circular del castillo. Á la izquierda, una de las cuatro grandes puertas de comunicación. Á la derecha, otra puerta alta y ancha que da paso al interior, levantada sobre tres gradas é inmediata á una puerta falsa. En el fondo, una galería romana abovedada con pilares bajos y capiteles rasos que sostienen un segundo piso practicable que se comunica con la galería por una gran escalera de seis gradas. Al través de estas amplias arcadas, se ve el cielo y lo demás del castillo en cuya más alta torre flota al viento una inmensa bandera negra. Á la izquierda de la puerta grande de dos hojas, una ventanilla cerrada con una vidriera de colop. 288res. Cerca de la ventana una poltrona. Toda la galería tiene el aspecto ruinoso é inhabitable. Las paredes y las bóvedas de piedra en las que se distinguen algunos vestigios de frescor están verdosas y enmohecidas por las filtraciones de las lluvias. Los retratos colgados en los muros de la galería están todos vueltos del revés, es decir de cara á la pared.
Al levantarse el telón, está anocheciendo. La parte del castillo que se ve por las arquivoltas del fondo, parece iluminado interiormente, bien que sea aún de día. Óyese hacia esta parte del burgo són de trompetas y clarines, y á intervalos canciones entonadas por robustas voces al sonsonete de los vasos. Más cerca suena ruido de hierros, como si alguna gente encadenada fuera y viniera por la parte no visible de la galería.
Una mujer, sola, vieja, medio oculta bajo un largo velo negro, vestida con un saco de pardo sayal en andrajos, sujeta con una cadena que se agarra con doble anillo á su cintura y á su descalzo pié y un collar de hierro á la garganta, se apoya en la puerta grande y parece escuchar los cantos de la inmediata pieza.
GUANHUMARA, sola, escuchando.
(Canto dentro):
(Trompetas y clarines.)
Guanhumara.—Muy alegres están los príncipes. Todavía dura el festín. (Mirando á la otra parte del teatro.) Los cautivos trabajan bajo el látigo desde el alba. Allá el ruido de la orgía; acá el ruido de los hierros. (Mirando hacia la puerta de la derecha.) Allí, el padre y el abuelo, pensativos y cargados de años, buscando la sombría huella de todo lo que han hecho, meditando en su vida y en su raza, contemplando á solas y lejos de las triunfantes risas, sus maldades aún menos horribles que sus hijos. En su prosperidad hasta hoy completa, ¡cuán grandes son! Los marqueses de las fronteras, los condes soberanos, los duques, hijos de los reyes godos, se inclinan ante ellos como si fueran iguales. El burgo, henchido de tocatas, canciones y gritería, se alza inaccesible hasta las nubes. Miles de soldados, bandidos de fulgurantes ojos, vigilan por todas partes con el arco en una mano, la lanza en otra y la espada entre los dientes. Todo protege y defiende este antro aborrecible. Sola, en un desierto rincón de este formidable castillo, vieja, desconocida, débil, con la cadena al pié y el collar á la garganta, desarrapada y triste, se arrastra la pobre esclava... Pero ¡oh príncipes, temblad! ¡Esta esclava es el odio!
(Retírase al fondo y sube las gradas de la galería. Entra por la derecha una cuadrilla de esclavos encadenados trayendo en la mano las herramientas del trabajo. Apoyada en un pilar Guanhumara, los mira pensativa. Por los vestidos sucios y desgarrados de los cautivos se infieren aún sus antiguas profesiones.)
p. 290

LOS ESCLAVOS
(Kunz, Teudon, Haquin, Gondicario, burgueses y mercaderes, con barbas canosas; Josio, veterano; Herman, Cinulfo, Carlos, estudiantes de la Universidad de Bolonia y de la escuela de Maguncia; Swan (ó Suenon) negociante de Lubeck. Los cautivos se adelantan en grupos, separados por clases, quedando solo el soldado. Los viejos, abrumados de fatiga y de dolor. Durante esta escena y las dos siguientes, continúan á intervalos los cantos de la sala inmediata.)
Teudon (dejando su herramienta y sentándose en una grada).—Por fin llega la hora del descanso. ¡Oh! ¡Cuán fatigado estoy!
Kunz.—¡Ah! Yo era libre y rico y ahora...
(Agitando su cadena.)
Gondicario (apoyado en un pilar).—¡Ah!
Cinulfo (Mirando á Guanhumara que cruza la galería.)p. 291—Quisiera que alguien me dijese á quién espía esta buena mujer.
Swan (bajo á Cinulfo).—Hace algún tiempo fué apresada con unos mercaderes de San Galo por la gente del burgo. No sé nada más.
Cinulfo.—Me es indiferente. Pero mientras á nosotros se nos sujeta, á ella la dejan andar libre.
Swan.—Ha curado de una fiebre maligna á Hatto, el mayor de los nietos.
Haquin.—Al burgrave Rollon le mordió el otro día una sierpe en el pié y ella también le curó.
Cinulfo.—¿De veras?
Haquin.—Tengo para mí que es una hechicera.
Herman.—¡Cá!... Una loca.
Swan.—La verdad es que posee mil secretos, y no sólo ha curado á Rollon y Hatto, sino también á Elio, Knud y Azzo, los leprosos de que huía todo el mundo.
Teudon.—Algo muy grave maquina esa mujer. Yo estoy, no lo dudéis, en que trae algún negro proyecto entre cejas, de acuerdo con los tres leprosos, que le son muy afectos. En todos los rincones se les encuentra juntos, como tres perros que siguieran á una loba.
Haquin.—Ayer, sin ir más lejos, estaban los cuatro en el cementerio en la habitación de los leprosos. Ellos se ocupaban en hacer un ataúd; ella, bien arremangada, agitaba un vaso, cantando bajo como si arrullara y adormeciera á un niño, y componía un filtro con huesos de muerto.
Swan.—Y esta noche pasada divagaban por ahí. La noche estaba clara y daba en verdad miedo ver á los leprosos enmascarados y á la vieja con su largo velo. Yo estaba desvelado y pude verlos.
Kunz.—Presumo que tienen algún escondrijo en los subterráneos. El otro día se dirigían á un gran muro, taciturnos y malhumorados los cuatro; desvié yo lap. 292 vista por no estorbar, y cuando miré otra vez, habían desaparecido: se habían deslizado por debajo del muro.
Haquin.—Esos leprosos y hechizados me importunan.
Kunz.—Era junto á la Cueva Perdida.
Herman.—Los leprosos sirven á la que los ha curado;... nada más natural.
Swan.—Pero en vez de los leprosos y del perverso Hatto, á quien debiera curar en el castillo sería á la amable niña, prometida de Hatto, la sobrina del anciano Job.
Kunz.—¿Regina? ¡Dios la bendiga! Es un ángel.
Herman.—Muriéndose está.
Kunz.—Es lástima. El horror á Hatto la mata.
Teudon.—¡Pobre niña!
(Guanhumara atraviesa el fondo del teatro.)
Haquin.—Aquí está otra vez la vieja. Verdaderamente me espanta. Todo en ella, su porte, su tristeza, su mirada penetrante, clara y repulsiva á la vez, su ciencia sin fondo, en la que creo, en verdad me da miedo.
Gondicario.—¡Maldito sea este burgo!
Teudon.—¡Cuidado!
Gondicario.—Á esta galería no vienen nunca nuestros amos; y además están de fiesta y lejos de nosotros. ¿Quién ha de oirnos?
Teudon (bajando la voz é indicando la puerta del castillo).—Allí están los dos.
Gondicario.—¿Quiénes?
Teudon.—Los ancianos, el padre y el hijo. Cuidado, te digo. Excepto Regina, que reza con ellos alguna vez,—lo sé por la nodriza Eduvigis,—excepto ese Otberto, joven aventurero que vino el año pasado á prestar servicio en el castillo y á quien el abuelo, castigado en su descendencia, estima por su lealtad, nadie abre esa puerta ni entra nadie aquí. El anciano está allá solo enp. 293 su antro. En otro tiempo enviaba carteles de desafío al mundo entero; veinte condes y otros tantos duques, sus hijos, sus nietos, cinco generaciones cuyo reino es la montaña, rodeaban como á un rey al patriarca bandido. Pero ya la edad le ha quebrantado y está fuera de combate. Allá está aislado y triste bajo su dosel de brocado, si bien su hijo el viejo Magno, de pié y respetuoso ante él, le tiene su antigua lanza. Se le pasan los meses enteros en silencio, y por la noche se le ve entrar pálido y abrumado de pesares en un corredor secreto cuya llave él mismo guarda. ¿Á dónde va?
Swan.—Extraños pesares le atormentan.
Haquin.—Sus hijos le pesan como ángeles malos.
Kunz.—Por algo le llaman el Maldito.
Gondicario.—Tanto mejor.
Swan.—Tuvo el último hijo siendo ya muy viejo y amaba á este renuevo. Dios hizo el mundo así: siempre las barbas blancas se inclinan á los cabellos rubios. Apenas tenía el Benjamín un año, cuando le fué robado.
Kunz.—Por una egipcia.
Cinulfo.—Á orillas de un campo de trigo.
Haquin.—Pero yo sé que este burgo construído sobre una cima, después de haber abrigado un gran crimen, quedó muy grande espacio desierto y fué luégo demolido por la Orden Teutónica. En fin, los años y el olvido todo lo borran, y un día el dueño, hombre fantástico, cambió de nombre y volvió. Desde entonces está enarbolada en el castillo esa triste bandera negra.
Swan (á Kunz).—¿No has observado por debajo del torreón redondo que domina el torrente, una ventana estrecha, abierta á pico sobre los fosos, donde se ven tres barrotes torcidos y casi arrancados?
Kunz.—Es la Cueva Perdida, de que hablaba poco há.
Haquin.—¡Qué albergue tan sombrío! Dicen que está habitado por un fantasma.
p. 294Herman.—¡Bah!
Cinulfo.—Diríase que en otro tiempo corrió por allí la sangre.
Kunz.—La verdad es que nadie podría entrar allí: el secreto de su entrada se ha perdido; lo único que se ve es la ventana.
Swan.—Pues por la noche suelo ir al ángulo de la roca, y allí oigo siempre pasos.
Kunz.—¿Estás seguro de ello?
Swan.—Segurísimo.
Teudon.—Variemos de conversación: lo más prudente es callar.
Haquin.—Este burgo está envuelto en negro misterio.
Teudon.—Hablemos de otra cosa. Lo que ha de suceder sólo Dios lo sabe. (Vuélvese á un grupo que no ha tomado parte en esta conversación, aunque presta atento oído á lo que más allá dice un estudiante.) Carlos, acaba de contarnos tu historia.
(Viene Carlos al proscenio; todos los grupos le rodean y le prestan atención.)
Carlos.—Sí, pero no olvidéis que el hecho es notorio, que la aventura ocurrió el mes pasado y que han corrido... más de veinte años desde que Barbaroja murió en la cruzada.
Herman.—En hora buena. Tu Max estaba pues en un sitio muy desagradable ¿eh?
Carlos.—Muy lúgubre, Herman, hasta espantoso. Una multitud de siniestros cuervos gira eternamente al rededor de la montaña. Por la noche sus pavorosos graznidos ahuyentan hasta Lautern al cazador. Gotas de agua caían de esta montaña abrupta como lágrimas de un horrible rostro. Una sombría caverna de pavorosa forma se abría en el barranco. El conde Max sin temor alguno á las tinieblas del viejo monte, se arriesgó á entrar en la espantable gruta. Una luz sip. 295niestra iluminaba las sombras y en esta media oscuridad andaba, cuando de súbito, bajo una bóveda en lo hondo del subterráneo, vió sentado en un sitial de bronce, con los piés envueltos entre los pliegues de sus ropas, y con un cetro á la derecha y un globo á la izquierda, un anciano espantoso, inmóvil, encorvado, vestido de púrpura, coronado y con espada al cinto. Estábase de codos el anciano sobre una mesa hecha con un peñasco de lava, y bien que Max fuera muy valiente, como que había guerreado al mando de Juan el Batallador, palideció ante el anciano casi hundido en el musgo y la yedra...: era el emperador Federico Barbaroja. Estaba durmiendo á la sazón: su barba, de oro en otro tiempo, blanca entonces, daba tres vueltas á la mesa de piedra; sus largas y también blancas pestañas cerraban sus pesados párpados y su traspasado corazón manaba sangre sobre el rojo escudo. Á veces, inquieto en medio de su sueño, llevaba la mano vagamente á su espada. ¿Qué sueño era aquel que embargaba su alma? Sólo Dios lo sabe.
Herman.—¿Has acabado?
Carlos.—No, escuchad todavía. Á los pasos del conde Max en el sombrío corredor, hubo de despertarse el dormido, levantó su calva frente y fijando en el conde una mirada siniestra:—Caballero, le dijo, ¿se han ido los cuervos?—Señor, no, le contestó el conde. Sin decir una palabra más volvió el anciano á inclinar la cabeza, y Max poseído de espanto vió dormirse otra vez al fantasma emperador.
(Todos los grupos le han escuchado con curiosidad creciente y en particular Josio que se le acercó más que todos al oir el nombre de Barbaroja.)
Herman (echándose á reir).—¡El cuento es sabroso!
Haquin (á Carlos).—Si ha de darse fe á la fama, Federico se ahogó delante de todo el ejército en el Cidno.
Josio.—Sí, se perdió en la corriente; yo lo ví. ¡Oh!p. 296 Fué cosa terrible y grande: nunca se borra de mi corazón este recuerdo. Otón de Wittelsbach odiaba á Barbaroja; pero cuando vió á su príncipe á discreción de la corriente y que los turcos además le arrojaban sus azagayas, obligó á su caballo á entrar en el río y ofreciéndose solo á las hostilidades: «¡Comencemos, gritó, comencemos por salvar al emperador!»
Herman.—Pero fué en vano.
Josio.—En vano acudieron los mejores: sesenta y tres soldados y dos condes perecieron en la inútil empresa.
Carlos.—Eso no prueba que su cetro no esté en el Valle de Malpas.
Swan.—La fábula es un campo sin límites. Hay quien dice que, salvado milagrosamente, se había hecho eremita y que vivía aún.
Gondicario.—¡Pluguiera á Dios que así fuera, y que viniera á libertar á Alemania antes de 1220, año fatal en que, según se dice, ha de caer el imperio!
Swan.—Ya por todas partes espira nuestro valor.
Haquin.—¡Oh! Si Federico viviera, emprendería otra vez la guerra contra los burgraves, para sacarnos de aquí á sus leales súbditos.
Kunz.—¡Bah! El mundo entero padece tanto como nosotros, pobres esclavos. Alemania no tiene cabeza ni freno Europa.
Haquin.—No hay pan.
Gondicario.—Por todas partes se ve, á orillas del Rhin, el negro hormiguero de los bandidos que renacen.
Kunz.—Los electores se mantienen de malos manejos.
Herman.—Colonia está por Suabia.
Swan.—Erfurt por Brunswick.
Gondicario.—Maguncia elige á Bertoldo.
Kunz.—Tréveris quiere á Federico.
p. 297
Gondicario.—Y entre tanto, todo muere.
Haquin.—Las ciudades están cerradas.
Swan.—No se puede viajar sino en bandas y con armas.
Carlos.—Están los pueblos pisoteados por los tiranuelos.
Teudon.—¡Cuatro emperadores!... ¡Mucho es! Y sin embargo, no bastan: tratándose de reyes, Carlos, uno vale más que cuatro.
Kunz.—Se necesita un brazo de hierro para luchar. Pero ¡ah! Barbaroja está muerto, bien muerto, Suenon.
Swan (á Josio).—¿Se encontró su cuerpo en el Cidno?
Josio.—No; lo arrastró la corriente.
Teudon.—Swan, ¿tienes tú idea de la predicción que se hizo á su nacimiento: «Este niño cuya ley acatará el mundo un día, se tendrá por muerto dos veces y dos veces resucitará»? Ahora bien, dígase lo que se quiera, parece haberse cumplido una vez.
Herman.—Barbaroja ha dado asunto á cien cuentos.
Teudon.—Yo digo lo que sé. Hacia el año noventa, ví en el hospital de Praga, en una casamata, á un tal Sfrondati, caballero dálmata, muy viejo, que había perdido el juicio, según decían. Aquel hombre refería en voz alta en su prisión, que siendo joven había sido caballerizo del gran Federico, padre de Barbaroja. Al duque hubo de consternarle la predicción. Fuera de esto, el niño crecía para una doble guerra, como quiera que, gibelino por su padre y güelfo por su madre, ambos partidos podían reclamarlo un día. El padre le educó al principio en una torre, lejos de la vista de todos, teniéndolo como invisible, como para ocultarlo á la suerte cuanto pudiera. Más tarde, todavía hubo de buscarle otro abrigo. Había tenido un bastardo de una dama nobilísima, el cual nacido en el monte ignorabap. 298 que su padre fuera el duque de Suabia, conociéndolo sólo por el nombre de Otón. El bueno del duque le mantenía en este error temiendo que el bastardo aspirara un día al principado y se alzara con alguna provincia. El bastardo tenía por su madre, muy cerca del Rhin, un burgo de que era señor feudal, un castillo de bandido, un nido de águilas, una madriguera, en fin. El asilo hubo de parecer de perlas al padre y fué á ver al burgrave y le confió el niño bajo un nombre supuesto diciéndole solamente: «Hijo mío, este es hermano tuyo.» Y luégo partió.—Á su suerte no puede sustraerse nadie. Ciertamente, el duque creía á su hijo y su secreto á buen recaudo, tanto más cuanto que el niño se desconocía á sí mismo. Así llegó el joven Barbaroja á la edad de veinte años bajo el techo del burgrave. Y sucedió, aquí viene lo importante, que un día, en medio de un jaral, al pié de una roca y á orillas del torrente que lamía los cimientos del castillo, unos pastores que al amanecer pasaban por allí encontraron dos cuerpos ensangrentados y desnudos, que palpitaban todavía; ambos habían sido apuñalados sordamente en el castillo y arrojados al torrente, al abismo, á las tinieblas; pero no estaban muertos. Fué un milagro sin duda, y aquellos dos hombres milagrosamente salvados eran Barbaroja y su compañero, aquel mismo Sfrondati, el único que sabía su nombre. Los curaron á los dos, y después, con gran misterio, llevó Sfrondati el joven príncipe al padre, el cual en recompensa prendió al escudero. El duque retuvo á su hijo, y sólo se cuidó de echar tierra al asunto. Pero no volvió á ver al bastardo. Cuando se sintió próximo á la muerte, llamó el padre á su hijo y le hizo besar de rodillas un Cristo, y Barbaroja juró solemnemente no tomar venganza de su hermano, sino el día en que éste cumpliera cien años, esto es, nunca. De manera que el bastardo morirá sin saber que su padre era duque y su hermanop. 301 emperador. Sfrondati se ponía pálido y tembloroso de espanto, cuando se quería ahondar en este secreto de familia. Los dos hermanos amaban á la misma joven: el mayor se creyó agraviado, mató al otro y vendió la joven á no sé qué fiero bandido que atándola al yugo sin piedad como á un hombre, la condenó al remo en las galeras que van de Ostia á Roma. ¡Qué destino!—Sfrondati decía: ¡Todo se olvidó! Por lo demás lo había visto y sentido todo. Pero nada flotaba ya en las sombras de su alma; ni el nombre del bastardo, ni el de la mujer; no sabía cómo ni dónde habían ocurrido las cosas. En Praga ví á este hombre encerrado como un loco; pero el pobre ha muerto ya.

...unos pastores, que al amanecer pasaban por allí, encontraron dos cuerpos ensangrentados y desnudos...
Herman.—¿Y qué concluyes de ahí?
Teudon.—Concluyo que si todos estos hechos son ciertos, la predicción merece fe; porque, en fin, esa esperanza no es infundada; cumplida ya una vez, bien puede cumplirse otra. Barbaroja en sus primeros años fué tenido por muerto y resucitó... ¿No podría resucitar otra vez?
Herman (riendo).—En hora buena: espéralo de pié.
Kunz (á Teudon).—Ya me habían contado á mí ese cuento. En aquel castillo tenía Federico Barbaroja el nombre de Donato, y el bastardo se llamaba Fosco. Por lo que hace á la hembra, era corsa, si no me es infiel la memoria. Los amantes se ocultaban en una cueva, cuya desconocida entrada era su secreto... Allí fué donde Fosco con mano celosa y atrevida hubo de sorprenderlos, acabando en tragedia el idilio.
Gondicario.—Si creyera una palabra de ese cuento, sentiría por la gloria de Federico que al llegar al trono imperial, no hubiera buscado á la mujer que amara.
Teudon.—No lo sientas, amigo, porque la buscó, aunque en vano. Espacio de treinta años anduvo registrando las madrigueras del Rhin. El bastardo abandonó su burgo para servir en Bretaña, y no volvióp. 302 hasta mucho tiempo después. El emperador recorrió montes y bosques, sitió los castillos, destruyó á los burgraves; pero no la encontró.
Gondicario (á Josio).—¿Érais vos de los buenos? ¿Peleasteis contra aquellos descreídos, si recordáis?
Josio.—¡Guerras de gigantes! Los burgraves se prestaban mutua ayuda, y era preciso ganar el terreno palmo á palmo y sostener un combate en cada muro, en cada puerta. Arriba, abajo, acribillados de golpes y bañados en sangre, peleaban los barones, y soltando ruidosas carcajadas bajo sus horrendas máscaras, dejaban correr sobre sus cascos el aceite y el plomo derretido. Era preciso cercar afuera, combatir dentro, herir con la espada y morder con los dientes. ¡Qué asaltos! Á las veces, tomado por fin un castillo entre el humo, el polvo y las sombras, se derrumbaba sobre el ejército imperial. En aquellas guerras fué donde un día Barbaroja, enmascarado, pero con la corona en la frente, solo, al pié de un muro, luchó contra un bandido que forzado en su albergue, le quemó el brazo derecho con un hierro candente. De tal manera, que dijo el emperador al conde de Arau: «Yo le devolveré la marca por mano del verdugo.»
Gondicario.—¿Y cogieron al bandido?
Josio.—No, que se abrió paso; su visera impidió verle el rostro, y el emperador conservó la marca en el brazo.
Teudon (á Swan).—Yo creo que Barbaroja vive: ya lo verás.
Josio.—Yo estoy cierto de que murió.
Cinulfo.—Pero ¿y el conde Max?
Herman.—¡Quimera!
Teudon.—¡La gruta del Malpas!
Herman.—Un cuento de vieja.
Carlos.—Sfrondati nos da ya alguna luz.
p. 303Herman.—¡Bah! Cuentos de su mente febril, por donde pasan las visiones como nubes.
(Entra un soldado con el látigo en la mano.)
Soldado.—¡Esclavos, al trabajo! Los convidados quieren venir esta noche á ver esta ala del edificio, y el señor Hatto, nuestro amo, ha de acompañarlos. ¡Haced que no os encuentre aquí arrastrando la cadena!
(Los presos recogen sus herramientas y salen en silencio por parejas. Guanhumara reaparece en la galería alta y los sigue con la vista. Luégo que salen los presos, entran por la puerta grande Regina, Eduvigis y Otberto; Regina, vestida de blanco; Eduvigis, la nodriza, vieja, en traje negro; Otberto, vestido de capitán aventurero. Regina, joven, pálida, pudiendo apenas sostenerse, como enferma de mucho tiempo atrás. Se apoya en el brazo de Otberto, quien la mira con amor y angustia. Eduvigis la sigue. Guanhumara, sin ser vista, les observa y escucha algunos instantes y sale luégo por la parte opuesta.)

p. 304

OTBERTO, REGINA; á intervalos EDUVIGIS
Otberto.—Apoyaos en mí. Andad despacio... despacio. Sentaos en esta poltrona. (Siéntase.) ¿Cómo os sentís?
Regina.—Mal... Me estremezco... siento frío... Ese banquete me ha empeorado. (Á Eduvigis.) Mirad si viene alguien.
(Sale la nodriza.)
Otberto.—No temáis nada: van á beber hasta mañana. ¿Por qué habéis ido á ese festín?
Regina.—Hatto...
Otberto.—¡Hatto!
Regina.—Más bajo. Hubiera podido obligarme; soy su prometida.
p. 305Otberto.—Debiérais haberos quejado al viejo señor: Hatto le teme.
Regina.—Si voy á morir, ¿para qué?
Otberto.—¡Oh! No habléis así.
Regina.—Sufrir, soñar, desaparecer al fin... He aquí la suerte de la mujer.
Otberto (indicándole la ventana).—Ved qué hermoso sol.
Regina.—Sí. ¡Cómo se inflama en su ocaso! Estamos en otoño y muere la tarde. Por donde quiera caen las hojas y el bosque se pone sombrío.
Otberto.—Las hojas se renovarán.
Regina.—Sí... ¡Oh! Es triste ver huir á las golondrinas. Ellas también se van al dorado y ardiente mediodía.
Otberto.—Ya volverán.
Regina.—Sí, pero yo... yo no veré ni volver á las golondrinas ni renacer las hojas.
Otberto.—¡Regina!
Regina.—Acercaos más á la ventana. (Dándole un bolsillo.) Otberto, echad este bolsillo á los pobres presos. (Obedece Otberto.) Bello sol, realmente; sus últimos rayos ciñen con una corona la frente del Tauno; el río brilla, el bosque se rodea de esplendores, las ventanas de las cabañas se iluminan. ¡Qué bello y grande es todo eso, Dios mío! La naturaleza toda es onda de vida y de luz. ¡Oh! Yo no tengo padre ni madre; nadie puede salvarme, nadie me puede curar; estoy sola en el mundo, y me siento morir.
Otberto.—¿Sola en el mundo vos? ¿Y yo, que os amo?
Regina.—¡Sueño!... No, vos no me amáis, Otberto. La noche llega; yo voy á caer en sus sombras y vos me olvidaréis muy pronto.
Otberto.—Por vos moriría y me condenaría ¡y decís que no os amo!... Me desespera. Desde hace un año,p. 306 desde el día en que os ví en esta guarida en medio de tantos bandidos, desde entonces os amo, señora mía. Mis ojos se convertían á vos en este fiero castillo, manchado de crímenes, como al único lirio de esta sima y astro único de estas sombras. Sí, me atreví á amaros, á vos, condesa del Rhin, á vos, prometida de Hatto, el conde de corazón de bronce. Ya os lo dije, soy un pobre capitán, hombre de fuerte espada y de raza incierta, acaso menos que un siervo, acaso tanto como un rey. Dejadme y muero. Á dos personas amo en este castillo: vos en primer lugar, antes que á todo, antes que á mi padre... si lo tuviera; luégo (indicando la puerta del castillo) á ese anciano abrumado bajo el peso de un pasado espantoso. Tierno y fuerte, triste abuelo de una familia horrible, en vos pone toda su alegría; en vos su último culto y su última antorcha, estrella que alborea en la puerta de su sepulcro. Yo, soldado, cuya frente se inclina al peso de la suerte, os bendigo á los dos, porque á vuestro lado lo olvido todo, y mi alma oprimida por una ley fatal, cerca de él se siente grande, y pura cerca de vos. Ahora veis todo mi corazón. Sí, lloro, y... estoy celoso. Poco há, Hatto os miraba y vos le mirabais á él, y yo sentía hervir mi sangre á borbotones y subir del corazón á la frente todo mi odio y cólera. Me contuve, pero debí haberlo echado á rodar todo. ¡Que no os amo! ¡Ah! Por un beso vuestro os daría yo toda mi sangre. Regina, decid al sacerdote que no ame á su Dios, al toscano sin dueño que no ame su ciudad, al marino en el mar que no ame la aurora después de las noches de invierno, al prisionero cansado de vivir que no ame la mano que le da su libertad; pero no me digáis que yo no os ame á vos, pues sois para mí más que la libertad y más que la luz. Soy vuestro sin reserva... bien lo sabéis vos, Regina. ¡Oh! las mujeres son siempre crueles y nada les agrada tanto como jugar con el alma y elp. 307 dolor de un hombre. Pero perdonad; estáis enferma, y os hablo de mí, cuando debería acatar de rodillas vuestro febril delirio y besaros las manos dejándoos decirlo todo.
Regina.—Mi suerte, como la vuestra, Otberto, está llena de pesar. ¿Qué soy yo? Una huérfana. ¿Y vos? Un huérfano. Uniéndonos el cielo con infortunios comunes, hubiera podido hacer una felicidad de nuestros dos infortunios. Pero...
Otberto (cayendo de rodillas).—Pero yo te amaré, yo te adoraré, yo te serviré. Si tú mueres, yo moriré. Mataré á Hatto, si se atreve á disgustarte, y reemplazaré á tu padre y á tu madre. Sí, á los dos; como tu padre, tengo mi brazo; como tu madre, tengo mi corazón.
Regina.—¡Oh dulce amigo mío! Gracias. Veo toda vuestra alma que posee la voluntad de un gigante, y la ternura de una mujer. Pues bien, Otberto mío; con todo vuestro poder nada podéis hacer por mí.
Otberto (levantándose).—Sí.
Regina.—No, nada. No debéis disputarme á Hatto, no; mi prometido se apoderará de mí sin lucha ni querella, y vos, tan gallardo y bravo, no le venceréis, porque mi verdadero prometido es... el sepulcro. ¡Ah! Pues ya entro en esa profunda sombra, hago dos partes de lo mejor que tengo en este mundo: la una para el Señor, la otra para vos. Quiero, amigo mío, que pongáis la mano en mi frente y os digo cerca de mi hora suprema: Otberto, mi alma es de Dios; mi corazón es vuestro... os amo.
Eduvigis.—Alguien viene.
Regina.—Ven. (Se apoya en la nodriza y en su amado y se dirige hacia la puerta falsa. Allí se detiene y volviéndose dice:) ¡Oh! ¡Morir á los diez y seis años es horrible! Cuando hubiéramos podido vivir juntos, amantes, dichosos. Otberto mío, ¡quiero vivir! Escucha mi plep. 308garia: no dejes que me hunda bajo esa fría piedra. Me causa horror la muerte. Sálvame por mi amor. ¿Podrías tú salvarme? Dí.
Otberto.—Vivirás. (Sale Regina con Eduvigis.) ¡Morir tú tan joven, tan bella y tan pura! Así hubiera de luchar con el demonio, vivirás, yo te lo juro. (Viendo á Guanhumara inmóvil en el fondo.) ¡Á propósito!
OTBERTO, GUANHUMARA
Otberto.—Guanhumara, tu mano... tengo necesidad de ti. Ven.
Guanhumara.—¡Tú! ¡Déjame!
Otberto.—Escúchame.
Guanhumara.—¿Vas á preguntarme otra vez por tu tierra y tu familia? Pues bien, lo ignoro. ¿Si tu nombre es Otberto? ¿si tu nombre es Yorghi? ¿Por qué ha pasado tu vida en el destierro? ¿Si fué en Córcega ó en Moldavia donde te encontré niño, desnudo, solo, en pos del sustento? ¿Por qué te aconsejé que vinieras á este castillo prohibiéndote que dijeras que me conocías? ¿Por qué, bien que Regina haya seducido al amo, conservo yo mi cadena al cuello, y en todo tiempo y lugar, como cumpliendo un voto, esta argolla en el pié? No quiero contestarte, nada he de decirte. Delátame si quieres. Pero no, tú no harás traición á la nodriza que te crió á sus pechos y te sirvió de madre; después de todo, tampoco le temo yo á la muerte. (Retirándose.)
p. 309Otberto (deteniéndola).—No es de mí de quien quiero hablarte. Dime, tú que lo sabes todo, Regina...
Guanhumara.—Morirá antes de un mes. (Retirándose.)
Otberto (deteniéndola).—¿Puedes salvarla?
Guanhumara.—¿Qué me importa á mí eso? (Como hablando consigo misma.) Si... cuando yo estaba en la India,... espantosa hasta para los leones, andaba errante por los bosques estudiando las yerbas, los venenos, los filtros supremos que tienen la virtud de resucitar á un muerto y que parezca muerto un vivo...
Otberto.—Contéstame. ¿Puedes salvarla?
Guanhumara.—Sí.
Otberto.—Por piedad; por Dios que nos está oyendo ¡oh Guanhumara! sálvala, cúrala.
Guanhumara.—Si ahora mismo, cuando contemplabas aquí á Regina, de repente hubiera entrado Hatto como una tempestad; si feroz y riéndose de rabia, la hubiera asesinado á tu vista y arrojado su cuerpo al torrente, que brama como un tigre ahí afuera; si agarrándote á ti con sus manos homicidas te hubiera llevado á la ciudad inmediata, con la argolla de esclavo al pié, desnudo y medio muerto, para venderte como cosa vil en el mercado; si á ti, soldado y libre, te hubiera vendido para que te condenaran al remo en los barcos del Tíber... Supón ahora que después de este día nefasto, la muerte os olvidó á los dos por muchos años;... si después de haberte arrastrado de playa en playa volvieras viejo de tan larga y ruda esclavitud ¿qué quedaría en tu corazón?
Otberto.—La venganza, la sed de sangre.
Guanhumara.—Pues bien: yo soy la venganza, el odio sanguinario, y voy, como ciego fantasma, al fin propuesto: tengo sed de sangre. ¿Qué me pides tú? ¿Que tenga piedad, que salve á los vivos? Me río pensando en ello. Dices que tienes necesidad de mí. ¡Quép. 310 imprudencia! ¿Y si helando de espanto tu corazón yo te dijera á mi vez que tengo necesidad de ti? ¿Y si te dijera que te he criado para mis proyectos y que retrocedo ante tu inocencia? Retrocede tú, pues, ante mi soledad y desventura. Acabo de contarte mi historia. ¡Qué infamia! Pero sólo mataron al amante; la mujer... era yo. El asesino vive aún, y tú puedes servir á mi designio. ¡Oh! ¡cuánto tiempo he gemido! Toda el agua de las nubes ha caído sobre mi cabeza y he llegado á ser horrible y formidable á fuerza de sufrir. Sesenta años he vivido de lo que causa la muerte, del dolor; hambre, miseria, destierro, abatían mi frente; he visto el Nilo, el Indo, el Océano, la tempestad, y las inmensas noches de los polos; se han marcado en mis carnes duras argollas de hierro; veinte amos diferentes me han echado á latigazos, miserable, enferma. Ahora todo acabó: ya no tengo nada de humano, ni siento nada aquí. (Llevándose la mano al corazón.) Soy una estatua y habito una tumba. Un día del mes pasado llegué entre dos luces á este castillo perdido y aún me admiro de que al rumor del huracán no oyeran mis piés de mármol en este suelo fatal. Pues bien, yo, cuyo odio nunca duerme, hoy, si quisiera, tendría en mis manos á mi enemigo: le tengo... basta que marque su hora con una sola palabra para que vacile, y con un solo paso, para que muera. ¿He de repetirlo? Tú eres el único que puedes facilitarme la venganza que quiero. Pero al llegar á este momento fatal me he dicho: No, no, sería horrible. Yo, próxima al infierno, me siento vacilar. No vengas á tentarme; porque si entráramos en tratos semejantes, te contaría cosas horribles. Dime ¿querrías sacar de la vaina tu puñal? ¿Querrías ser asesino, verdugo? ¡Te estremeces! ¡Débil corazón y débil brazo! Vete y déjame en paz.
Otberto (bajando la voz).—¿Qué exigirás de mí?
p. 311Guanhumara.—Guarda, guarda tu inocencia: márchate.
Otberto.—Por salvarla daría toda mi sangre.
Guanhumara.—Vete.
Otberto.—Hasta cometería un crimen.
Guanhumara.—Me tienta... ya veis que me tienta. Pues bien, te cojo la palabra. Vas á pertenecerme. En adelante, suceda lo que quiera, no pierdas el tiempo en rogarme. Mi alma está llena de sombras y el ruego se pierde en estas tinieblas. Ya te lo he dicho: no tengo piedad ni remordimiento, á no ver vivo al que ví muerto, á Donato á quien tanto amé. Y ahora escucha, te advierto al principio de este horrible camino por la última vez. Todo te lo he dicho. Es preciso matar á alguien, matar como en el cadalso, sin piedad ni perdón, á quien yo quiera y cuando quiera.
Otberto.—Prosigue.
Guanhumara.—Cada soplo que pasa empuja á Regina al sepulcro. Sin mí moriría irremisiblemente: yo sola puedo salvarla. Toma este pomo. Beba de él una gota cada noche y vivirá.
Otberto.—¡Gran Dios! ¿No me engañas? ¿Vivirá?
Guanhumara.—Escucha: si por virtud de este licor, la ves venir mañana á ti, como un ángel resucitado, con la luz de la salud en los ojos y la alegría en el corazón ¿me pertenecerás?
Otberto.—Dicho está.
Guanhumara.—Júralo.
Otberto.—Te lo juro.
Guanhumara.—La misma Regina me responderá de ti... ella pagaría tu perjurio. Bien lo sabes; conozco de antiguo esta morada, sé todos sus secretos y á todas horas puedo entrar en ella.
Otberto.—¿Dices que con ese licor se salvará?
Guanhumara.—Sí; piensa en tu juramento.
Otberto.—¿Se salvará?
p. 312
Guanhumara.—Sí. Pero piensa en que ha de pertenecerme tu alma.
Otberto.—Dame ese licor y tómala.
Guanhumara (Entregándole el pomo.)—Hasta mañana.
Otberto.—Hasta mañana. (Sale la vieja.) ¡Gracias, mujer! Cualesquiera que sean tus proyectos, aceptados están, á trueque de salvar á Regina. Pero huyamos de aquí. (Deteniéndose en la puerta falsa.) ¡Oh! ¡Trágueme el infierno; pero... viva ella!
(Entra precipitadamente por la puertecita que cierra tras sí. Entre tanto óyense por el lado opuesto cantos y risas que al parecer se acercan, y luégo se abre la puerta principal de par en par.)
(Entran con ruidosa alegría los príncipes y burgraves conducidos por Hatto, coronados de flores, vestidos de seda y oro y con los vasos del festín en la mano. Hablan, beben y ríen por grupos, por entre los cuales circulan pajes con ánforas de vino, jarros de oro para el agua y bandejas cargadas de fruta. En el fondo partesaneros silenciosos é inmóviles. Músicos, trompetas, clarines, heraldos de armas.)

p. 313

LOS BURGRAVES
HATTO, GORLOIS, el duque GERARDO de Turingia, PLATÓN, GILISA, ZOAGLIO GIANNILARO, noble genovés; DARÍO, CADWALLA; LUPO, muy joven, como Gorlois. Otros burgraves y príncipes, personajes mudos; entre otros, UTHER, pendragón de los bretones, y los hermanos de Hatto y de Gorlois. Algunas mujeres engalanadas. Pajes, oficiales, capitanes.
El conde Lupo (Cantando.)
Gilisa (mirando por la ventana lateral á Lupo).—Conde, desde aquí se ve la puerta del burgo y el camino que sube á él.
Platón (examinando el local).—¡Qué desolación y qué vetustez!
Gerardo (á Hatto).—Diríase una habitación de espectros.
Hatto (Indicando la puerta.)—Allí está mi abuelo.
Gerardo.—¿Solo?
Hatto.—Con mi padre.
Platón.—¿Y qué has hecho para desembarazarte de ellos?
Hatto.—Harto vivieron ya. Ambos están locos. Más de dos meses hace que el abuelo no habla: preciso es que al fin la vejez lo acabe, pues tiene ya más de cien años... Ellos se han retirado... yo he debido ponerme en su lugar.
p. 315Giannilaro.—¿Pero lo cedieron de buen grado?
Hatto.—Casi, casi.
(Entra un capitán.)
Capitán (á Hatto).—Señor...
Hatto.—¿Qué ocurre?
Capitán.—El platero judío Pérez no ha pagado aún su rescate.
Hatto.—Que lo ahorquen.
Capitán.—Además, los mercaderes de Linz, cuyo miedo es grande, os piden cuartel.
Hatto.—Saqueadlos. Es país conquistado.
Capitán.—¿Y los de Rhens?
Hatto.—Saqueadlos también.
(Sale el capitán.)
Darío (á Hatto).—Tu vino es excelente, marqués.
(Bebe.)
Hatto.—¡Pardiez! Es de escarlata. La ciudad de Bingen, que me teme y lisonjea, me envía todos los años dos toneles.
Gerardo.—Pero es mejor tu novia Regina.
Hatto.—¡Oh! Cada cual se contenta con lo que tiene.
Gerardo.—¡Parece que está enferma!
Hatto.—No es nada.
Giannilaro (bajo á Gerardo).—Se está muriendo.
(Entra un capitán.)
Capitán (bajo á Hatto).—Mañana han de pasar por aquí unos mercaderes.
Hatto (alto).—¡Pues acechadlos! (Sale el capitán. Hatto continúa volviéndose á los príncipes.) Mi padre hubiera ido allá; yo me quedo aquí. En otro tiempo se guerreaba; ahora nos divertimos; antes imperaba la fuerza, ahora la astucia. El pasajero me maldecía, diciendo: «Hatto y sus hermanos causan terror en ese sombrío castillo, palacio misterioso rodeado de tempestades. Á los margraves y duques da festines Hatto y hace que los príncipes convidados sean servidos por príncipes cautivos.» Enhorabuena: la suerte es excelente. Me temen, me envidian, me maldicen y yo me río. Mi casp. 316tillo lo arrostra todo. De la vida, hasta la hora de Satanás, hago yo un paraíso. ¡Como un cazador sus perros, suelto yo mis bandidos y vivo tan contento! Es bella mi futura, ¿eh? Á propósito, ¿no te casas tú con la condesa Isabel?
Gerardo.—No.
Hatto.—Pues tú le tomaste su ciudad el año último prometiéndole tu mano de esposo.
Gerardo.—No recuerdo... (Riendo.) ¡Ah! sí; me lo hicieron jurar por los Evangelios y... nada más. Dejo en libertad á la dama y conservo la ciudad. (Ríe.)
Hatto (Riendo.)—Y ¿qué dice á eso la dieta?
Gerardo (Id.)—La dieta calla, que es no decir nada.
Hatto.—¿Y tu juramento?
Gerardo.—¡Bah!
(Sigue riendo.)
(En esto la puerta de la derecha se ha abierto dejando ver los primeros peldaños de una escalera en que han aparecido dos ancianos, el uno de más de sesenta años y el otro mucho más viejo. Los dos visten camisa de hierro, espada al cinto y encima una cimarra blanca, forrada de rico tisú, el uno, y el otro una gran piel de lobo, cuyas fauces se ajustan á su cabeza.—Detrás del más viejo, de pié é inmóvil, un escudero de larga y blanca barba, vestido de hierro, y alzando por encima del anciano una bandera negra sin escudo.—En la sombra, más adentro, se vislumbran otros dos escuderos vestidos también de hierro como sus señores, y con barbas igualmente largas y blancas. Estos escuderos traen en coginetes de terciopelo rojo los dos cascos de los ancianos, grandes morriones de forma extraordinaria cuyas cimeras figuran fauces de animales fantásticos.—Los dos ancianos escuchan en silencio: el menos viejo apoya la barba en ambas manos y estas en el mango de una enorme hacha de Escocia.—Otberto, con los ojos bajos, está cerca del más viejo que apoya el brazo en su hombro.—Los convidados no echan de ver la presencia de los nuevos personajes.)
Los mismos, JOB, MAGNO, OTBERTO
Magno.—En otro tiempo, los juramentos que se hacían en la noble Alemania, eran de acero, recios y lucientes como nuestra armadura, que no se mellaba sin lucha ni batalla; con ella se medía la estatura de un hombre; colgábala el noble á la cabecera de su cama, y aun mohosa era buena y servía. Muerto el valiente, dormía en su fosa humilde, cubierto con su juramento como con su armadura, y el tiempo que roe los vestidos de los muertos, consumía aquella, nunca el juramento. Pero hoy la fe, el honor y las palabras han tomado el nuevo giro de las modas españolas. ¡Oropel! ¡Seda!... Un juramento con testigos ó sin ellos, dura lo que un jubón, y á veces menos; se rompe pronto y no es ya sino un harapo incómodo que se tira diciendo: ¡Moda vieja!
(Todos se han vuelto con estupor al oir las palabras de Magno. Pausa de imponente silencio.)
Hatto.—Señor...
Magno.—Mucho ruido estáis haciendo, muchachos. Dejad á los viejos meditar en las sombras y el silencio. El resplandor de los festines hiere nuestros severos ojos. Los viejos chocaban las espadas; vosotros, gente moza, chocad los vasos; pero lejos de nosotros.
Hatto.—Señor... (Viendo vueltos los retratos.) Pero ¿qué veo? ¿Quién, padre, ha tenido la audacia de volver los retratos?
Magno.—Yo.
Hatto.—¿Vos?
Magno.—Sí.
Hatto.—Pero, padre...
p. 318Gerardo (á Hatto).—Se chancea.
Magno.—Los he vuelto para que no vieran la vergüenza de mis hijos.
Hatto (con cólera).—Barbaroja castigó á su tío Luís por una afrenta menos grave. Pues que se me tienta...
Magno (con desdeñoso tono).—Me parece que se ha hablado de Barbaroja; me parece que se le ha alabado... ¡Que delante de mí no se vuelva á pronunciar ese nombre!
Lupo (riendo).—¿Qué os ha hecho para proscribirle así?
Magno.—¡Oh, mayores nuestros! Permaneced velados. ¡Qué me ha hecho! ¿Quién habló así? ¿el condesillo de Mons? Baja las orillas del Rhin, desde el lago hasta los Siete Montes, y cuenta los castillos derruídos á una y otra margen. ¡Qué me ha hecho! Nuestras hermanas y nuestras hijas cautivas; patíbulos imperiales levantados para cuervos y buitres, sobre nuestros peñascos y con las piedras de nuestras torres; asaltos, pillaje y carnicería, todo lo hemos sufrido... argollas y cadenas de esclavitud al cuello de nuestros mejores caballeros... He aquí lo que me ha hecho y lo que os ha hecho á vosotros. Treinta años bajo el poder del César que triunfaba siempre, el incendio y el destierro, los hierros, los jueces, los calabozos, los tormentos... Sí, todo esto padecimos nosotros; como judíos, ¡gran Dios!, como esclavones pasamos por aquella grande afrenta, por aquella gran victoria suya, y nuestros degenerados hijos no saben esa historia. Todo cedía ante él. Cuando Federico primero, enmascarado, pero cubierto de oro desde la cabeza hasta los piés, surgiendo sobre una brecha inflamada, arrojaba su guantelete á nuestro ejército, todo temblaba y todo huía de espanto. Sólo mi padre un día cortándole el paso en un estrecho patio, con un hierro candente le marcó el brazo derecho. ¡Oh recuerdos! ¡Oh tiempos! Todo pasa y se desvanece. El rayo se apagó en nuestrosp. 319 ojos, los barones cayeron, los burgos cubren de ruinas las llanuras, de todo el bosque no queda más que un roble, y ese roble sois vos, ¡oh padre venerado! ¡Barbaroja! ¡Mal haya su nombre aborrecido! Nuestros blasones están ocultos bajo la yerba; el Rhin corre deshonrado entre ruinas. Pero yo os vengaré, y esta será mi grandeza; sin tregua, sin piedad, sin perdón, en él, si no ha muerto, y si murió, en su raza. Plegue á Dios que antes de caer en el sepulcro se alivie mi corazón, ¡y no muera antes de haberme vengado! Porque para tener en fin esta suprema alegría, para salir de la tumba y caer sobre mi presa, para volver á la tierra después de mi muerte, creed que he de hacer algún esfuerzo execrable. Sí, quiera ó no quiera Dios, con la frente alta y firme el corazón, quiero romper la puerta que me encierre, sea la del paraíso, sea la del infierno, con este puño de hierro. (Pausa.) ¿Qué he dicho, anciano solitario?
(Se abisma en su pensamiento. Poco á poco renace la alegría entre los convidados, circula el vino y resuenan las risas. Los dos ancianos parecen dos estatuas.)
Hatto (bajo á Gerardo).—La edad les ha turbado la razón.
Gorlois (bajo á Lupo).—Un día estará mi padre como ellos y yo haré lo que él.
Hatto (á Gerardo).—Pero todos nuestros soldados le son afectos y...
(Gorlois y algunos pajes se han acercado á la ventana y miran afuera.)
Gorlois.—¡Ah! Padre, ven á ver á ese viejo de blanca barba.
Lupo (corriendo á la ventana).—¡Con qué lentitud sube la cuesta!
Giannilaro.—Viene muy fatigado.
Lupo.—El viento silba en los agujeros de su capa.
Gorlois.—Parece que pide hospitalidad en el castillo.
p. 320Gilisa.—Algún mendigo.
Cadwalla.—Ó algún espía.
Darío.—¡Cuidado!
Hatto (en la ventana).—Echadme lejos de aquí á pedradas á ese miserable.
Lupo, Gorlois y los pajes (tirando piedras).—Afuera, perro, afuera.
Magno (Como despertándose.)—¡Dios poderoso! ¡En qué tiempos vivimos! ¡Se echa y apedrea á un anciano que suplica! (Encarándose con todos.) En mi tiempo teníamos también nuestras locuras, nuestros festines y canciones. Éramos al fin jóvenes. Pero cuando un anciano vencido por la edad y por el hambre, venía á tender su yerta mano en medio de un banquete, cesaba el vaniloquio y luégo al punto se le daba una buena moneda y un buen vaso de vino. Después volvíamos á nuestro júbilo, porque el anciano seguía confortado y alegre su camino. Por lo que hacíamos nosotros, juzgad de lo que vosotros hacéis.
Job (enderezándose y tocando á Magno en el hombro).—Callad, joven. En mi tiempo, cuando bebíamos en nuestros festines cantando más recio que vosotros al rededor de un buey entero puesto en una fuente de oro, si sucedía que un anciano pasaba por la puerta, pobre, andrajoso y suplicante, iba á buscarlo una escolta. Luégo que entraba, se tocaban los clarines, se levantaban los barones, los mozos se inclinaban sin hablar, sin cantar, sin sonreir siquiera, así fueran príncipes del sacro Imperio; y los ancianos tendían la mano al desconocido diciéndole: «¡Señor, bien venido seáis!» (Á Gorlois.) Vé á buscar al forastero.
Hatto (inclinándose).—Pero...
Job.—¡Silencio!
Gerardo.—Excelencia...
Job.—¿Quién se atreve á hablar, cuando yo he dicho «¡silencio!»? (Todos retroceden y callan. Gorlois obedece.)
p. 321Otberto (aparte).—¡Bien, conde! ¡Oh viejo león! contempla con asombro á estos odiosos tigres que descienden de ti; pero si al fin te hacen algún agravio, sacude tu melena y estremézcanse todos.
Gorlois (volviendo).—Señor, ya sube.
Job (á los príncipes que permanecen sentados).—¡De pié! (Á sus hijos.) ¡Á mi lado! (Á Gorlois.) ¡Aquí! (Á los heraldos y trompetas.) Tocad como si entrara un rey.
(Entra por la puerta del fondo un mendigo casi tan viejo como el conde Job; su blanca barba le llega á la cintura. Viste túnica parda con capucha y una capa también parda y derrotada. Trae descubierta la cabeza, un rosario pendiente de la cuerda con que se ciñe, y calzado de cáñamo, sin medias. Detiénese en el fondo apoyado en su nudoso báculo. Los partesaneros le saludan y suenan de nuevo los clarines. Guanhumara aparece en el piso superior y asiste á la escena.)

p. 322

Los mismos, UN MENDIGO
Job (de pié en medio de sus hijos, al mendigo inmóvil).—Quienquiera que seáis ¿habéis oído decir que hay en el Tauno, entre Colonia y Espira, sobre enormísima roca, un castillo, famoso entre todos los castillos, y en él un burgrave, famoso entre todos los burgraves? ¿Sabéis que este príncipe sin leyes, cargado de atentados y de hazañas, excluído del sacro Imperio por la dieta de Francfort, y de la santa iglesia por el concilio de Pisa, aislado, excomulgado, pero de pié todavía en su montaña y firme en su voluntad, persigue, provoca y bate al conde palatino, al arzobispo de Tréveris, y que con pié seguro y de sesenta años atrás, viene rechazando la escala del imperio puesta en sus muros? ¿Sabéis que protege á todos los valientes, hace del rico un pobre y del amo un esclavo y que por encima de los duques, reyes y emperadores, á vista de Alemania, víctima y presa de ellos, enarbola en su torre, como un reto de odio, cual fúnebre llamamiento á los encadenados pueblos, una bandera negra, formidable girón siempre agitado al soplo de las tempestades? ¿Sabéisp. 323 que cuenta ya un siglo y arrostrando la ira del cielo y del destino desde que se alzó sobre su roca, ni la guerra arrancando los castillos, ni César furioso, ni Roma omnipotente, ni el peso de los años, nada en fin, ha podido vencer, ni domar al viejo titán del Rhin, Job el excomulgado? ¿Sabéis todo eso?
Mendigo.—Sí.
Job.—Pues estáis en casa de ese hombre. ¡Bien venido, señor! Yo soy el que llaman Job el Maldito. Este es mi hijo... Estos los hijos de mi hijo, que valen menos que nosotros. Así es engañada á menudo nuestra esperanza. Ahora bien, tengo la vieja espada de mi difunto padre, por mi espada un nombre terrible, y por parte de mi madre este castillo. Nombre, espada y castillo, todo es vuestro, huésped mío. Ahora habladnos libremente y en alta voz.
Mendigo.—Príncipes, condes, señores, yo os saludo, y á vosotros también, esclavos. Escuchadme: si todo es reposo en lo hondo de vuestras almas, si meditando en lo pasado nada turba vuestros corazones, puros, como el cielo es azul, vivid, reíd, cantad... si no pensad en Dios. Mozos, ancianos de grandes y altos destinos, vosotros coronados de flores, vosotros coronados de canas, si hacéis mal á la faz del cielo, mirad adelante y sed prudentes. Son breves y dudosos nuestros instantes: la vejez amaga á los unos; el sepulcro á los otros. Así pues, gente moza, orgullosa de vuestro poder y fuerza, pensad en los ancianos; y vosotros, ancianos, pensad en los muertos; sed, sobre todo, hospitalarios: la hospitalidad es la más dulce ley. Cuando se rechaza á un pasajero ¿se sabe á quién se rechaza? ¿Se sabe de dónde viene? Sea sagrado el pobre para vosotros, siquiera seáis reyes. Á las veces, Dios, que de un soplo arranca y barre los centenarios robles, llena de acontecimientos, de relámpagos y truenos la mano que un mendigo oculta bajo sus andrajos.
p. 325
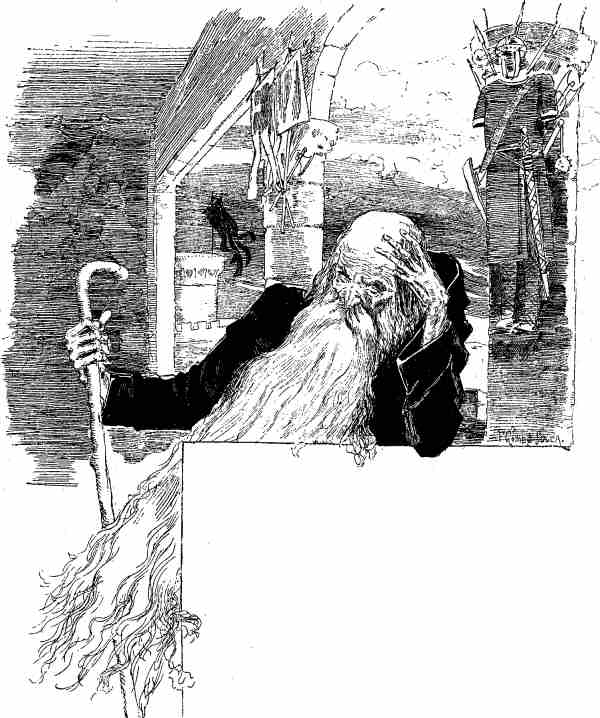
EL MENDIGO
LA SALA DE LAS PANOPLIAS
Á la izquierda una puerta. En el fondo una galería almenada que permite ver el cielo. Paredes de basalto desnudas. Armaduras completas en los pilares. Al levantarse el telón, el mendigo está de pié en el proscenio, apoyado en su báculo y como poseído de dolorosos pensamientos.
EL MENDIGO, solo
Ha llegado el momento de dar este gran golpe. Todo podría salvarse; pero es preciso arriesgarlo todo... ¿Qué importa, si Dios me ayuda? ¡Alemania! ¡oh patria mía! ¡cómo han degenerado tus hijos! y qué maltratada te encuentras después de este largo destierro. Han matado á Felipe, expulsado á Ladislao, envenenado á Enrique y vendido á Corazón de León como hubieran vendido al mismo Aquiles. ¡Qué abatimiento tan profundo! No hay ya unidad; se deshacen los nudos de los Estados. Veo en este país, tierra de bravos cuando Dios quería, loreneses, flamencos, sajones, moravos, franceses, bávaros... y... ni un solo alemán. El oficio de cada uno es cómodo en verdad: el fraile canta, predica el sacerdote, el paje lleva la lanza de su señor, el barón saquea y el rey duerme. Los que no pillan no saben más que gemir, y temblando como en tiempo de los emperadores sálicos, adorar un relicario y besar santas reliquias. Son feroces, ó cobardes; viles ó malvados. El conde palatino, como escudero trinchante tiene el primer voto en el colegio de Tréveris, y lo vende; se desconoce la tregua de Dios, y el rey de Bohemia, ¡un eslavo! es elector. Todos aspiran á engrandecerse; por todas partes impera la fuerza, el horror, la violencia. La reja del arado viéndose pisoteada, se transforma en cuchilla; las hoces van á la guerra abandonando las mieses. El incendio prende por doquiera: entonando sus cantares, todo gitano que pasa por la puerta de una cabaña, oculta bajo su capa su pedernal y eslabón. Los vándalos han tomado á Berlín. ¡Ah, qué cuadro! Los paganos en Dantzig,p. 327 los mogoles en Breslau... Todo esto invade mi espíritu en tropel. ¡Oh vergüenza! Todo está muerto, país, ciudades, aldeas, recursos... ¿Cómo se acabará la aguja de Strasburgo? ¿Quién llevará el pendón de las ciudades? Alguno de los judíos enriquecidos en las guerras civiles. ¡Oh abyección!... El imperio tenía grandes pilares, Holanda, Luxemburgo, Cléveris, Gueldres, Juliers... y cayeron. ¿Qué fué de Polonia? ¿Qué fué de Lombardía? para defendernos el día de una invasión atrevida, sólo tenemos á Ulma y Augsburgo cerradas con malas estacas: la obra de Carlomagno y de Otón el Piadoso no existe ya. Bórrase al occidente nuestra frontera, porque la alta Lorena es de los condes de Alsacia y la baja de los condes de Lovaina. La Orden Teutónica ha muerto: apenas quedan á Gauvain veintiocho caballeros y cien escuderos de armas... Á la vez, amenaza Dinamarca, agita Inglaterra á güelfos y gibelinos, hace traición la Lorena, ruge el Brabante, se enciende Turín, Felipe Augusto crece, Génova quiere dinero, continúa el entredicho, el Padre Santo vacila... ¡Oh Dios! ¡Y ni un caudillo ante tales y tantas complicaciones! Los electores dispersos, ahondando más y más la herida, coronan cada cual por su lado, á quien le paga, y como el que muere descuartizado por cuatro caballos, de Amberes á Ratisbona y de Lubeck á Spira, tiran del imperio cuatro emperadores. ¡Alemania! ¡Alemania!...
(Inclina la cabeza y sale pausadamente por el fondo, perdiéndose entre los arcos de la galería. Otberto que apareció algunos momentos antes, le sigue con la vista. Regina, radiante de salud y de dicha, entra por el fondo sin encontrarse con el mendigo.)

p. 328

OTBERTO, REGINA
Otberto (con júbilo).—¡Regina! ¿Es posible? ¿Sois vos?
Regina.—¡Otberto! ¡Ya vivo, ya hablo, ya respiro! Ya no padezco ni me derrito, soy feliz y os pertenezco.
Otberto (contemplándola).—¡Oh dicha!
Regina.—Esta noche he dormido y no he tenido fiebre. Si hablaba, sólo vuestro nombre entreabría misp. 329 labios. ¡Qué sueño tan dulce! Cuando la luz del sol me ha despertado, me pareció que nacía á nueva vida. Los alegres pajarillos cantaban en mi ventana, las flores se abrían enviando al cielo sus aromas, yo me sentía llena de júbilo, y buscaba con la vista lo que me enviaba un aliento tan puro y llenaba mi alma de tan dulces armonías, y arrasados de lágrimas los ojos decía para mí: «Yo soy el canto de los pájaros, y el aroma de las flores, yo.» Otberto, Otberto mío, te amo. (Se echa en sus brazos sacándose del seno el pomo.) Este licor es la vida. Tú me has dado la salud, tú me has arrancado á la muerte. Ahora defiéndeme de Hatto.
Otberto.—¡Regina, hermosa mía! ¡Oh! yo sabré acabar mi obra. Pero no me admires; yo no tengo valor, no tengo virtud; sólo tengo amor. Vives tú y veo ya nueva luz; vives, y siento en mí como una nueva alma. Pero mírame. ¡Dios mío! ¡qué hermosa está! ¿No padeces?... ¿de veras?
Regina.—Nada absolutamente: estoy ya buena.
Otberto.—¡Bendito seáis, Dios mío!
Regina.—¡Bendito tú también, Otberto! (Permanecen abrazados y en silencio. Luégo y de pronto se desase Regina y dice:) ¡Ah! El buen conde Job me está esperando. Bien mío, adiós. Sólo quería decirte que te amo.
Otberto.—¿Volverás?
Regina.—Muy luégo.
Otberto.—¡Gracias, Dios mío, gracias! Regina vive.
(Aparece en el fondo la siniestra figura de Guanhumara.)
OTBERTO, GUANHUMARA
Guanhumara (poniéndole la mano en el hombro).—¿Estás contento?
Otberto (con espanto).—¡Ah! ¡Guanhumara!
Guanhumara.—Ya lo ves: te he cumplido mi promesa.
Otberto.—Yo cumpliré mi juramento.
Guanhumara.—¿Sin piedad?
Otberto.—Sin flaqueza. (Aparte.) Después... me suicidaré.
Guanhumara.—Te esperaré á media noche.
Otberto.—¿Dónde?
Guanhumara.—Frente la torre de la bandera negra.
Otberto.—Es un sitio pavoroso por donde nadie pasa. Dicen que la roca conserva siniestra huella.
Guanhumara.—Un rastro de sangre que desde una ventana desciende por el muro hasta la orilla del torrente.
Otberto (con horror).—¡Sangre!... Ya lo ves: la sangre mancha y quema.
Guanhumara.—La sangre lava también y apaga la sed.
Otberto.—Ea, pues: manda á tu esclavo. ¿Á quién encontraré en el sitio designado?
Guanhumara.—Á un encubierto, solo.
Otberto.—¿Qué más?
Guanhumara.—No hay sino seguirle.
Otberto.—En buen hora.
(Guanhumara le arrebata el puñal y mirándole con ojos fulgurantes exclama:)
Guanhumara.—¡Oh Cielos! ¡oh profundidades sap. 331gradas! ¡triste serenidad de las azules bóvedas! ¡Oh noche cuya tristeza tiene tanta majestad! Y tú, que en mi largo destierro me acompañaste siempre, vieja argolla de mi cadena, sedme testigos. Y vosotros, muros, torres, encinas que derramáis sombras sobre los pasos del viajero, oídme: ¡Yo, yo condeno á morir bajo este cuchillo vengador á Fosco, barón de los bosques, de las rocas y de los llanos; sombrío como tú, noche; viejo como vosotras, encinas!
Otberto.—¿Quién es Fosco?
Guanhumara.—El que ha de morir por tu mano. (Le devuelve el puñal.) Hasta media noche.
(Sale por la galería del fondo sin ver á Job ni á Regina que entran por el lado opuesto.)
Otberto.—¡Cielos!
OTBERTO, REGINA, JOB
(Entra corriendo Regina y se vuelve luégo hacia Job, que la sigue lentamente.)
Regina.—Sí, sí; ya puedo correr. Ved, señor. (Á Otberto preocupado.) Somos nosotros, Otberto.
Otberto.—Condesa... Señor.
Job.—Esta mañana sentía aumentarse mi melancolía; lo que el mendigo nos dijo ayer, pasaba por mi cabeza á cada instante como un relámpago. (Á Regina.) Después pensaba en ti, á quien veía moribunda; en tu madre, sombra triste que vaga entre nosotros. (Á Otberto.)p. 332 Cuando de pronto entra en mi aposento esta niña, fresca, sonrosada, alegre... Pero ¡qué milagro! Yo, al verla, río y lloro y vacilo. Vamos á dar las gracias á Otberto, me dice. Vamos, contesto yo. Y hemos atravesado el desierto castillo y...
Regina.—Y vednos corriendo á los dos.
Job.—Pero ¿qué misterio es éste? ¿Cómo se ha curado mi Regina? No me lo ocultes. ¿Qué has hecho para salvarla?
Otberto.—Señor, todo se ha obrado por la virtud de un filtro, de un secreto que me ha vendido una esclava de aquí.
Job.—Esa esclava es libre. Le doy además cien libras de oro... campos... viñas. Perdono á los condenados á muerte que gimen en este burgo y concedo la franquicia á mil campesinos á elección de Regina. (Tomándolos de las manos.) Mi corazón está henchido de júbilo. Me gusta veros así. Pero... (Da unos pasos y queda pensativo.) Es verdad... estoy maldito y solo y... soy viejo. ¡Oh dolor! Oculto vivo en el castillo que habitan mis mayores, y aquí, taciturno, inmóvil, triste, sombrío, miro pensativo en torno de mí y... ¡ay! ¡qué negro me parece todo!... Tiendo á lo lejos la vista sobre Alemania y no veo más que envidiosos, tiranos, verdugos, compitiendo en insensatez é iniquidad. ¡Pobre país, empujado hacia el abismo por cien brazos... caerá al fin en él; caerá, si Dios no envía algún gigante que le tienda la mano! Me aflijo en esta consideración. Miro mi raza, mi casa, á mis hijos... Y ¿qué veo? Odio, bajeza, procacidad... Hatto contra Magno; Gorlois contra Hatto; ya bajo el lobo enseña los dientes el lobezno. Mi raza me da miedo. Miro en mí mismo, en mi vida, y ¡oh Dios! palidezco y tiemblo, pues cada recuerdo que evoco espantado, se reviste de horrible aspecto al pasar ante mis ojos. Sí, todo es negro. Demonios en mi patria, monstruos en mi familia y esp. 333pectros en mi alma. Por eso, cuando mi turbada vista que sigue la triple visión de esta triple sombra, buscando la luz y á Dios, se levanta al fin, tengo necesidad de veros cerca de mí como dos puros rayos, como dos apariciones en la puerta del infierno, á vosotros, niños cuya frente brilla con tanta claridad; á ti, bravo mozo, y á ti, casta doncella, que parecéis, cuando convertís á mí los ojos, dos ángeles indulgentes inclinados sobre Satanás.
Otberto.—Señor...
Regina.—¡Por Dios!...
Job.—Hijos, quiero estrecharos á los dos entre mis brazos. (Á Otberto.) Tu mirada es sincera; se reconoce en ti al caballero fiel á su palabra, como el águila al sol, como el acero al imán... Todo lo que este mozo ofrece, eso cumple. (Á Regina.) ¿No es verdad?
Regina.—Le debo la vida.
Job.—Antes de mi caída, era yo como él: grave, puro, casto y bien templado como una virgen, como una espada. (Va á la ventana.) ¡Ah! Este aire es grato, el cielo sonríe y el sol alienta. (Volviendo.) Regina mía, este noble semblante (Indicando á Otberto) me recuerda á un niño... mi último hijo. Cuando Dios me lo dió, me creí perdonado. Pronto hará veinte años. Un hijo en mi vejez. ¡Qué dón del cielo! Sin cesar iba á su cuna y hasta cuando estaba durmiendo le hablaba muchas veces, porque los viejos nos volvemos niños. Por la noche le sentaba en mis rodillas y... te hablo de un tiempo... tú no habías nacido aún. Aunque apenas tenía un año, balbuceaba ya graciosamente algunas palabras; tenía mucha inteligencia y me conocía muy bien. Y reía; y cuando le veía reir yo, ¡pobre anciano, sentía un sol en el corazón! Yo quería hacer de él un valiente, un vencedor: habíale puesto el nombre de Jorge. Un día... ¡amargo recuerdo! estaba el niño jugando en el campo y... ¡Oh! cuando seas tú madre,p. 334 no pierdas de vista nunca á tus hijos... ¡Me lo robaron! Unos judíos, una gitana... ¿Para qué? ¡Horror! ¡Para degollarlo en sus aquelarres! Lloro desde hace veinte años, como desde el primer día. ¡Ah! ¡Le amaba tanto!... Era mi reyezuelo; yo estaba loco, ebrio con él, y sentía en mí todo lo que siente un alma abierta al cielo, cuando sus manecicas tocaban mi blanca barba. No he sabido más de él y... el corazón se me parte. Ahora tendría tu edad y tu hermosa frente y sería inocente como tú. ¡Oh! sí. Á veces digo para mí, cuando te miro: «¡Es él!» (Le abraza. Guanhumara aparece en el fondo y observa con cautela.) Por un milagro extraño y piadoso á la vez, tu candor, tu porte, tus ojos, tu voz, todo en ti, recordándome aquel hijo perdido, hace que lo tenga presente y que no lo olvide. Sé tú mi hijo.
Otberto.—Señor...
Job.—Sí, sé mi hijo. Tú, honrado mozo, de oscuro linaje, ya lo sé, y huérfano, pero gran corazón que persigue una noble quimera, ¿sabes lo que quiero decirte cuando te digo que seas mi hijo? Pues quiero decirte... escuchad los dos... que pasar el día al lado de un pobre anciano ya á las puertas del sepulcro, y vivir como en prisión desde la mañana hasta la noche, cuando la moza es bella y buen mozo el galán, sería odioso y hasta fuera del orden natural, si no pudieran por encima del anciano, que bien comprende el juego, mirar y sonreir y hacerse alguna seña. Y digo que el anciano es sensible á vuestro amor; que veo con buenos ojos que os amáis, y os echo la bendición.
Regina y Otberto (con júbilo).—¡Ah!
Job.—Yo quiero acabar de curarte. Tu madre era sobrina mía, y al morir te dejó bajo mi guarda y cuidado. ¡Ay! he visto desaparecer como ella siete hijos, los más valientes acaso; Jorge mi último hijo, mi últip. 335ma mujer y todo lo que amaba. Estos pesares guarda el tiempo á los que viven mucho... Tú, á lo menos, sé feliz. Hijos, yo os uno en el amor, porque Hatto... Hatto deshojaría mi pobre flor querida. Cuando estaba para espirar tu madre, le dije: Muere en paz, tu hija es ya mi hija, y si fuere menester daría mi sangre por ella.
Regina.—¡Oh! ¡Padre mío!
Job.—Se lo juré. (Á Otberto.) Tú, hijo, vé, crece, pelea. No tienes nada, pero yo te daré en dote mi feudo de Kammerberg, dependiente de mi burgo de Heppenheff. Vé, pues, como fueron Nemrod, César, Pompeyo... Yo de mí sé decir que tengo dos madres: mi madre natural y mi espada; soy bastardo de un conde, pero hijo legítimo de mis hazañas. Hay que hacer lo que yo hice... (Aparte.) ¡Ah! Menos mi crimen. (Alto.) Hijo, sé valiente y honrado. Hace ya tiempo que llevo entre cejas este casamiento. Bien puede emparentar el franco arquero Otberto, con Job, franco caballero. Tú dirías para ti: Siempre he de ser ¡qué vergüenza! el perro del viejo león, el paje del anciano conde, sujeto á su lado mientras viva. No; te quiero mucho, hijo; mas por ti, no por mí. ¡Oh! los viejos no son tan malos como se cree. Ea, arreglemos esto. Yo le temo á Hatto. ¡Silencio! Nada de rompimiento aquí; saldría á relucir el puñal. (Bajando la voz.) Mi palacio se comunica con los fosos del castillo, y yo tengo las llaves. Esta noche, con buena escolta, partiréis los dos: lo demás te toca á ti.
Otberto.—Pero...
Job (sonriendo).—¿Rehusas?
Otberto.—¿Cómo he de rehusar, señor, si me ofrecéis el paraíso?
Job.—Entonces, haz lo que te digo. ¡Mucha reserva! Y luégo á la puesta del sol huyes, y quedo yo al cuidado de evitar que te persiga Hatto, y os casaréis enp. 336 Caub. (Guanhumara, que lo ha oído todo, sale.) Ahora, hijos míos, decidme que sois felices. Yo voy á quedarme solo...
Regina.—¡Padre mío!
Job.—¿Qué será de mí cuando hayáis partido, cuando mis males me abrumen otra vez? Porque, blanca paloma, después de un momento de alivio, el peso recae sobre mí otra vez. (Á Otberto.) Gunther, mi capellán, os seguirá de cerca, y espero que todo salga á pedir de boca. Después volveréis á verme un día. No lloréis... dejadme entero mi valor. Sois felices y... cuando se ama á vuestra edad, ¿qué importa un anciano? ¡Ah! Tenéis veinte años; yo... Dios no puede querer que yo padezca ya mucho. (Á Otberto.) Conque esperadme aquí. Tú conoces bien la puerta ¿eh? Voy á traerte las llaves.
(Sale por la puerta de la izquierda.)
OTBERTO, REGINA
Otberto.—¡Santo cielo! Todo se confunde en mi turbado espíritu. ¡Huir con Regina, huir de este siniestro burgo!... ¡Oh! si estoy soñando, no me despertéis, por piedad. ¿Conque es verdad, alma mía, que me perteneces? Huyamos sin aguardar á la noche; huyamos desde luégo. ¡Ah! ¡Si pudieras tú saber!... Allá el edén radiante... detrás de mí el abismo. Huyo hacia la felicidad; huyo delante del crimen...
Regina.—¿Qué estás diciendo?
Otberto.—No, no temas nada; huiré... Pero mi juramento ¡gran Dios! Regina, he jurado... ¿Qué importa? Huiré, me escaparé... Dios mío, juzgadme. Ese anciano es tan bondadoso como augusto, y debo obep. 337decerle en todo. Ven, partamos: todo nos favorece y nada puede impedir nuestra fuga.
(Durante estas últimas palabras Guanhumara ha vuelto por la galería del fondo conduciendo á Hatto que ve á los amantes abrazados. Hatto hace una seña y se acercan tras él los príncipes, burgraves y soldados. El marqués les indica los amantes, los cuales no echan de ver nada en su amoroso éxtasis. Al volverse Otberto para salir con Regina, se alza el celoso Hatto ante él. Guanhumara ha desaparecido.)

OTBERTO, REGINA, HATTO, MAGNO, GORLOIS, los BURGRAVES, los PRÍNCIPES, GIANNILARO, SOLDADOS, luégo el MENDIGO, luégo JOB
Regina.—¡Hatto!
Otberto.—¡Ah!
p. 338
Hatto.—Arqueros, prended á este hombre y á esta mujer.
Otberto (sacando su espada y teniendo á raya á los soldados).—Marqués Hatto, sé que eres un infame, un traidor, un impío abominable y bajo. Quiero saber ahora si se encuentra en tu corazón el miedo, fango vil que deja siempre el vicio. Sospecho que eres un cobarde, y que todos estos señores, mejores que tú, van á tener ocasión de verlo. Yo represento aquí, por su elección soberana, á Regina, doncella noble y condesa del Rhin, que á ti te rechaza y me ama á mí. Hatto, yo te desafío á pié con toda suerte de armas, en campo cerrado, sin dilación, sin cuartel, á cara descubierta, á la orilla del río, á donde se arrojará al vencido. Mata ó muere. (Regina cae desmayada y se la llevan sus doncellas. Otberto corta el paso á los arqueros que intentan acercársele otra vez.) ¡Cuenta con dar un paso! Hablo á estos señores. Escuchad todos, duque de Turingia, pendragón de Bretaña, barones y marqueses y burgraves, yo abofeteo á vuestra vista á este barón é invoco aquí para castigarlo el derecho de franco arquero ante vosotros.
(Tira su guante al rostro de Hatto. Entra el Mendigo y se confunde con los circunstantes.)
Hatto.—Te he dejado hablar, y sabe Dios que mi espada tiembla aún en su vaina. Ahora te digo: ¿quién eres tú,... tan bravo? ¿Eres hijo de rey, duque, conde ó margrave para que así te atrevas á retarme? Dime siquiera tu nombre. Pero ¿lo sabes tú tampoco? Te llamas el arquero Otberto. (Á los señores.) Miente. (Á Otberto.) Mientes. Tu nombre no es Otberto. Yo voy á decirte de dónde vienes y lo que vales. Tu nombre es Yorghi Spadaceli. No eres ni siquiera hidalgo. Tu abuelo era corso y eslava tu madre. Mira si te conozco: eres un vil falsario, esclavo é hijo de esclava. ¡Atrás! (Á los otros.) Si alguno de vosotros quiere batirse por él, acepto el desafío, á brazo partido, aquí, en lap. 341 avenida, puñal en mano y á pecho descubierto. Pero, tú, vil aventurero, escapado de los hierros, vé á tirar tu guante á los criados.
(Le da con el pié al guante de Otberto.)
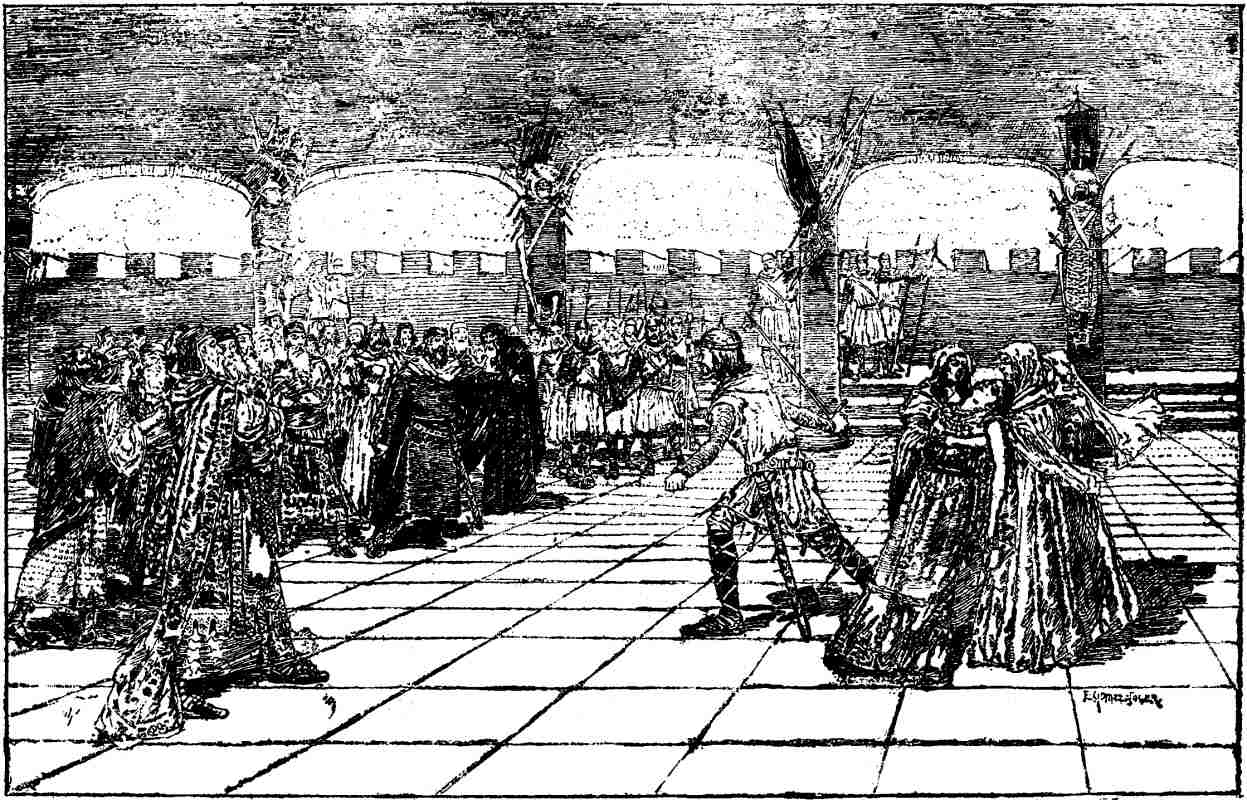
Otberto.—Marqués Hatto, sé que eres un infame, un traidor, un impío...
Otberto.—¡Miserable!
El Mendigo (á Hatto).—Marqués, tengo noventa y dos años, pero yo os haré frente. Una espada.
(Tira su báculo y toma una espada de una panoplia.)
Hatto (riéndose).—Faltaba un bufón á este paso de comedia, y aquí está ya, señores. ¿De dónde sale tan digno defensor? Hemos pasado del gitano al mendigo. ¿Tu nombre?
El Mendigo.—Federico de Suabia, emperador de Alemania.
Magno.—¡Barbaroja!
(Asombro y estupor. Apártanse todos formando una especie de círculo al rededor del Mendigo, que saca de entre sus andrajos una cruz pendiente de su cuello y la levanta con la mano derecha teniendo la otra sobre la espada hincada en el suelo.)
Mendigo.—He aquí la cruz de Carlomagno. (Pausa.) Yo, Federico, señor del monte en que nací, rey electo de los romanos, emperador coronado, rey de Borgoña y de Arlés, portaestandarte de Dios, profané el sepulcro en que duerme Carlomagno. Pero hice penitencia; he pasado veinte años en el desierto orando y gimiendo de rodillas, viviendo del agua del cielo y de las yerbas de las rocas. Fantasma de que huían con espanto hasta los pastores, el mundo entero me ha creído entre los muertos. Pero oigo la voz de mi patria que me llama y salgo de las sombras á que voluntariamente me había desterrado. Tiempo es ya de levantar la cabeza. ¿Me reconocéis?
Magno (acercándose).—Tu brazo, César.
Mendigo.—¡Ah! ¿buscas la marca del hierro candente que me hizo uno de vosotros? Hela aquí.
p. 342(Presenta el brazo á Magno, que lo examina atentamente.)
Magno.—La verdad me obliga á declarar aquí que, en efecto, es el emperador Federico Barbaroja.
(El estupor sube de punto; el círculo se ensancha. El emperador apoyado en la espada les dirige á todos una mirada terrible.)
El emperador.—En otro tiempo me oíais andar por estos valles, cuando la espuela de oro sonaba en mis talones. ¿Me reconocéis, burgraves? Soy el que subyugó Europa é hizo renacer la Alemania de Otón; el que eligieron por juez soberano como buen emperador y buen caballero tres reyes en Marseburgo y dos papas en Roma, y dió, tocando sus frentes con el cetro de oro, la corona á Suenon, á Víctor la tiara; el que derribó el viejo trono de Herman y venció sucesivamente, en Tracia y en Icona, al emperador Isaac y al califa Arslan; el que obligando á Pisa, á Milán y á Génova, y ahogando guerras, gritos, furores, viles traiciones, tomó en su amplia mano la Italia de cien ciudades... Él es quien os habla, surgiendo ante vosotros. (Da un paso y todos retroceden.) Yo supe juzgar á los reyes y batir á los lobos; hice ahorcar á los jefes de las siete ciudades de Lombardía, derrotando las diez mil alabardas que me opuso Alberto el Oso; mis huellas están en todos los caminos; desmembré con mis manos á Enrique el León, le arranqué sus ducados, le arranqué sus provincias, y después hice con sus despojos catorce príncipes. En fin, con mis dedos de bronce y por espacio de cuarenta años desmenucé piedra á piedra vuestros castillos del Rhin. ¿Me reconocéis ahora, bandidos? Vengo á deciros que veo con dolor los males del imperio; que voy á borraros del número de los vivientes y á aventar vuestras infames cenizas. (Volviéndose á los arqueros.) Vuestros soldados me oirán. Son míos y cuento con ellos, que antes de ser de la vergüenza, eran de la gloria, y á mí me servían antes que llegaran tan desp. 343dichados tiempos. Muchos de ellos se acordarán de su antiguo emperador. ¿No es verdad, veteranos? ¿No es verdad, camaradas? (Á los burgraves.) ¡Ah! ¡Incrédulos, traidores, opresores de pueblos! Mi muerte os hace renacer. Pues bien, tocad, ved, oíd: soy yo. (Anda á paso largo por en medio de ellos, que se apartan ante él.) Sin duda creéis ser caballeros. Nosotros, diréis, somos hijos de los grandes barones y caballeros, y por consiguiente, lo somos. ¡Lo sois! Vuestros padres, siempre orgullosos, luchaban con nobleza, se ponían en marcha, saltaban los puentes cuyo arco se les destruía, arrostraban el ataque de los piqueros, lo mismo que al escuadrón, hacían frente á todo un ejército, sosteniendo la campaña, y para tomar un castillo sólo necesitaban una escala ó una cuerda de nudos que balanceaba en el abismo á aquellos guerreros más bien demonios que hombres. Si alguien condenaba tales asaltos nocturnos los capitanes desafiaban al emperador á la luz del día en la llanura y esperaban de pié, uno contra veinte, á que saliera el sol y el emperador viniera. Así es cómo ganaban tierras, castillos, ciudades; de tal modo que, después de treinta años de guerra, cuando se buscaba con la vista á los que hicieran tales hazañas, los pequeños eran duques y los grandes, reyes. Vosotros, como los chacales y los quebrantahuesos, ocultos entre los matorrales, viles, mudos, acurrucados, con el puñal en la mano, á orilla de un camino, temiendo que un perro os muerda, espiáis en las sombras de la noche el paso de un viajero ó el cascabel de una mula, y salís ciento para sorprender á un hombre solo. Dado el golpe, huís apresuradamente á vuestras madrigueras. ¡Y os atrevéis á nombrar á vuestros padres! Vuestros padres, audaces entre los más fuertes, grandes entre los más nobles, eran conquistadores; vosotros sois facinerosos. (Los burgraves bajan la cabeza con despecho.) Si tuviérais corazón, si tuviérais alma,p. 344 os dirían: Sois en verdad infames. ¿Qué momento elegís, señores barones, para hacer tan cobardemente ese oficio de bandidos? ¡La hora en que espira nuestra Alemania! ¡Oh ignominia! ¡Hijos malvados! saqueáis á la madre en la agonía. Anegada en llanto, alza los brazos al cielo, y os dice con voz débil: ¡Malditos seáis! Lo que ella os dice en voz baja, yo os lo digo en alta voz: ¡Malditos seáis! Yo soy vuestro emperador, no vuestro huésped, y entro desde hoy en el ejercicio de mis derechos para castigaros. (Ve á los burgraves Platón y Gilisa y se va derecho á ellos.) Marqués de Moravia y marqués de Lusacia ¡vosotros á orillas del Rhin! ¿Es este vuestro sitio? Mientras estos bandidos os festejan, se oyen relinchar caballos hacia el Oriente, y las hordas de Levante están á las puertas de Viena. ¡Á las fronteras, señores! Acordaos de Enrique el Barbudo, y de Ernesto el Acorazado. Nosotros guardamos la almena; guardad vosotros el foso. (Á Giannilaro.) Y tú, Giannilaro, ¿qué vienes á hacer aquí? Tu cara me repugna. Vuelve á Génova, genovés. (Al pendragón de Bretaña.) ¡Cómo! ¡Bretones también! ¿Qué quiere el señor Other? ¡Todos los aventureros del mundo se han dado cita aquí! (Á Platón y á Gilisa.) Los margraves pagarán cien mil marcos de multa. (Á Lupo.) Tan joven, como perverso. Tú no eres ya nada: queda libre tu ciudad. (Á Gerardo.) La condesa Isabel perdió su condado: el ladrón eres tú, duque de Turingia. Vete á Basilea, donde convocaremos la cámara imperial. Allí, públicamente, andarás camino de una legua llevando á cuestas á un judío. (Á los soldados.) Devolved la libertad á los cautivos y que ellos con sus propias manos pongan sus cadenas al cuello de los burgraves. (Á estos.) ¡Ah! Vosotros no esperabais este fin de fiesta. Con el vaso en la mano cantabais al amor, alegres y dichosos, clavabais las uñas en vuestra presa, desgarrabais á mi pueblo y os repartíais su carne y sangre...p. 345 De repente, el vengador indignado aparece en el antro inaccesible... el emperador pone el pié en vuestra fortaleza y el águila viene á posarse en medio de los buitres.
(Todos parecen poseídos de terror. Job ha entrado y se ha confundido silenciosamente entre los caballeros. Sólo Magno escucha al emperador sin turbación, y mirándole ahora de arriba abajo dice con expresión de alegría y furor:)
Magno.—Sí, es él... ¡Vivo! (Ábrese paso con ademán formidable entre caballeros y soldados y va al fondo, baja de un salto la escalera de seis gradas y grita con voz tonante en las almenas de la galería:) ¡Triplicad los centinelas! ¡Al torreón los arqueros! ¡Los honderos á los muros! ¡Armad la catapulta! ¡Mil hombres á la quebrada! ¡Mil hombres á las almenas! ¡Soldados! ¡Corred al bosque, arrancad granito y árboles y en este monte que da terror al mundo haced un patíbulo digno de un emperador! (Bajando.) Él mismo se ha entregado, y queda preso en sus mismas redes. (Cruza los brazos y mira al emperador con insolencia.) ¡Te admiro! Pero ¿dónde están los tuyos? ¿Dónde los secuaces del imperio? ¿Oiremos sonar pronto tus clarines? ¿Vas á sembrar en las ruinas de este castillo sal como en Lubeck, ó cáñamo como en Pisa? Estás solo, César, no tienes ya ejército. Sé que sueles hacerlo así, que solo y con la espada en la mano, rompiendo una puerta y anunciando tu nombre, tomaste á Tarso y á Cori; y un paso, un grito te bastó para forzar á Génova, á Utrecht y á Roma; Iconio cedió á tu poder, y la Lombardía tembló cuando á tu soplo infernal vió estremecerse en Milán el árbol de las hojas de hierro. Todo esto sabemos; pero ¿sabes tú quiénes somos nosotros? (Indicando los soldados.) Hace poco hablabas á esos hombres y les decías: ¡Veteranos! ¡Camaradas!... Ni uno se ha movido. Y es que aquíp. 346 no tienes nada; á mi padre temen y aman y obedecen, porque son del conde Job, antes que de Dios mismo. Sólo el huésped, César, sólo el huésped es sagrado para el bandido; y tú no eres nuestro huésped: tú mismo lo has dicho. (Indicando á Job.) Escucha, este anciano que aquí ves, es mi padre. Él fué quien te marcó con el hierro, y se te conoce mejor por las marcas de la humillación que por el óleo sagrado que se borró ya en tu frente. El odio entre los dos es tan viejo como vosotros mismos. Tú pusiste á precio su cabeza y él puso á precio la tuya. Aquí la tiene ya. Solo y desnudo estás entre nosotros. Federico de Hohenstaufen, míranos bien á todos. ¡Eres digno de lástima! Antes de haber entrado en este círculo de hierro, más te valiera entrar en una cueva de tigres y leones, allá en África.
(Mientras ha hablado Magno, se ha ido estrechando el círculo de burgraves en torno del emperador. Detrás de los burgraves, ha venido á colocarse triple línea de soldados, armados hasta los dientes, por encima de los cuales se alza la bandera del burgo, mitad roja y mitad negra, con un hacha bordada de plata en campo de gules y esta leyenda debajo: Monti comam, viro caput. El emperador, sin retroceder un paso, los tiene á raya. De repente algunos burgraves sacan sus espadas.)
Cadwalla.—¡César! ¡Devuélvenos nuestras fortalezas!
Darío.—¡Devuélvenos nuestros burgos, César!
Hatto.—¡Nuestros amigos por ti sacrificados!
Magno (empuñando su hacha).—¡Has salido del sepulcro! Pues bien, yo te hundiré en él de nuevo. ¡Tiembla, tiembla, insensato, que amenazabas nuestras cabezas!
(Los burgraves con las espadas levantadas dan gritos formidables. Sale Job de entre ellos y levanta la mano. Todos callan.)
p. 347Job (al emperador).—Señor, mi hijo ha dicho la verdad. Sois mi enemigo; yo, irritado en la pelea, os marqué en otro tiempo con un hierro. Os odio ciertamente; pero deseo que Alemania sobreviva. La patria se hunde. Señor, salvadla. Yo me postro de rodillas ante mi emperador, que Dios me envía. (Se arrodilla ante Barbaroja. Luégo se vuelve á los príncipes.) ¡De rodillas todos! ¡Á tierra las espadas! (Todos tiran las espadas y se arrodillan, menos Magno.) Vos, señor, sois necesario á las naciones quebrantadas; sólo vos; sin vos, el Estado toca en sus últimos momentos. Todavía hay en Alemania dos alemanes, vos y yo. Los dos bastamos, señor: reinad. En cuanto á éstos, los he dejado hablar. Perdonadlos por sus pocos años. (Ve á su hijo aún de pié.) ¡Magno! ¡De rodillas! (Magno vacila, pero al fin obedece.) En todo tiempo, los barones y los siervos, los cazadores y los labriegos, se han odiado; las montañas han hecho siempre la guerra á las llanuras; bien lo sabéis. Sin embargo, convengo sin esfuerzo en que los barones han hecho mal y las montañas no han tenido razón. (Levantándose. Á los soldados.) Poned en libertad á los cautivos. (Los soldados obedecen en silencio y quitan las cadenas á los presos, que durante esta escena han venido á agruparse en la galería.) Vosotros, burgraves, tomad sus hierros. César lo quiere así. Yo el primero. (Hace seña á un soldado para que le ponga una cadena al cuello. El soldado baja la cadena y desvía los ojos. Job insiste ofreciendo el cuello. El soldado obedece. Los demás burgraves se dejan encadenar sin resistencia. Job, con la cadena al cuello, se vuelve al emperador.) Augusto emperador, míranos como querías. En su propio palacio el anciano Job es esclavo y te ofrece su cabeza. Ahora, si frentes que han resistido la tempestad, merecen clemencia, óyeme. Cuando vayas á combatir á las fronteras, permite que te sigamos; haznos esta gracia. Como fuerza armada, y sinp. 348 embargo prisionera, conservaremos nuestros hierros; pero ponnos frente á frente de tus enemigos ante los más audaces, los más bárbaros; y cualesquiera que ellos sean, húngaros, vándalos, magiares, por grande que sea su número, nos verás con ese amargo pesar que se trueca en odio, barrer á tu vista esas hordas, sumisos por nuestros hierros, pero héroes por nuestras espadas.
(Avanza hasta el conde Job el capitán de los arqueros del burgo para recibir órdenes.)
Capitán.—Señor... (Job mueve la cabeza con despecho y le indica al emperador, inmóvil y silencioso en medio de la escena. El capitán se inclina profundamente ante el emperador.) Señor...
El emperador (designando á los burgraves).—¡Á las prisiones!
(Los soldados se llevan á los barones, excepto Job, que permanece en la escena á una seña del emperador. Cuando quedan solos, Federico se acerca á Job y le quita la cadena. El anciano observa con estupor. Silencio pavoroso.)
El emperador (mirándole á la cara).—¡Fosco!
Job (estremeciéndose).—¡Cielos!
El emperador (con el dedo sobre los labios en expresión de reserva).—¡Silencio!
Job (aparte).—¡Tengo miedo!
El emperador.—Vé á esperarme hoy donde vas todas las noches.

p. 349

LA CUEVA SUBTERRÁNEA
Una cueva sombría, cimbrada y baja, de aspecto húmedo y pavoroso. Algunos girones de tapicería roída por el tiempo penden de las paredes. Á la derecha una ventana, en cuya reja se distinguen tres barrotes rotos y como violentamente separados. Á la izquierda una mesa y un banco de piedra, groseramente labrados. En el fondo, á lo oscuro, una especie de galería, cuyos pilares sostienen las arquivoltas. Es de noche: un rayo de luna entra por la ventana y dibuja una forma recta y blanca en la pared opuesta. Al levantarse elp. 350 telón, Job está solo en la cueva sentado en el banco de piedra, y sumido en profunda meditación. Una linterna encendida á sus piés. Viste un saco pardo.
JOB, solo
¿Qué me dijo el emperador?... ¿Qué le contesté?... No, no lo entendería... Sin duda lo comprendí mal... Desde ayer no siento en mí más que dudas y sombra, ando vacilante y como á la ventura, bajo mis plantas se borra mi camino, y los objetos reales, perdidos entre las nieblas de mis turbados ojos, tiemblan detrás de un velo, como en un sueño. (Pausa.) El demonio juega con el espíritu de los desgraciados. Sí, es sin duda un sueño... pero horrible. ¡Ah! cuando la virtud duerme en nuestro herido corazón, el crimen forja los sueños. Cuando jóvenes, soñamos con el triunfo; viejos, con el castigo. Dos sueños á los dos extremos de la suerte. El primero miente. Y el segundo ¿dice la verdad? (Pausa.) Por de pronto, lo que sé es que todo se ha hundido en mi alta mansión. Federico Barbaroja es el amo de mi casa. ¡Oh dolor!... En fin, bien hice: he salvado mi país, he salvado el reino. (Pausa.) ¡El emperador! Éramos fantasmas el uno para el otro, y nos mirábamos con ojos casi deslumbrados, como los dos gigantes de un mundo desvanecido. Quedamos en efecto los dos solos sobre el abismo; somos de lo pasado la doble y sombría cima; el nuevo siglo lo ha sumergido todo; pero sus olas no han cubierto nuestras frentes, porque están muy altas... El uno de los dos va á caer... yo soy... la sombra me envuelve. ¡Oh! ¡qué acontecimiento, la caída de mi montaña! Mañana, el Rhin mi padre, contará al viejo mundo alemán este prodigio y este hundimiento, y cómo acabó elp. 351 gran duelo del anciano Job y Barbaroja. Mañana no tendré ya hijos ni vasallos... ¡Adiós, inmensa lucha! ¡adiós, nocturnos asaltos! ¡adiós, gloria! Mañana oiré cómo se burlan y ríen de mí los pasajeros; y todos verán á aquel Job que cien años soberanos defendió palmo á palmo cada roca del Rhin, á Job que á pesar de César y de Roma respira, vencido, roído vivo por el águila del imperio, y enclavado, último burgrave, á su última roca. (Se levanta.) ¡Cómo! El conde Job... ¿soy yo quien sucumbe?... ¡Silencio, orgullo! Calla á lo menos en esta tumba... Aquí, bajo estas bóvedas que se diría palpitantes; aquí, una noche igual á ésta... ¡Oh! cuánto tiempo hace... y siempre es ayer. ¡Horror! Bajo esta bóveda, desde aquel día, ha sudado mi crimen, gota á gota, ese sudor de sangre que se llama remordimiento. Aquí hablo al oído de los muertos. Desde entonces, Dios mío, el insomnio de noches enteras depuso sus dedos de plomo sobre mis párpados, ó si he dormido, dos sombras chorreando roja sangre atravesaban sin cesar mi sueño. El mundo me ha creído grande; olvidado del rayo, estos montes han visto encanecer á su centenario bandido; la Europa me admiraba de pié en nuestras cumbres, pero por más que haga un asesino, su negra conciencia no se deja engañar nunca por la gloria. Los pueblos me creían ebrio con mis triunfos; pero de noche, durante sesenta años, aquí doblaba yo mis rodillas penitentes, y estas paredes, negro pliegue de este burgo tan famoso, veían la falsedad de mi grandeza. Los clarines resonaban delante de mí; yo con mi bandera en alto era conde en el imperio, y león en mis montañas, pero mientras á mis piés todo era nada, mi crimen, odioso enano, vivía en mí como un gigante, se reía cuando me alababan y mordiéndome el corazón gritaba: ¡Miserable! (Alzando las manos.) ¡Donato! ¡Ginebra! ¡Oh víctimas! ¿no perdonaréis á vuestro verdugo, cuando Dios nos llame á top. 352dos? ¡Oh! no basta, no, golpearse el pecho de rodillas, llorar, arrepentirse, orar. Nada me ha perdonado; ¡me siento maldito y condenado! (Siéntase.) Tenía descendientes y ascendientes, pero ya mi burgo está muerto: mi hijo es viejo; sus hijos son viciosos; mi Benjamín, mi último tesoro, se perdió; Otberto y Regina, á los que amaba aún... que el alma ama siempre porque es divina... se dispersaron sin duda al viento de mi última caída. Vengo á buscarlos y han desaparecido. Harto es: muramos. (Se saca el puñal del cinto.) Mi corazón ha creído que alguien me espera aquí. (Vuélvese hacia las profundidades del subterráneo.) Ea, yo te lo ruego en esta hora suprema; perdóname, Donato, antes que muera. Job no existe ya. ¡Queda Fosco! ¡Perdón para Fosco!
Una voz.—¡Caín!
(Sordamente.)
Job (con turbación).—Creo que me hablan... No, es el eco. Si alguien me hablara sería del otro mundo, porque nadie, sino yo, sabe hoy el modo de entrar en esta cueva, en este corredor secreto en que jamás ha brillado luz. Los que lo sabían, murieron hace más de sesenta años. (Da un paso hacia el fondo.) ¡Mártir, perdón para Fosco!
La voz.—¡Caín!
Job (con espanto).—¡Es singular! Han hablado, no hay duda. Pues bien. ¡Sombra! ¡Fantasma! ¡Yo te imploro! ¡Hiéreme! Quiero morir antes que oir otra vez cómo me llama el eco horrible de este oscuro subterráneo, cada vez que nombro á Fosco.
La voz.—¡Caín! ¡Caín! ¡Caín!
Job.—¡Gran Dios! Me flaquean las rodillas... estoy soñando. El dolor, trocándose en locura, acaba por embriagar como vino del infierno. Oigo dentro de mí la amarga risa del remordimiento. Sí... ¡sueño pavoroso que me sigue y abruma y más y más horrendo en este seno de tinieblas! ¡Oh voz que sales del sepulcro! ¡Aquí estoy, pues! ¿Á qué pregunta debo contesp. 353tar? ¿Qué explicación quieres? Habla: yo contestaré.
(Una mujer velada y vestida de negro sale por detrás del pilar de la izquierda y aparece en el fondo con una lámpara en la mano.)
JOB, GUANHUMARA
Guanhumara.—¿Qué has hecho de tu hermano?
Job.—¿Quién es esta mujer?
Guanhumara.—Una esclava allá arriba; una reina aquí. Conde, á cada cual le llega su vez. Sabes que este burgo es doble y sus colosales torres tienen más de una caverna por debajo de sus cuadras; todo lo que el sol alumbra está bajo tu ley; todo lo que llenan las tinieblas es mío. (Acercándose.) Me perteneces pues, y no puedes sustraerte á mi tenebroso poder.
Job.—¿Quién eres?
Guanhumara.—Voy á contarte una breve y triste historia. Érase el año... ¡Cuánto tiempo ha pasado y cuántos han muerto desde entonces! Los que tienen ahora cien años, tenían entonces treinta. Dos amantes estaban allí. (Indicando un ángulo de la cueva.) Era como ahora una noche de Setiembre. Un rayo de luna dibujaba un sudario en la blancura de la pared. (Se vuelve y le indica la pared alumbrada por la luna.) Así. De repente, con la espada en la mano...
Job.—¡Por favor, basta, basta!
Guanhumara.—¿Sabes esta historia? Pues bien, Fosco, el sitio en que Donato cayó muerto es éste. (Indica el banco de piedra.) El brazo del asesino este es. (Le coge el brazo á Job.)
Job.—Mátame también; mátame, pero calla.
Guanhumara.—Por esa ventana... Ven. (Le arrastrap. 354 á ella.) Por esta ventana, fueron arrojados al torrente el escudero Sfrondati y Donato su señor; y para que pudieran pasar los cuerpos, uno de los verdugos rompió estos tres barrotes con su mano de acero. (Cogiéndole la mano.) Aquella dura mano, hoy impotente, es esta, conde.
Job.—¡Por piedad!
Guanhumara.—Alguien también pedía piedad entonces; una mujer que se retorcía de dolor, mientras sonriendo el asesino la hizo maniatar y con su propia mano le puso al pié la férrea argolla de la esclavitud: mírala. (Se alza la túnica y enseña la anilla remachada á su pié.)
Job.—¡Ginebra!
Guanhumara.—Frente muerta, mano fría, ojos hundidos, sí, mi nombre es bello, en corso, Ginebra. Estos duros países del Norte, han hecho de él Guanhumara; y la edad, ese otro Norte que nos hiela y arruga, convirtió la hermosa joven en lívido espectro. (Álzase el velo.) Vas á morir.
Job.—Gracias, ¡qué beneficio el tuyo!
Guanhumara.—No me las dés todavía. Tu hijo menor, tu Jorge vive aún.
Job.—¡Cielos! ¿Qué has dicho?
Guanhumara.—Yo soy quien te lo robó.
Job.—¡Ah!
Guanhumara.—Llevaba puesto este collar.
(Se saca del seno y le tira un collar de oro y perlas que recoge el anciano y besa muchas veces, cayendo luégo de rodillas á los piés de la esclava.)
Job.—¡Piedad! ¡Véanle mis ojos antes de cerrarse á la luz! te lo suplico de rodillas.
Guanhumara.—Le verás.
Job.—¿Le veré?
Guanhumara.—Sí; él es quien ha de venir á darte el golpe mortal.
Job (levantándose horrorizado).—¡Oh Dios! Pero ¿hasp. 355 hecho de él un monstruo, en tu enojo impío, para creer que un hijo quiera matar á su padre?
Guanhumara.—Es Otberto.
Job (juntando las manos en alto).—¡Dios mío, bendito seas! Lo había soñado yo. Pero en su corazón todo es noble; no hay una sombra de mal en su alma inocente y pura. No cuentes con él; no me matará mi Otberto.
Guanhumara.—Escucha. Gozabas tú de la luz del día, mientras yo hacía en las sombras mi camino y no me has visto avanzar en mi rastrero paso. Despierta, Fosco, preso en los anillos de la serpiente. Mientras el emperador robaba tu atención, poco há, estaba yo con Regina, á quien he dado á beber un filtro de poderosa virtud. Mira...
(Entran por el fondo de la galería, por la derecha, dos enmascarados trayendo un ataúd cubierto con un paño negro. Job corre á ellos, que se detienen.)
Job.—¡Un ataúd! (Levanta el paño con temor y ve un rostro pálido.) ¡Regina! (Á Guanhumara.) ¡Monstruo! ¡Tú le has dado la muerte!
Guanhumara.—Aún no. Estoy acostumbrada á estos juegos. Está muerta para todos; para mí sólo dormida. En cuanto yo quiera, despertará.
Job.—¿Qué quieres por despertarla?
Guanhumara.—Tu vida. Otberto lo sabe y él será quien elija. (Extendiendo la mano derecha sobre el féretro.) ¡Juro por el eterno enojo que nos deja el agravio, por la Córcega de cielo dorado y sol devorador, por el frío esqueleto que yace en el torrente, por este seno de sombras que se tragó su sangre... juro que este ataúd no saldrá de aquí vacío! (Los dos encubiertos que llevan el ataúd siguen su camino hacia la izquierda. Á Job.) Él ha de elegir, ó á ti ó á ella. Si quieres huir lejos de ellos, huye en buen hora: entonces morirán los dos que están en mi poder.
Job (tapándose el rostro con las manos).—¡Qué horror!
p. 356Guanhumara.—Muere tú, y entonces ellos vivirán.
Job.—Oye... un ruego. Morir es nada: toma mi sangre, toma mi vida; pero no obligues á cometer un crimen á un inocente. Conténtate, mujer, con una sola víctima. Un mundo extraño se revela en mí; ¡oh! mi crimen ha hecho germinar aquí en la sombra, bajo estos montes, un infierno, cuyos demonios voy á remover, horrible nido de serpientes, nacidas de las gotas que de mi puñal cayeron. El asesino es un sembrador que recoge el mal; lo sé. Tú me has cogido en un círculo de hierro. ¿Qué más quieres? ¿No soy tu presa? Es justo, haces bien; te acojo con alegría, maldito en mis hijos, maldito en mis nietos; pero respeta al niño. ¿Quieres que éntre aquí puro, noble y sin mancha y que salga marcado con la horrenda señal que yo, Caín, llevo en la frente? Ginebra, pues que juzgaste bueno arrebatármelo á mí, anciano cuya esperanza era él... No, no te hago aquí ningún reproche... En fin, te lo llevaste y lo conservaste á tu lado, sin hacerle ningún daño al pobre niño ¿no es verdad? Tú viste ¡oh dicha que yo envidio! viste abrirse sus ojos de águila interrogando á la vida, viste cómo su frente buscaba el calor de tu seno, viste nacer su bella alma... Pues bien, es tu hijo también, tuyo como mío... ¡Oh! he sufrido mucho, te lo juro; bien castigado estoy... El día en que me dijeron que el niño se había perdido, creí que deliraba. No te exagero, ya te lo habrán dicho. No pude decir más que estas palabras: «¡Perdido mi hijo!» Pero caí al suelo como muerto. ¡Pobre niño! ¡Cuando pienso en ello!... Estaba jugando entre las rosas. ¿No es verdad? ¡Oh recuerdos que atormentan! Juzga si habré sufrido. Pues bien, no cometas una maldad peor que la mía; no manches esa alma pura y divina. ¡Oh! si sientes latir en tu pecho un corazón...
Guanhumara.—No tengo corazón: me lo arrancaste tú.
Job.—Bien, quiero morir en este oculto sepulcro; pero no por su mano.
p. 357

Job.—¡Regina!
p. 359Guanhumara.—El hermano mató aquí al hermano: el hijo matará aquí al padre.
Job (arrastrándose de rodillas á los piés de su enemiga).—Concede por Dios otra muerte á mi miseria; te lo ruego.
Guanhumara.—¡Ah! ¡maldito! Yo también te rogaba de rodillas, golpeándome el desnudo seno, loca y desesperada. Recuérdalo bien: al levantarme grité en mi despecho: ¡Soy corsa y me vengaré! Y tú te reíste de mi amenaza, y rechazándome con el pié, me contestaste fieramente: «Véngate si puedes.» Pues bien, puedo vengarme, me vengo.
Job.—Mi hijo no te ha agraviado en nada. ¡Perdón! (Llorando.) Piensa en que te amaba y estaba celoso.
Guanhumara.—¡Calla! Es cosa impía que entre tantos crímenes te atrevas á invocar el sagrado nombre de amor. Y bien, devuélveme mi amor, fratricida.
Job (levantándose con sombría resignación).—¿Sabe Otberto que ha de matar á su padre?
Guanhumara.—No. Por salvar á Regina, sin saber tu verdadero nombre, herirá en la sombra.
Job.—¡Otberto! ¡Oh lamentable noche!
Guanhumara.—Sabe lo que un verdugo, que castiga á un criminal, y nada más. Muere encubierto, no hables. Si lo quieres así, te lo permito.
(Se quita el negro velo y se lo tira.)
Job (recogiéndolo).—Gracias.
Guanhumara.—Oigo pasos. Encomiéndate á Dios. Es él. Me retiro; pero lo oiré todo. Tengo á Regina en mi poder. Daos prisa en acabar.
(Sale por el fondo en la dirección que llevó el ataúd.)
Job.—¡Dios justo!
(Cae de rodillas ante el banco de piedra, se cubre la cabeza con el velo y permanece inmóvil en actitud de orar. Entra por la derecha de la galería un hombre vestido de negro y enmascarado como los otros, trayendo en la mano una antorcha. Hace una seña para que éntre alp. 360guien que le sigue y aparece Otberto pálido, descompuesto, extraviado. El guía se retira en silencio.)
JOB, OTBERTO
Otberto.—¿Adónde me han conducido? ¿Qué sombrío lugar es este? (Mirando al rededor.) El enmascarado no está aquí ya. ¿Dónde estoy? ¿Será aquí? Me estremezco... Siento vértigo... (Vislumbrando á Job.) ¿Qué veo allá en la sombra?... Nada: la oscuridad me engaña. (Se adelanta y pone la mano en la cabeza de Job.) ¡Cielos! Es un sér viviente. Me siento helado por el sudor del crimen. ¿Está aquí el cadalso? ¿Es esta la víctima? Desgraciado Fosco, á quien he de inmolar, ¿eres tú?... Contesta... Calla: es él. ¡Oh! Quienquiera que seas, háblame. No te quiero mal, lo ignoro todo... ignoro por qué permaneces inmóvil y por qué no te levantas airado y terrible ante mí. Te soy desconocido como para mí lo eres tú. ¿Conoces á lo menos que mis manos no se hicieron para esto? ¿Conoces que soy instrumento de fiera venganza y de negro castigo? ¿Conoces á Regina, la amada mía, ángel que es la luz de mi alma? Pues envuelta en un sudario, está aquí; muerta, si flaqueo; viva, si mato. Tened piedad de mí, anciano. ¡Oh! habladme; decidme que veis mi turbación y espanto y que me perdonáis vuestro horroroso martirio. Una palabra de perdón, anciano, una sola. ¡Ah! se me parte el corazón.
Job (se levanta y quita el velo).—¡Otberto! ¡Hijo! ¡Hijo mío! (Le abraza.)
Otberto.—¡Ah! ¡Señor!
Job.—Todo mi sér se iba hacia él; era insufrible tortura el silencio. Soy un pobre anciano, flaco, abatido, triste, y no quiero morir sin haberle abrazado. Ven á mi corazón. (Le besa.) Deja, deja que te vea. No lop. 361 creerás; aunque he tenido el placer de verte todos los días por espacio de seis meses, no te he visto bien. (Mirándole con embriaguez.) ¡Es la primera vez! ¡Tan mozo!... veinte años. ¡Qué hermoso es! Déjame que bese tu frente y que te contemple á mi sabor. Hablabas ahora y yo guardaba silencio; pero tú mismo ignoras hasta qué punto removían mis entrañas tus palabras. Otberto, encontrarás colgada en mi aposento mi espada: te la doy. Y mi casco y mi pendón tantas veces triunfante, también te los doy, hijo. Quisiera que pudieras ver mi corazón y entonces verías cuánto te amo. ¡Bendito seas! ¡Dios mío! colmadle de beneficios y largos días como á mí, pero menos amargos. Señor, haced que tenga una vida tranquila, ilustre y pomposa, y que numerosos hijos, buenos como su padre, sean el báculo de su vejez.
Otberto.—Señor...
Job (imponiéndole las manos).—¡Cielos y tierra! Yo bendigo á este mancebo en todo lo que ha hecho y en lo que haya de hacer. ¡Sé feliz!... Ahora, Otberto mío, escucha: yo no soy ya ni padre ni rey: mi familia está cautiva y mi castillo cayó. He debido entregarlo todo por salvar Alemania. Pero debo morir... y me tiembla la mano... es preciso ayudarme. (Saca de la vaina el puñal de Otberto y se lo ofrece.) De ti espero este supremo servicio.
Otberto (horrorizado).—¡De mí! ¿Sabéis que busco aquí mismo á alguien?
Job.—Á Fosco: soy yo.
Otberto.—¡Vos! (Retrocediendo.) ¡Espectros que me rodeáis, demonios que nos veis, es él! ¡es el anciano á quien yo amo, honro y respeto! ¡Piedad, compasión de los dos en esta hora suprema!... ¡Silencio espantoso! ¡Dios mío, es el conde Job! ¡Oh! ¡Nunca, jamás levantaré la mano contra ti, oh anciano venerable, semidiós del Rhin! tu cabeza es sagrada.
Job.—¡Ah! Es preciso, Otberto, que me allanes lap. 362 entrada del sepulcro. ¿He de decírtelo todo? Pues oye: soy un gran criminal. Tu esposa en este mundo y tu hermana en el cielo, Regina, está aquí, pálida, fría, siempre bella. Le prometiste hacerlo todo por ella, salvarla, aunque tuvieras que dar en cambio tu alma á Satanás: así lo prometiste. Pues bien, la muerte tiene levantado su maldito brazo sobre Regina, y cada instante que pasa se condensan más y más sobre su vida las sombras de la muerte. Cumple tu promesa; sálvala.
Otberto (extraviado).—¿Y creéis que debo salvarla á tanta costa?
Job.—¿Puedes dudarlo? Aquí, yo, viejo condenado, á quien todo convida á morir, más bien bandido que héroe, más bien gavilán que águila, cuya vida impura y sanguinaria ha hecho bramar con frecuencia la ira de Dios en el seno de las nubes; allí, inocencia, virtud, juventud, amor, belleza; una mujer que ama, una niña que espera en ti. ¡Qué insensato es el que duda y vacila aún entre el andrajo manchado y sin honor, y la blanca túnica del ángel! Ella quiere vivir y yo morir. ¿Vacilas todavía, cuando de un solo golpe puedes librarnos á los dos?
Otberto.—¡Santo cielo!
Job.—Si nos amas, no vaciles más; hiere, hiéreme. San Segismundo mató á Boleslao para librarle de una úlcera maligna y asquerosa. Y ¿quién lo condena? Otberto, el remordimiento es la úlcera del alma: líbrame del remordimiento.
Otberto (tomando el puñal).—Pero...
Job.—¿Qué te detiene?
Otberto (envainando el cuchillo).—Me ocurre una idea espantosa. Vos tuvisteis en vuestra vejez un hijo, que os robó una gitana. Lo habéis dicho hoy... Y una mujer me robó siendo muy niño. ¡Si fuera yo aquel hijo perdido! ¡Si fuérais vos mi padre!
Job (aparte).—¡Cielos! (Alto.) El dolor te extravía, Otberto. No, tú no eres aquel niño: te lo aseguro.
p. 363
Otberto.—Sin embargo, me llamáis hijo.
Job.—La costumbre... y luégo es tan dulce esta palabra, porque... bien sabes cuánto te amo.
Otberto.—Siento aquí una voz... (En el corazón.)
Job.—No, no.
Otberto.—Una voz que me dice...
Job.—Esa voz te engaña.
Otberto.—¡Señor! ¡Señor! ¡Si fuera yo vuestro hijo!...
Job.—No lo creas. Puedo probarte... ¿Qué quieres que haga? Unos judíos mataron al niño en un festín, y me fué presentado su cadáver. ¿No te lo he dicho esta mañana?
Otberto.—No.
Job.—Sí, repasa la memoria. No, no eres tú mi hijo, Otberto; créeme. Sin las pruebas que de ello tengo, á mí también pudiera haberme ocurrido la misma idea. Me alegro que la hayas suscitado ahora para arrancarla de tu corazón. Si cuando yo esté muerto, algún impostor te dijere, para turbar tu conciencia, que Job era tu padre, no le dés crédito. ¡Oh sería una infamia en él! No, no eres mi hijo, Otberto mío. En la vejez suele perderse la memoria; pero la noche del sábado, bien lo sabes tú, degüellan algún niño. Así murió mi Jorge. Tengo pruebas de ello; tranquilízate, hijo mío... ¿Ves? Otra vez te llamo hijo... la costumbre... Créeme; la lucha á mi edad es muy ruda. No dudes ni vaciles, obedece sin temor. Ve como beso tu frente y estrecho contra mi corazón la mano que va á herirme, y, sin embargo, quedará pura. Reflexiona, Otberto. ¿Me prestaría yo á tan horrible misterio? Sería preciso suponer... No es posible. En fin, yo te lo aseguro y debes estar convencido ya de ello: no, no eres mi hijo.
La voz (en las sombras).—Regina no puede esperar más de un cuarto de hora.
Otberto.—¡Regina!
Job.—¡Desgraciado! ¿Quieres que muera ella?
Otberto.—¡Dios poderoso! También yo he luchadop. 364 rudamente y me siento ebrio, loco. En este lugar aborrecible en que los crímenes antiguos se confunden con los nuevos, se me suben á la cabeza los vapores del homicidio y siento que es maléfico el aire que aquí se respira. ¿Tendrá aún sed de sangre este sombrío seno?
Job (poniéndole otra vez el puñal en la mano).—Sí.
Otberto.—¡No me tentéis! Estoy deslizándome al abismo, y apenas puedo detenerme al borde del crimen. Temo dar un paso más, porque caería en él. No me tentéis.
Job.—Hay que salvar á una inocente y castigar á un culpable.
Otberto (tomando el cuchillo).—Pero, ¿no veis que sería capaz de hacerlo? No estoy en mi cabal juicio: me han dado á beber ahí esos enmascarados no sé qué ponzoña para darme fuerza y se me abrasa el corazón. ¡Y Regina se muere! ¡Y la loba está ahí en las tinieblas y tiene hambre y sed!
Job.—Tiempo es ya de expiar mi crimen. Donato me imploraba aquí y fuí impío con él. No tengas tú tampoco piedad de mí. ¡Soy Satanás! ¡Soy el arcángel vencedor!
Otberto (levantando el puñal).—¡Oh! ¡De mi mano, á pesar mío, se escapa la muerte!
Job (arrodillándose).—Ve qué monstruo soy. Yo mismo le maté. ¡Le maté y era mi hermano!
(Otberto, fuera de sí, va á descargar el golpe y alguien le detiene el brazo. Vuélvese y reconoce al emperador.)
Los mismos, EL EMPERADOR, GUANHUMARA y REGINA á su vez
El emperador.—Era yo.
p. 365(Otberto deja caer el puñal. Job se levanta y contempla á Barbaroja. Guanhumara desde un pilar del fondo á la izquierda, observa en acecho.)
Job (al emperador).—¡Vos!
Otberto.—¡El emperador!
El emperador.—El duque, nuestro padre y tu rey, me ocultó en tu castillo no sé por qué razón.
Job.—¡Vos, mi hermano!
El emperador.—Ensangrentado, pero con vida aún, me tuviste suspendido fuera de esos barrotes y me dijiste: «¡Tú á la tumba, yo al infierno!» Sólo oí estas palabras pronunciadas sobre el abismo. Después caí.
Job (juntando las manos).—Es verdad. ¡El cielo desbarató mi crimen!
El emperador.—Unos pastores me salvaron.
Job (cayendo de rodillas).—Estoy á tus plantas, convicto y confeso de mi iniquidad. Castígame; véngate.
El emperador.—No, hermano: abracémonos. Nada mejor que perdonar á las puertas del sepulcro. Yo te perdono.
(Lo levanta y abraza.)
Job.—¡Dios misericordioso!
Guanhumara (avanzando).—El puñal cae... Donato vive... Yo puedo espirar á sus piés. Recobrad todos aquí todo lo que amáis, todo lo que había tomado mi mano celosa y vengativa. Tú, Job, á tu hijo Jorge, y tú, Jorge, á Regina, tu esposa.
(Hace una seña y Regina, vestida de blanco, aparece en el fondo de la galería, por la derecha, sostenida por los dos encubiertos. Al ver á Otberto da un grito y corre vacilante á caer en sus brazos.)
Regina.—¡Cielos!
Otberto.—¡Regina! ¡Padre mío!
Job.—¡Dios clemente!
Guanhumara (en el fondo).—Yo moriré. ¡Sepulcro, ábrete para mí!
(Se lleva un pomo á los labios. El emperador acude vivamente.)
El emperador.—¿Qué haces?
p. 366Guanhumara.—Juré que este ataúd no saldría de aquí vacío.
El emperador.—¡Ginebra!
Guanhumara (cayendo á sus piés).—¡Donato! este veneno es de rápida virtud. Muero... ¡Adiós!
(Muere.)
El emperador.—Yo parto también. Job, reina en el Rhin.
Job.—Permaneced aquí, señor.
El emperador.—No. Doy al mundo un soberano. Ahora mismo, un heraldo del imperio acaba de anunciar que al fin han elegido las provincias en Espira á mi nieto Federico, emperador. Es un hombre prudente, y está exento de odios y de errores. Le dejo libre el trono y vuelvo á mi soledad. Adiós. Vive, reina y sufre: los tiempos son rudos. Job, sólo he querido, antes de morir abrazado á la cruz, extender otra vez más esta mano suprema y tutelar como rey sobre mi pueblo, y sobre ti como hermano. Cualquiera que haya sido la suerte, cuando la última hora va á sonar ¡dichoso quien puede bendecir!
(Todos caen de rodillas bajo la bendición del emperador.)
Job (besándole la mano).—¡Y cuán grande quien sabe perdonar!
EL POETA
Sigue á Barbaroja ¡oh Job! Hermanos, id solos. De vuestros mantos reales haceos dos sudarios. Juntos, apoyándoos uno en otro, sostened los dos la bóveda de la vieja Alemania. ¡Oh colosos! el mundo es demasiado pequeño para vosotros. Y tú, soledad de rumores profundos, tristes y callados, deja que los dos gigantes se hundan en tus sombras, y que toda la tierra vea con respeto y asombro, entrar al gran burgrave y al gran emperador.
p. 367
| Páginas | |
| HERNANI | |
| Prólogo. | 7 |
| Hernani: drama en cinco actos. | 13 |
| Acto I — El rey. | 15 |
| Acto II — El bandido. | 35 |
| Acto III — El anciano. | 53 |
| Acto IV — El sepulcro. | 81 |
| Acto V — Las bodas. | 103 |
| EL REY SE DIVIERTE | |
| Prólogo. | 125 |
| Discurso pronunciado por Víctor Hugo el 19 Diciembre 1832 ante el Tribunal de Comercio, para obligar al Teatro-Francés á representar su drama El Rey se divierte y al gobierno á permitir esta representación. | 141 |
| El Rey se divierte: drama en cinco actos. | 157 |
| Acto I — M. de Saint-Vallier. | 159 |
| Acto II — Saltabadil. | 179 |
| Acto III — El rey. | 201 |
| Acto IV — Blanca. | 219 |
| Acto V — Triboulet. | 237 |
| Nota. | 251 |
| LOS BURGRAVES | |
| Prólogo. | 273 |
| Los Burgraves: trilogía. | 285 |
| Parte primera — El abuelo. | 287 |
| Parte segunda — El mendigo. | 325 |
| Parte tercera — La cueva subterránea. | 349 |

